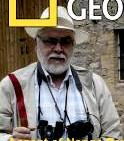15/07/00
* La otra cara de la información, el ruido
http://www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/elhombre/pcweek2150p.html
1. La cara oculta
A tenor de los criterios de desarrollo socioeconómico vigentes, formar parte de una sociedad de la información es un privilegio. Tengo entendido que, a finales de los años sesenta, Bell y otros sociólogos y economistas acuñaron el término sociedad de la información o sociedad postindustrial. Drucker, reconocido gurú del "management", utilizó en un libro de 1969 el concepto de sociedad del conocimiento (knowledge society). De los trabajos de todos ellos se desprende que algunos países llegan a construir sociedades avanzadas, en las que la vida es más cómoda e intelectual, el tiempo de ocio se expande y se abre un abanico ilimitado de oportunidades de acceso a la información y a la cultura. Para muchos tratadistas, una gran parte de los miembros de tales sociedades son trabajadores del conocimiento (knowledge workers), ¿se puede aspirar a algo mejor en este mundo?
Pero ahora veamos la otra cara de la moneda. Utilicemos el enfoque metodológico de Parkinson, Peter, Murphy, Illich y otros distinguidos observadores de los aspectos negativos de las organizaciones humanas, para poner de manifiesto algunas de las enfermedades derivadas del exceso de tecnología y de información, común a las sociedades de información.
Al respecto, podría uno orientar su reflexión por diversos rumbos de cuestiones tales como el poder y la información, los problemas de disociación entre realidad e información o entre opinión e información, las implicaciones laborales y educativas de la poderosa tecnología actual, las paradojas de la información-desinformación, o por cualesquiera otras. (Nota: en este artículo utilizaremos la acepción anglosajona de la voz 'tecnología', que, aunque etimológicamente incorrecta, es la más extendida, pese a gritos de alarma como el de Ellul, que aboga por sujetarse al significado justo de "discurso sobre la técnica" o "estudio de las técnicas". Véase J. Ellul, "Le bluff technologique", Hachette, 1988).
Referente a las paradojas hay una sorprendente casuística. Por ejemplo, pese a los esfuerzos informativos de los últimos meses acerca del sida, parece que un 50% de ciudadanos de la comunidad europea creen que este síndrome se contagia compartiendo el uso de un vaso con los afectados. Más contraintuitiva resulta la explosión actual de embarazos de adolescentes, en medio de una montaña de información sobre sexualidad y de los recursos correspondientes al alcance de la mano. Se puede argüir, claro está, que en los casos anteriores se trata de situaciones muy actuales y que no ha habido tiempo material para que la información se incorpore a los hábitos del comportamiento. Bien, pero ¿qué decir entonces de una encuesta reciente de Oxford que demuestra que sólo el 34% de los británicos sabe que la Tierra da vueltas alrededor del Sol y el 30% cree directamente que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra?
2. Una sencilla teoría sobre circuitos de información-conocimiento-acción
Mi intención, sin embargo, se dirige primordialmente a realizar un análisis simplificado de los mecanismos que hacen de la información el flujo nutricio de ciertas sociedades, sobre todo en el plano del desarrollo económico y cultural, y que, vistos en negativo, revelan la causa de una parte de su patología. Tomo como punto de partida unas palabras del poeta T.S.Eliot, probablemente escritas en 1934, ante las cuales empalidecen los estudios de Bell, Drucker y demás socioeconomistas:
¿adónde se fue la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento, adónde el conocimiento que hemos perdido en la información?
Vertidas al lenguaje moderno de los signos y de los sistemas, se transforman en un curioso gráfico.
Si interrogamos a esas palabras de Eliot y al gráfico, ellos nos darán algunas respuestas de interés general en el orden reflexivo: (a) que hay gran confusionismo y mitificación en torno a las cuestiones de fondo relativas a la sociedad de la información, (b) que hay una jerarquía natural de información/conocimiento/sabiduría, (c) que la sociedad de la información puede llegar a ahogar a la sociedad del conocimiento y hacer desaparecer la sabiduría, si es que todavía existe alguna (por razones prácticas, en lo que sigue nos olvidaremos de ella), y (d) que la sociedad de la información, acelerada por la fuerza de la tecnología, podría tender ¡cruel paradoja! a convertirse asintóticamente en una sociedad del "ruido".
Premonición poética reformulada analíticamente
Preguntado el gráfico de manera más pormenorizada, nos devuelve nuevos enunciados, que casi parecen extraídos de un tratado de Física, lo que no tiene nada de incoherente con el universo de máquinas que nos rodea ni con el oficio del autor de estas líneas, aunque partan del pie forzado de una premonición poética.
* No hay conocimiento sin información y sin trabajo para procesarla
* No hay información sin conocimiento y sin trabajo
* El aumento de información incrementa el conocimiento, proceso sometido en uno u otro momento a una ley de rendimientos decrecientes
* El aumento de conocimiento incrementa la eficacia del procesamiento de información
* Cualquier acción meritoria se construye a través del conocimiento y más trabajo
* Un exceso de información tiende a anular la creación o regeneración de conocimiento
Con estos enunciados componemos una pequeña teoría, que se desglosará a continuación sistemáticamente, se ilustrará más adelante con un extenso surtido de observaciones de la vida práctica y se concluirá con varias notas sobre puntos de vista constructivos para evitar algunos de los efectos patógenos de la información. El bosquejo de esta teoría -si es que merece tal nombre- se inició en una breve tribuna escrita por el autor para el boletín IRIS, de Fundesco, en su número de junio de 1990.
Su modesto alcance deja fuera varios factores que sin duda permitirían afinarla, pero que acaso desvirtuarían la pretensión principal del autor de resaltar cómo el conocimiento y el esfuerzo constituyen precisamente las piedras angulares de una sociedad de información saludable y equilibrada.
Para empezar, acordemos que vamos a utilizar el concepto popular de información, no el concepto técnico o matemático. No distinguiremos entre información y dato, ni haremos otras parecidas matizaciones importantes, de manera que información, para nosotros, será simplemente un texto, una imagen o una conversación telefónica. Podemos medir la cantidad de información por el número equivalente de caracteres o de bits, con independencia de su código, calidad, pertinencia o sentido. En cuanto a los demás conceptos, como conocimiento, esfuerzo, sabiduría, etcétera, nos mantendremos igualmente en una posición intuitiva, es decir, en una banda media asequible a todo el mundo.
Lo que pretende representar el gráfico es que tanto en la actividad laboral como en el ocio, cada uno de nosotros participa en varios, muy diferentes y a menudo concurrentes circuitos de información-conocimiento-acción, sobre cuya dinámica básica conviene tener una idea clara. Una primera cosa es que no hay conocimiento sin información y sin cierta cantidad de trabajo para procesarla: si este texto que estoy escribiendo llega a alguna persona -es sólo un ejemplo-, ésta querrá o no querrá, podrá o tendrá, según las circunstancias, que aportar un esfuerzo inteligente para leerlo aunque sea superficialmente, reflexionar sobre él, cotejarlo con otras informaciones, seleccionar alguna de sus partes o aspectos, modificarlo o rechazarlo, hacer hipótesis sobre su aplicabilidad, o simplemente aplicarlo o intentar aplicarlo a alguna situación o conjunto de situaciones. Con la información que compone este texto se puede construir una síntesis, elaborar un modelo explicativo, trazar unas pautas, tal vez iniciar o completar una teoría o un debate. Sin entrar en mayores distinciones, a todo eso se le puede llamar conocimiento, entendido como información metabolizada por cada individuo.
Tal vez en algún punto del proceso anterior, o con toda probabilidad en momentos posteriores, a partir del conocimiento el sujeto construirá acciones, más o menos acertadas, congruentes o no con objetivos personales u organizativos. También ese paso requiere un esfuerzo. Entre paréntesis, he de advertir que, en mi concepto, el esfuerzo (mayor o menor, según las capacidades, sintonía, criterios de calidad e intereses personales del sujeto) está indisolublemente unido a un cierto grado de dificultad del trabajo involucrado en el circuito.
Hemos definido un circuito activo de los muchos que se crean en nuestras vidas personales: información/ esfuerzo/ conocimiento/esfuerzo/ acción. Frecuentemente, la acción consiste en elaborar una nueva información, por ejemplo, un deber escolar, un libro, un informe, una obra plástica, un anteproyecto, un vídeo, un programa de ordenador. En tal caso, se cierra el circuito, y esta operación es cada vez más frecuente en la que llamamos sociedad de la información. El sujeto actúa ahora como una fuente de información.
El ruido hace su aparición
Pero sigamos analizando cualitativamente el circuito bajo otras consideraciones. Antes hemos dicho que "no hay conocimiento sin información". Ahora tenemos que decir que tampoco hay información sin conocimiento y sin esfuerzo, lo que significa que una información que llega a un receptor humano desprovisto del conocimiento y del lenguaje pertinentes -las claves- es clasificada como "ruido", término que emplearemos aquí en un sentido intuitivo (igual que en acústica se entiende como sonido indeseable, en telecomunicación e informática 'ruido' significa perturbación sobre el canal de comunicación, anti-información o no-información: "lo que no es información es ruido", solemos decir).
En palabras más vulgares, sin conocimiento la información no tiene significación alguna, y por tanto ningun valor, aunque asimismo hay información significativa para el receptor, pero sin valor para él por variadas razones. Por consiguiente, esa información o parte de ella y los consumos necesarios para crearla, transmitirla o almacenarla se pierden o desaprovechan en ese circuito concreto, que es el aspecto que me propongo poner de manifiesto.
Los elementos del triángulo información-esfuerzo-conocimiento muestran una relación simple e interesante. En el plano cuantitativo, a mayor cantidad y densidad de información, mayor necesidad de esfuerzo para construir conocimiento, mientras que, en sentido contrario, cuanto mayor es el conocimiento del receptor menor es el esfuerzo para procesar una determinada cantidad de información. Es decir, el rendimiento de un circuito, para una determinada clase de información, crece con su grado de conocimiento pertinente, y ésta es la base de lo que se entiende por curva de aprendizaje en cualquier materia. Una vez alcanzado un máximo en la curva, el grado de sintonización y el rendimiento son óptimos, pero también el sujeto en cuestión ha llegado a un límite en su capacidad de procesamiento de la información que recibe, ha llegado a la saturación de sus canales receptores.
De los párrafos anteriores se desprende la noción de que, en circunstancias normales, una especie de ley del mínimo esfuerzo parece regir la puesta en obra de dicha relación por parte de cada ser humano. Como corolario de la propia ley, una información muy especializada se expresa necesariamente en una jerga propia o lenguaje de alto nivel -en lenguaje matemático, por ejemplo- que encierra en sí mismo un paquete de conocimiento, y por tanto exige un receptor adecuado, y si éste no lo es la rechazará, a no ser que se muestre dispuesto a aportar esfuerzos desproporcionados y duraderos para desentrañarla.
Pienso que esta última opción la podemos desconsiderar en adelante, aunque no me resisto a anotar marginalmente unas observaciones relativas a la estructura del conocimiento científico de la sociedad española (ver cuadro 1).
Cuadro 1 La curva de aprendizaje científico de la sociedad española va muy retrasada con respecto a otros países del occidente europeo y patentiza el colonialismo científico y tecnológico que padecemos, pese a estar conceptuados como una de las primeras potencias industriales.
España es una país científicamente invertebrado, circunstancia todavía no percibida en su verdadera gravedad y que, entre otras consecuencias para nosotros, convierte el flujo internacional de información de libre disposición en un material desaprovechado en su mayor parte y el resto que no lo es consume grandes y sin duda encomiables esfuerzos de puesta al día. En todo caso, reproducimos más que creamos, haciendo bueno a Bergson, que, hablando de la flecha del tiempo, estableció que la diferencia entre la creación y la copia reside en el esfuerzo (en la 'duración').
Puede servirnos de ilustración el dato particular del sector informático, que, habiendo facturado en nuestro país en 1989 unos seiscientos mil millones de pesetas, dispone de una sola revista de orientación científica, con periodicidad trimestral y una precaria tirada de ¡500 ejemplares!. También los medios periodísticos de propósito general constituyen un eco de esta situación, si partimos del postulado de que las informaciones preparadas por aquéllos para sus lectores se acomodan a la ley del esfuerzo enunciada hace un momento: "El tratamiento que los medios de comunicación españoles dan a la información científica y técnica es aún pobre y escaso", se concluía textualmente días atrás en una Jornada sobre Periodismo Científico celebrada en Barcelona. Uno no puede estar más de acuerdo con tal conclusión, y más recordando los soberbios y profundos artículos de carácter científico que ya hace veinticuatro años leía en Le Monde, aún sin parangón posible con los publicados actualmente en la prensa española.
La relación en el plano cualitativo consiste en que el rendimiento del circuito crece con la calidad constructiva de la información, esto es, una información bien estructurada y adaptada a los requerimientos cognoscitivos del receptor exige menos esfuerzo que otra que no lo esté. Y viceversa. El oscurantismo -"ruido" planificado o ignorancia-de muchas publicaciones científicas, al socaire del uso de un inevitable lenguaje especializado, constituye un ejemplo corriente de mala calidad en la información. Tomando como pie las mismas palabras de Eliot, acaba de publicarse una profunda reflexión, centrada (aunque desbordándolo con creces) sobre este asunto de la información científica, del conocimiento y del saber en los tiempos de la tecnología electrónica para la gestión documental (N. Amat, "De la información al saber", Fundesco, 1990).
Una vez que ya hemos dado el salto de lo cualitativo a lo cuantitativo, forzaremos el razonamiento hacia un marco funcional de organización empresarial o social para situaciones desbordadas. ¿Qué puede suceder en este tipo de circuitos que estamos analizando cuando aumenta copiosamente el flujo de información? Pueden ocurrir bastantes fenómenos, aunque aquí resaltaremos dos de ellos, notables por sus efectos limitadores.
Hiperinformación y rendimientos decrecientes
Como ya se ha dicho, al aumentar el nivel de información, aumenta el conocimiento, pero también crece el consumo de esfuerzo necesario, y por tanto llega inevitablemente un momento en el que el esfuerzo debe fragmentarse por el principio de distribución del trabajo, especializarse, y repartirse en parcelas o islas de conocimiento.
Tal es el primero de los fenómenos que quería resaltar, y que no es sino uno de los efectos clásicos del rendimiento decreciente. Las islas se expanden y hasta se hipertrofian. Automáticamente, se crean circuitos "independientes", con la consecuencia de que buena parte del flujo de información que atraviesa la sociedad o el subsistema social implicado se transmuta en ruido al distribuirse por los circuitos inadecuados. Ahora bien, precisamente uno de los valores supremos y definitorios del conocimiento es su caracter integrador, por lo cual, para mantener dentro de un determinado marco organizativo el nivel ya alcanzado de utilidad del conocimiento se necesitará consumo adicional de energía e información para tender una maraña de circuitos-puente compensadores. El sistema, cualquiera que éste sea, ha entrado en una zona de ineficiencia creciente.
Sin embargo, el efecto más negativo se manifiesta cuando un estado de hiperinformación consume toda la energía (o tiempo) disponible anulando la asignación de esfuerzo para creación o regeneración de conocimiento. Dicho efecto tiende a acentuarse cuando, como ocurre en la actualidad, el tono social estimula a elegir los circuitos "fáciles" o de mínimo esfuerzo. En tal caso, los circuitos no sólo se llenan de "ruido" sino que se trivializan, convirtiéndose en meros aparatos reproductores de información (o de ruido). Este es el camino hacia la acción repetitiva, vacía y sin sentido creador, hacia la pura multiplicación informativa, fenómeno que se acentúa galopantemente hoy día a causa del enorme poder amplificador de la tecnología. El estado de ruido, despilfarro, vaciedad, desorden y otros etcéteras sugieren una situación similar a la del crecimiento de la entropía en el orden físico.
Los análisis anteriores se materializan en la práctica de una infinidad de maneras, que representan un muestrario tanto de consecuencias no deseables como de mecanismos sociales de adaptación a este tipo de sociedad. Los métodos de lectura (y de escritura) rápida, el "zapping" de la televisión o los seminarios de gestión del tiempo para los ejecutivos de empresa son otros tantos mecanismos, equiparables en sus causas al auge de la frivolización, del plagio, del uso simplista y despilfarrador de la tecnología, de la mala calidad de la información y de otros más.
En los próximos apartados veremos cómo el crecimiento de la masa de informaciones transforma paulatinamente a algunos sistemas sociales en sistemas de información, cómo puede engrandecerse la burocracia gracias a la informatización, cómo aparecen "enfermedades" nuevas llamadas analfabetismo funcional y analfanumerismo, y cómo puede empezarse a valorar al ser humano como si de una máquina informativa se tratara. Todos ellos son síntomas de una tecnopatología social.
3. Extractos de la práctica cotidiana
La polución informativa es un hecho envolvente y agobiante. Los buzones se llenan de folletos publicitarios, en el área de Madrid doce periódicos de información general o económica se nos ofrecen desde los quioscos embellecidos con toda clase de suplementos e incentivos, y semanalmente más de cincuenta películas nos tientan desde los canales públicos y privados de TV. Algunos periódicos de fin de semana se convierten en un bloque de 250 páginas, aunque aún no llegan a los volúmenes de algunos diarios americanos que te dejan atónito y añorando una carretilla.
Los libros de cualquiera de nuestros hijos estudiantes de EGB o de BUP, puestos uno encima de otro, alcanzan una altura superior a los veinte centímetros; y de la universidad ¿para qué hablar? En una dimensión más universal, he podido leer que en el mundo se publican anualmente cerca de un millón de títulos de libros y un millón de revistas científicas. Lógicamente, este último dato no lo puedo confirmar personalmente -véase en "El atlas Gaia de la gestión del planeta", Ed. Hermann Blume, 1987, coordinado por N. Myers-, pero sí puedo decir en cambio que solamente una sociedad profesional entre las varias de las que soy miembro por una de mis especialidades edita 10 revistas distintas, y su número crece regularmente a razón de una por año, sin contar un montón de boletines especializados de difusión más minoritaria.
El sistema sanitario se convierte en un sistema de información
Uno de los aspectos más notables de la sociedad de la información es la rápida, y al parecer irreversible, conversión de su sistema sanitario en un sistema de información.
Cuadro 2 La cantidad de datos almacenados por día en un hospital moderno de 700 camas está cerca de un Gigabyte (equivalente a mil millones de caracteres alfanuméricos) y la cantidad de datos leídos en ese mismo intervalo puede ascender entre diez a quince veces más (A. Todd-Pokropek, "Medical Imaging", Computer Bulletin, vol. 3, part 4, sept. 1987). Más que la burocracia, que tiende también a crecer pavorosamente, la mayor fuente de esa increíble masa de datos es la generación de imágenes: electrocardiografía, electroencefalografía, radiografía, ecografía, etcétera, ya que, como se sabe, una imagen contiene una cantidad enorme de información.
Según declaraciones de S. Kaihara, director del Hospital Computer Centre de la Universidad de Tokio, el 40% del tiempo laboral del personal sanitario de los grandes hospitales se ocupa en tareas de elaboración, transmisión y archivo de información. "El hospital moderno sufre una eclosión de información: su volumen se dobla cada siete años" (El País, 9-6-1990).
Nadie en su sano juicio sería capaz de negar la importancia objetiva de un análisis de sangre o de un "electro", pero aquí estamos hablando de los excesos que nos acechan, en el caso de que la esencia del sistema sanitario acabase transmutándose en otra cosa, si la enfermedad y la salud y los mismos ciudadanos terminasen por ser procesados como paquetes de información por un sistema en el que los propio médicos están empezando ya a necesitar ayudas todavía inexistentes y sofisticadas para filtrar tantos millones de datos (G. Fernández, J.M. Montero, "Inducción y distribución del conocimiento médico con sistemas expertos", Jornadas Rank Xerox sobre Sistemas Expertos, Madrid, nov. 1986). Es lógico pensar que para cada sistema haya un estado, a partir del cual el médico, en lugar de servirse de la información, corra el peligro de hacerse servidor de ésta, metamorfoseándose en un eslabón más de la cadena del sistema de datos, deje probablemente de desarrollar su ojo clínico y entre en el espacio funcional de los que hemos llamado circuitos de rendimientos decrecientes.
Parkinson, de nuevo La burocracia tiende a crecer sin parar, fenómeno absolutamente universal que la tecnología informática mal entendida ha elevado a alturas sublimes. Peter, famoso por sus estudios profundos acerca de las organizaciones humanas y de las jerarquías, llamaba al Pentágono "ese bastión del papeleo inútil". Hace muy poco he leído "que en la sede de las Naciones Unidas, en Ginebra, se producen cada año más de un millón de páginas escritas" (M. Rodriguez, "La formación tecnológica de los periodistas", Boletín Fundesco, 106, junio 1990). Tal como están las cosas, parece que pronto será plenamente acertado parafrasear la primera ley de C. Northcote Parkinson, el maestro indiscutido de todos los expertos en burocracias, en el sentido siguiente: la información se expande hasta ocupar todo el tiempo y espacio disponibles.
Cualquier ciudadano a quien le hayan robado la rueda de repuesto de su coche, por poner un ejemplo, y vaya a denunciar el hecho a la comisaría más próxima, podrá comprobar que una parte importante de los efectivos de la policía, en vez de estar persiguiendo a los delincuentes, se encuentra atada al ordenador tomando declaraciones a los afectados. Personalmente, he tenido que padecer esta o parecida situación en cuatro ocasiones, pudiendo constatar en propia carne que la operación en sí (cola de espera aparte) dura unos veinte minutos, que el funcionario saca, una tras otra, por la impresora conectada al computador, cuatro copias -¿para qué pueden necesitarse tantas copias?- y que jamás me han devuelto nada de lo sustraído. Este es un caso que, si se generaliza, provocaría una situación semejante a la del sistema sanitario, ya que con tal enfoque el sistema de seguridad y protección de la ciudadanía tiende sin remedio a convertirse en un sistema de información, probablemente en un mal sistema de información.
Por mi profesión, tengo contacto con empresas avanzadas del campo de la tecnología de la información y por ello puedo certificar que sus ejecutivos emiten y reciben montañas de datos, tales como informes, memorandos, proyectos y otros tipos de documentos, que la mayoría de las veces nadie tiene tiempo de leer y mucho menos de examinar con un mínimo de atención. Se produce el famoso efecto de la circulación vana. Para disimular, este mismo efecto se puede enunciar de una forma más eufemística, como ahora verá el lector que hacía un ejecutivo importante de IBM (recogido por el periódico Expansión, de 5-5-1990): "minuto a minuto, en los cinco continentes, cientos de plantas y oficinas de IBM bombean sin parar cantidades ingentes de datos. Se supone que la información debe servir a toda la compañía, pero la firma no ha conseguido emplearla como un arma estratégica". Y cuantos participan en proyectos europeos de investigación se hacen lenguas del cúmulo sin fin de informes que se redactan en un pésimo e incomprensible inglés, aparentemente para alimentar la insaciable burocracia comunitaria.
Un ejemplo sofisticado, pero simpático por lo que tiene de paradójico, lo he encontrado en el resultado de las deliberaciones de un Comité para Publicaciones que, constituido como foro para discutir la conveniencia de publicar o no una nueva revista dedicada a la Interacción Hombre-Máquina, acumuló, por el procedimiento de teledebatir el asunto a través del correo electrónico, ¡decenas de miles de páginas de texto de propuestas! (P. G. Polson, "A progress report from the SIGCHI Committee on publications/communications", SIGCHI Bulletin, abril, 1990).
El último ejemplo nos da un atisbo del mundo emergente de circuitos de información formado por los computadores personales y por los terminales de videotex, que, conectados a través de las redes de transmisión de datos nos proporcionan, entre otras cosas, el poder de crear un texto cualquiera, como éste que contiene alrededor de 60000 caracteres, y enviarlo con un golpe de tecla a varios miles de personas que comparten el mismo servicio.
Analfabetismo funcional y analfanumerismo
Antes se hablaba de analfabetismo, a secas. Ahora, la sociedad de la información ha creado la categoría del analfabetismo funcional, por lo cual el primero ha pasado a ser calificado de 'absoluto'. Precisamente estamos en el año internacional de la lucha contra el analfabetismo (absoluto), porque, aunque nos parezca mentira, en el mundo hay 900 millones de analfabetos, y, todavía más increíble a estas alturas -y cito cifras suministradas por la Cruz Roja Española- en nuestro país quedan 1,4 millones de ellos. La verdad es que podrá decirse que esta clase de personas pertenece a países no desarrollados o que, por su edad o por el medio rural en el que viven no se han incorporado al mundo de la información. Bien, hablemos entonces de los analfabetos funcionales. Cuadro 3 Los analfabetos funcionales saben leer y escribir, pero carecen de la funcionalidad necesaria para las exigencias de la mayoría de los más modestos modernos puestos laborales. En los Estados Unidos de América, reconocida como la más avanzada sociedad de la información, una comisión presidencial para la "Excellence in Education", después de dieciocho meses de trabajos y encuestas, entregó su informe en 1983 en el que se decían cosas como éstas: alrededor del 13% de los jóvenes de diecisiete años pueden considerarse analfabetos funcionales, aproximadamente un 40% son incapaces de practicar inferencias sobre un material escrito, sólo una quinta parte podrían redactar un ensayo convincente y sólo una tercera parte estarían en condiciones de resolver un problema matemático que requiera varios pasos.
En España, según acaba de leerse en la citada revista de la Cruz Roja, se baraja la cifra de 10,5 millones de personas aquejadas de este tipo de analfabetismo, aunque sean mayores de quince años y estén en posesión del certificado escolar o de un título de formación profesional de primer grado.
Por otro lado, algún parentesco con el analfabetismo funcional han de tener los mediocres resultados que nuestros estudiantes de COU obtienen en el ejercicio de comentario de texto durante sus pruebas de acceso a la universidad. A fin de cuentas, el ejercicio consiste básicamente en extraer la idea principal y las ideas secundarias de un texto de unos dos folios y en establecer las relaciones que las unen. Aparentemente, los alumnos no entienden bien los textos o si los entienden al menos son incapaces de demostrarlo, si, como dicen los profesores que estan en ello, " la repetición de ideas, la pobreza en la expresión y su escaso bagaje cultural constituyen las características más comunes" (El País, 5-6-1990).
El concepto de analfabetismo funcional parece tan arbitrario como el de fracaso escolar, ya que su existencia misma depende de la altura de un listón de prueba. No es cosa de entrar en ello, lo que sí podemos hacer es admitir dos ideas. Una, que, pese a aceptar un fondo de arbitrariedad en todo este asunto, algo de cierto habrá si es verdad que cuando el río suena agua lleva. Y dos, que definitivamente alguna relación debe ligar ambos conceptos. El analfabetismo funcional podría ser una consecuencia conjunta del fracaso escolar y de las exigencias crecientes de la nueva sociedad de la información. Y el fracaso escolar, con las salvedades que se quiera, parece representar un fracaso manifiesto de la sociedad de la información.
Como padre de varios hijos y profesor desde hace 23 años he vivido, sufrido, reflexionado y escrito sobre estos problemas educativos. Sé que las causas son diversas y complejas, pero a la hora de resumir en una fundamental diría que se trata sobre todo de un caso de hipertrofia en el programa de conocimientos frente a la cada día más reducida capacidad de esfuerzo en los circuitos juveniles disponible para asimilar ese denso caudal informativo. El esfuerzo se paga, entre otras monedas, con tiempo, y tanto aquél como éste, además de tener un límite físico, lo tiene también psicológico, por lo que el estudiante de BUP se ocupa de otras actividades que le resultan mucho más agradables y requieren menos esfuerzo, como ver la tele -se dice que tres horas diarias en promedio-, salir a la calle a divertirse, escuchar una y mil veces las mismas músicas con los amigos o cultivar alguna afición. La vida, y la información abundantísima y fácil para el entretenimiento le restan tiempo a la atención a la escuela, a cuyo término tampoco ve un incentivo claro. Pero, ¿por qué no será capaz la institución educativa de reducir drásticamente sus programas en todos los niveles a lo que sea esencial, en lugar de acumular y acumular, con los resultados que estamos viendo?
Cuadro 4 El analfanumerismo es una carencia todavía más moderna, es el analfabetismo informático. Pronto se empezará a cuantificar el número de analfanuméricos, y tal vez un poco más adelante se diferenciará entre analfanuméricos absolutos y analfanuméricos funcionales, porque una sociedad de información acaba siendo una sociedad de alta tecnología (high-tech society), una sociedad informática.
Para afrontar este estatus, todos los países considerados como sociedades de información o aspirantes a ello se han lanzado estos últimos años a discutir y promover programas de alfabetización informática en los colegios, sin por eso reducir la intensidad de los planes de estudio vigentes. En España ha habido o hay el Plan Atenea, que no ha sido precisamente un modelo exportable de éxito institucional.
4. Metamorfosis de los ciudadanos en procesadores y paquetes de información
Algunas características tradicionales del ser humano se van diluyendo a medida que la sociedad de la información lo va convirtiendo en un ciudadano moderno, metamorfoseándolo progresivamente en un procesador (activo o pasivo), en un forzado almacenista de información y, por supuesto, en un paquete de información. Mejor dicho, en un conjunto de diversos paquetes de información: paquete de información económica, paquete de información fiscal, paquete de información sanitaria, etcétera. Su vivienda, su mentalidad y sus costumbres experimentan una transformación adaptativa. Aprende a manejar cajeros automáticos, a leer apuntes contables de bancos, a seleccionar los recibos desgravables, a comparar rentabilidades de ahorros e inversiones, a clasificar acetatos radiográficos, a servirse de una terminología nueva: base imponible, iva, endoscopia, escáner, analítica, parabólica, telecompra, t.a.e., ecu, fax, clave de acceso, número de identificación fiscal (n.i.f.), un largo etcétera. Hace pocos años éramos portadores de valores, ahora somos portadores de tarjetas. Cuando se generalice la tarjeta con memoria y procesador electrónicos integrados en ella, entonces seremos auténticos paquetes ambulantes de información.
Cuadro 5 Hablando de seres humanos y de procesadores, suceden cosas fantásticas. Veamos de qué forma tan original se definía al ser humano en un reciente artículo (K. Wright, "Hacia la aldea planetaria", Investigación y Ciencia, marzo, 1990). "Ser humano: Dispositivo analógico de procesamiento y almacenamiento de información, cuya anchura de banda es de unos 50 bits por segundo (unos 6 caracteres). Los seres humanos sobresalen en el reconocimiento de formas y regularidades, pero son lentos en los cálculos secuenciales".
Al lector poco avezado en materia de tecnología hay que aclararle que esta definición califica al hombre de manera netamente despreciativa. Lo que expresa en realidad es que, considerado aquél como máquina, es decididamente un mal aparato de información, y no está en absoluto a la altura de cualquiera de los sistemas artificiales o materiales, como por ejemplo una fibra óptica, que puede transportar decenas de miles de canales telefónicos, o una red local para ordenadores dotada de una capacidad de diez millones de bits por segundo.
La referencia del ser humano como dispositivo, debida al Sr. Wright (cuadro 5), puede parecernos una simple anécdota. Pero probablemente es más que eso, porque ilustra una cierta evolución en el pensamiento, un estado de opinión y un síntoma de cambios de perspectiva, caricatura seguramente de un tipo de sociedad de información, avanzada pero poco equilibrada. Hace no muchos años era frecuente oír cómo al ordenador se le denominaba cerebro electrónico, cosa que a los técnicos nos molestaba sobremanera. Sin embargo, era una denominación antropocéntrica, todavía la medida era el hombre: el computador era una especie de cerebro.
Un cambio de perspectiva nada casual
En el decenio de los cincuenta se acuñó el término inteligencia artificial para expresar un nuevo campo de investigación que se ocupa de simular con computadores ciertas operaciones de la inteligencia humana. "Haciendo que una máquina piense como un ser humano, éste se recrea a sí mismo, se autodefine como una máquina" (D.J. Bolter, "Turing's Man: Western Culture in the Computer Age", Duckworth, 1984). Una de las consecuencias más importantes del éxito inicial de la Inteligencia Artificial fue su impacto en el enfoque metodológico de la Psicología Cognitiva. Un sector importante de los investigadores de la cognición ha utilizado la estructura de los computadores como modelo básico para la comprensión de las operaciones mentales. Dicho de forma más terminante, el cerebro es una especie de computador, un procesador de información.
Con este enfoque, sin duda muy discutido, se ha pasado sutilmente a una referencia mecanocéntrica, en la que el patrón es la máquina y no el ser humano. El Sr. Wright cuenta con el ambiente tecnoeconómico y con el trasfondo teórico adecuados para examinar al hombre como un procesador de mala calidad. Los psicólogos cognitivos podrán echarse ahora las manos a la cabeza acerca de cómo se distorsionan sus modelos, pero esto es lo que sucede.
5. Ingenuidad frente a la tecnología
Seguramente, nadie mejor que Iván Illich ha estudiado los efectos negativos de la sociedad postindustrial, causados, en síntesis, por un excesivo poder de las herramientas. Las herramientas son el sistema educativo, el sistema de transporte, el sistema médico, el sistema tecnológico, el sistema de control energético, etcétera, y los especialistas integrados en estos sistemas.
Illich y otros lo anunciaron
Illich elaboró en el decenio de los setenta un discurso sobre la desigualdad y la injusticia social, adelantándose a lo que ahora se llama la brecha norte-sur, pero, en lo concerniente a este artículo, hay que decir que Illich no presenta en sus tesis un frente inexorablemente contrario a los progresos tecnológicos, sino -sobre todo- a sus excesos. Considera que por encima de un cierto nivel de concentración se entra ya en un proceso de incompetencias y de efectos dañinos en el que los sistemas empiezan a autoalimentarse alejándose progresivamente de sus fines fundacionales: el sistema sanitario multiplica sus impactos yatrogénicos, el sistema educativo se autoperpetúa y enseña menos en proporción a sus costes, el sistema de transporte se colapsa a pesar del crecimiento enorme de sus inversiones, etcétera.
Un ejemplo que todo el mundo entiende y que estaba descrito con toda suerte de pormenores en la obra de este crítico social es el caso particular del coche en las ciudades. El auge imparable del parque automovilístico ha hecho decrecer drásticamente la velocidad media del tráfico en población, los atascos han adquirido el carácter de paradigma, los costes de mantenimiento (remodelación de la ciudad, medidas anticontaminantes, seguros, consumos de energía) del sistema se han disparado hasta unos extremos que nadie sabe evaluar, el tiempo de ocio se recorta y la salud física y psíquica de los urbanitas se deteriora día a día.
El problema con la información podría ser bastante parecido, sólo que no se ve. Aunque lo cierto es que puede llegar a ser peor, primero, porque, una vez instalado el sistema tecnológico, él nos da el poder de multiplicar la información prácticamente de forma ilimitada y, en segundo lugar, porque el sistema de información que con él se genera invade a todos los demás sistemas, o crece dentro de ellos, como se prefiera, y a menudo adornado con los atributos de la incompetencia.
Reto e incertidumbre
Es evidente que estamos ante un reto. La buena noticia es que se abren hoy millones de circuitos humanos de información, nuevos y prometedores, o se ven teóricamente potenciados por toda clase de máquinas y que muchas de ellas -sobre todo si estan computadorizadas-son por sí mismas paquetes de conocimiento, limpias, silenciosas y de escaso consumo energético. Hay verdaderamente de qué maravillarse sobre el mundo de posibilidades y el poder de esas máquinas en lo tocante a generar, procesar -es decir, clasificar, seleccionar, transformar, computar, filtrar-, transmitir, almacenar y recibir información. La mala noticia es que hay motivos para preocuparse cuando los hombres no están, en un cierto sentido por lo menos (no en el de Wright, desde luego), a la altura de sus máquinas. Y, ciertamente, casi nunca lo están.
Cometeríamos pecado de ingenuidad suponiendo que la tecnología, con su sola presencia a nuestro lado, nos hace más inteligentes. El juego no funciona así, sino de esta otra forma: para ser útil, eficaz o liberadora, según los casos, la tecnología de la información, especialmente cuanto más avanzada sea, como la informática y técnicas afines, exige más inteligencia, prudencia, y hasta sabiduría. Asimilar, comprender y organizar adecuadamente estos paquetes de conocimiento requiere esfuerzos notables de formación, reflexión y experiencia. En resumen, un acondicionamiento previo y un mantenimiento de los circuitos, según la teoría que se está exponiendo en este artículo. Sin cubrir mínimamente este requisito, puede apostarse mil contra uno a que incrementos sucesivos en la cantidad y la complejidad de la tecnología convierten la ley de los rendimientos decrecientes en una ley de rendimientos geométricamente decrecientes. He ahí una buena fuente de incertidumbre.
6. Sociedad del conocimiento
La tecnología es inseparable de la historia de la humanidad. Pero, en momentos de aceleración histórica y tecnológica como los actuales, podría decirse que una parte del conocimiento que cuenta socialmente cada día más es el constituido por la pareja formada por el operador humano y su tecnología. Dicho en términos más elaborados, tal pareja construye una célula de organización neguentrópica (negadora de la entropía, del 'ruido') y alberga la posibilidad de componer - por medio de esfuerzos drásticamente reducidos- circuitos de información de calidad, de aumentar el conocimiento o de desarrollar acciones con sentido. "No es la cantidad de información, sino la organización de la información, lo que importa" (E. Morin, "La Méthode, I", Seuil, 1977).
Debería estar muy claro que la innovación tecnológica de las empresas, de las instituciones o de la sociedad no consiste sólo en incorporar tecnología, y mucho menos cualquier tecnología o dosis indiscriminadas de ella, lo que acarreará con toda probabilidad muchos efectos negativos, sino en incorporarla en un sistema inteligente y autolimitado, en donde los circuitos humanos de la información compongan algo similar a un tejido 'neguentrópico', una estructura del conocimiento. La sociedad de la información no funciona si no se organiza sabiamente como una sociedad del conocimiento y del esfuerzo.
Lógicamente, es más fácil postular remedios -sobre todo si son teóricos- que ponerlos en marcha. Pero, en fin, esto es un ensayo, no un plan político o económico. Su responsabilidad alcanza solamente a suministrar ideas o puntos de vista, con la pretensión de ayudar a comprender el porqué de los fenómenos que los versos de Eliot predijeron que sucederían. A mí me han enseñado que quien comprende las causas de los problemas está en el camino de resolverlos. Estoy convencido de que técnicamente hay fórmulas para negar o retrasar el cumplimiento de esos versos, especialmente en ámbitos reducidos. Tengo menos fe en una solución general, porque creo que la sociedad de la información, en los tiempos que corren, representa un estado de profunda injusticia que se soporta en la miseria de tres mil millones de seres humanos. La diarrea informativa que estamos empezando a padecer, en la que naufragan el conocimiento y la sabiduría (la prudencia, el sentido común, la ética, la solidaridad), se asemeja cada día más a una especie de venganza de Moctezuma.
El caso español
España es siempre un país peculiar. Creo que todavía no es clasificable como una sociedad de información, si por tal se entiende cuando el sector económico relacionado con la información es superior al sector industrial, pero en todo caso va camino de ello. Es, sin embargo, la décima potencia industrial, si mi memoria no me es infiel. La peculiaridad consiste en que esta situación no radica en méritos culturales y científico-técnicos propios, sino en otras causas más inestables. Las estructuras de conocimiento en España son de pésima calidad y la postura social frente a la alta tecnología de la información está llena de ingenuidad y de ignorancia, aunque esto se negará una y otra vez.
En cuanto a la información, el comportamiento del español es genuino, como demuestran algunas estadísticas. Perezoso para la lectura y el estudio y muy generoso en cambio para la recepción de información por medios de masa que requieren poco esfuerzo, su índice de compra de periódicos es de 80 por cada mil habitantes, frente a los 170, 450 o 500 de Francia, Gran Bretaña y Noruega, y en materia de libros va a la zaga en cualquier clasificación del mundo occidental. Según mi experiencia, sucede algo muy similar en la mayoría de los estamentos profesionales en relación con su bibliografía específica.
Se coloca entre el pelotón de cabeza en cuanto a horas delante del televisor, y es cuando menos discutible que ésta sea una buena señal en relación con lo que se viene analizando en este artículo. (El famoso psicólogo Watzlawick decía hace poco que los medios de masas -refiriéndose sobre todo a la televisión- lavan el cerebro al público mucho más que cualquier gobierno totalitario, y la escritora Rosa Chacel ha declarado recientemente que "por la tarde, veo la TV muchas horas: es mi descanso, porque viendo la TV no trabajo mentalmente").
Vistas así las cosas, no parece que haya motivos en el caso español para ser excesivamente optimistas en cuanto a sus posibilidades de limitar los efectos negativos del inevitable aumento de la información: los planes oficiales para la alfabetización informática, la transformación del sistema sanitario en un sistema de información y el desarrollo de otros sistemas de información para fines culturales, judiciales, de protección ciudadana, de desarrollo industrial y demás, proporcionan un campo abierto a las luces y a las sombras.
Para terminar, he de recordarle al lector que, en todo caso, lo escrito en este artículo es un conjunto de observaciones, que sólo muestran una radiografía de algunos de los problemas, no necesariamente fatales ni necesariamente bien percibidos, de las denominadas sociedades de información.
El autor cree en los beneficios esperables de la tecnología de la información y, en particular, en la informática, cuyo instrumento básico es el computador -paradigma tecnológico de la cultura del siglo XX, según Bolter-. Pero no a ciegas. Sin embargo, hay algo -a lo que alguna gente teme y que nada tiene que ver con lo tratado en este artículo-, que jamás podrá ocurrir. Lo cuenta, como si fuera una alegoría asintótica, el siguiente chiste gráfico. La viñeta presenta a dos hombres del futuro, padre e hijo -cuerpos rollizos, cabeza diminuta y simiesca- quienes, confortablemente instalados en un superhogar espacial, contemplan en un televisor un programa titulado "El hombre de los años 1990's". El primero, señalando en la pantalla la imagen de un individuo como nosotros, aprovecha para aleccionar al segundo: "Así es como se adapta la Naturaleza, hijo. Ahora que los ordenadores se encargan de todo nuestro trabajo intelectual, ya no necesitamos cabezas tan grandes"
(M. Honeysett, "Microfobia: cómo sobrevivir a tu ordenador...y a la revolución tecnológica", Anagrama, 1984).