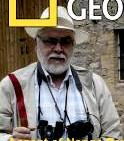Mente y Cerebro.
Libros de Investigación Y Ciencia
Prensa Científica, S.A.
Barcelona, 1ªEdic. 1993, 2da.Reimpresión 1995
Pág.18
DESARROLLO CEREBRAL
Carla J. Shatz
[Presentación] Durante el desarrollo fetal se sientan las bases de la actividad mental, al tiempo que miles de millones de neuronas establecen las conexiones. La actividad neural resulta decisiva para Ilevar a término ese proceso.
El cerebro humano adulto posee mas de cien mil millones de neuronas, conectadas de forma intrincada y específica para permitir la memoria, la visión, el aprendizaje, el pensamiento, la conciencia y otras facultades de la mente. Entre los rasgos sobresalientes del sistema nervioso adulto destaca la precisión de sus conexiones. Nada en esa compleja estructura parece haberse dejado al azar, Una configuración de tamaña complejidad resulta mas sorprendente si se cae en la cuenta de que, en las primeras semanas de gestación, los órganos de los sentidos ni siquiera están conectados con los centros cerebrales. Durante el desarrollo fetal, las neuronas deben generarse en número y localización adecuados. Los axones que se propagan desde ellas deben seguir el camino exacto hacia sus destinos y establecer finalmente la conexión correcta.
¿Cómo se tienden conexiones neurales tan precisas? De acuerdo con cierta hipótesis, sería el propio cerebro el que establece las conexiones a medida que progresa el desarrollo del feto, a imagen de lo que sucede en el proceso de fabricación de un ordenador, en el que los microcircuitos ("chips") y los componentes se montan y se conectan según un diagrama prefijado. Siguiendo con la comparación, la pulsación de un interruptor biológico, en algún momento de la vida prenatal, encendería el ordenador. Esta hipótesis postula que toda la estructura del cerebro está grabada en un programa básico biológico -probablemente en el ADN- y que el órgano no empieza a funcionar hasta que se ha terminado la red de circuitos.
Pero la investigación acometida a lo largo de los últimos diez años revela que la biología del desarrollo del cerebro se gobierna por principios muy distintos. Las conexiones neurales definitivas se establecen a partir de la remodelación de un esbozo inmaduro en el que sólo a el modelo adulto. Aunque las personas nacen, con casi todas las neuronas que van a poseer en la vida adulta, el peso del cerebro del recién nacido apenas es la cuarta parte del peso del adulto. El cerebro crece porque las neuronas aumentan de tamaño y se incrementa el número de axones y dendritas, así como la cuantía de conexiones que establecen.
Los estudiosos del desarrollo del cerebro han observado que, para alcanzar la precisión de la configuración del adulto, resulta imprescindible la función neural: hay que estimular el cerebro. Se ha comprobado que los bebés que, durante el primer año de vida, permanecían la mayor parte del tiempo en la cuna presentaban un desarrollo lentísimo. Algunos no empezaban a incorporarse hasta los 21 meses de edad y no Ilegaban al 15 % los que andaban a los tres años. Para que los niños alcancen un desarrollo normal deben ser estimulados mediante el tacto, el habla y las imágenes. Partiendo de estas observaciones, han surgido partidarios de los ambientes muy ricos que estimulen el desarrollo de los pequeños. Pero no hay pruebas de que la estimulación extraordinaria suponga especial ventaja.
Queda mucho camino por recorrer hasta que podamos enunciar tajantemente qué tipos de estímulos sensoriales favorecen la formación de determinadas conexiones neurales en los recién nacidos. A modo de primer paso hacia la comprensión de ese proceso, los neurobió]ogos han centrado su atención en el desarrollo del sistema visual en diferentes especies animales, insistiendo en los estadios neonatales. Resulta fácil, en las condiciones dominantes en ese estado, controlar las experiencias visuales y observar las respuestas a pequeños cambios. El ojo del mamífero difiere poco de una especie a otra. Existe otro hecho fisiológico que convierte al sistema visual en objeto valioso de estudio: sus neuronas son esencialmente las mismas que las que se encuentran en otras partes del cerebro. Por las razones indicadas, los resultados de estos estudios son perfectamente aplicables al sistema nervioso humano.
Pero quizá la ventaja más importante sea que, en el sistema visual, podemos correlacionar, de manera precisa, función con estructura, e identificar la vía que conduce desde el estímulo externo hasta la respuesta fisiológica. La respuesta se inicia cuando los conos y los bastones de la retina transforman la luz en señales nerviosas. Estas células envían los impulsos a las interneuronas, las cuales transmiten, a su vez, las señales a las neuronas de salida de la retina, denominadas células ganglionares. Los axones de las células ganglionares, que forman el nervio óptico, conectan con el grupo de neuronas del cerebro que constituyen el núcleo geniculado lateral. Las células del núcleo geniculado lateral envían la información visual a neuronas específicas, ubicadas en la capa 4 de las seis que integran la corteza visual primaria. Esta región cortical ocupa el lóbulo occipital en cada hemisferio cerebral.
Dentro del nucleo geniculado lateral, los axones de las células ganglionares de la retina de cada ojo se encuentran estrictamente separados: los axones de un ojo alternan con los del otro, dando lugar de esta forma a una serie de capas específicas para cada ojo. Los axones que parten del nucleo geniculado lateral terminan a su vez en regiones delimitadas de la capa cortical 4. Las regiones correspondientes a cada ojo interdigitan unas con otras para formar columnas de dominancia ocular
Para establecer los circuitos visuales durante el desarrollo, los axones deben recorrer largas distancias hasta que alcanzan las estructuras diana. Las celulas ganglionares de la retina se generan dentro del ojo. Las neuronas del núcleo geniculado lateral se forman en el diencéfalo, una estructura embrionaria que dará lugar al tálamo y al hipotálamo. Las células de la capa 4 se originan a partir del telencéfalo, estructura precursora de la corteza cerebral. Desde el inicio del desarrollo fetal, estas tres estructuras se encuentran separadas por una distancia equivalente a varios diámetros celulares. Aun así, los axones identifican y entablan contacto de manera topográficamente correcta, es decir, células próximas entre sí pertenecientes a una misma estructura envían sus axones a células vecinas localizadas en la región diana.
Este proceso de desarrollo puede compararse con el tendido de nuevas Iíneas telefónicas entre casas de ciudades alejadas. Para unir Madrid con Bilbao, por ejemplo, hay que salvar varias capitales de provincia. Una vez en Bilbao, las líneas deben dirigirse al distrito adecuado (diana) y luego a la dirección correcta (localización topográfica).
Corey Goodman, de La Universidad de California en Berkeley, y Thomas Jessel, de Columbia, han demostrado que, en la mayoría de los casos, los axones reconocen inmediatamente la vía adecuada y crecen a lo largo de ella para seleccionar la diana específica con una precisión finísima. Se cree que una especie de "sensor molecular" guía a los axones en crecimiento. Gracias a sus extremos especializados, o conos de crecimiento, los axones reconocen las vías apropiadas. Realizan esta función detectando una serie de moléculas específicas dispuestas a lo largo del recorrido, o liberadas a partir de células situadas en el decurso de esa vía. La propia diana puede también liberar las señales moleculares necesarias. Eliminar estas señales (mediante manipulación genética o quirúrgica) puede comportar que los axones crezcan sin rumbo fijo. Pero una vez han alcanzado sus dianas, todavía les queda a los axones escoger la dirección adecuada. A diferencia de la selección de la vía y el destino, la elección de la dirección no es inmediata, pues implica la corrección de muchos errores iniciales.
La primera pista de que la selección de la dirección no se establece bien de forma inmediata Ilegó con los ensayos que empleaban trazadores radiactivos. La inyecci6n de trazadores en etapas sucesivas del desarrollo fetal permite perfilar el curso y el patrón de las proyecciones axónicas. Con ello se ha demostrado, ademas, que algunas estructuras emergen en diferentes etapas del desarrollo, lo que puede complicar ulteriormente la selección de la dirección adecuada.
Pasko Rakic, de la Universidad de Yale, ha comprobado que, en la vía visual de los monos, las conexiones que aparecen entre la retina y el núcleo geniculado lateral se establecen en primer lugar. Se entablan luego las conexiones entre el núcleo geniculado lateral y la capa 4 de la corteza visual. Otros estudios han mostrado que, en gatos y primates (hombre incluido), las capas del núcleo geniculado lateral se desarrollan durante el período prenatal, antes de que se constituyan conos y bastones de la retina (y, por tanto, antes de que la visión sea posible). Mientras completaban su formación posdoctoral en Harvard, Simon LeVay, Michael P. Stryker y la autora observaron que el gato no nacía con las columnas de la capa 4 de la corteza visual. Más tarde determiné que, incluso antes, durante la vida fetal, el felino carece de capas en el núcleo geniculado lateral. Estas estructuras visuales de tanto interés surgen de forma gradual en estadios sucesivos.
Las características funcionales de las neuronas, al igual que su estructura arquitectónica, no alcanzan su especificidad hasta etapas posteriores de la vida. Los registros mediante microelectrodos de la corteza visual de gatos y monos recién nacidos revelan que la mayoría de las neuronas de la capa 4 responde por igual a la estimulación visual de cualquiera de los dos ojos. En el adulto, cada neurona de la capa 4 responde fundamentalmente, si no de manera exclusiva, a la estimulación de un solo ojo. Semejante hallazgo nos dice que, durante el proceso de selección de dirección, los axones deben corregir sus primeros "errores" mediante la eliminación de la información procedente del ojo "inadecuado".
En 1983, en colaboración con mi colega Peter A. Kirkwood, aportamos nuevas pruebas de que los axones ajustan con precisión sus conexiones; trabajábamos con cerebros de feto de gato de 6 semanas de edad (el período de gestación del gato dura unas 9 semanas). Extrajimos una porción significativa de la vía visual -La comprendída entre las células ganglionares de ambos ojos y el núcleo geniculado lateral- y la colocamos in vitro en una cámara especial acondicionada para mantener las células vivas. (La inserción de microelectrodos en el feto resulta endiabladamente difícil.) El dispositivo mantuvo las células vivas unas 24 horas. Aplicamos despues pulsos eléctricos a ambos nervios ópticos con el fin de estimular los axones de las células ganglionares y hacer que generaran señales nerviosas (potenciales de acción). Descubrimos que las neuronas del núcleo geniculado lateral respondían a las células ganglionares y comprobamos que recibían información de ambos ojos. En el adulto, las capas responden sólo a la estimulación del ojo apropiado.
La aparición de dominios funcionales del tipo de las capas y columnas de dominancia ocular indica que los axones corrigen los errores cometidos durante la selección de dirección. El proceso de selección en sí depende del esquema de ramificación de los axones individuales. En 1986, David W. Sretavan, doctorando de mi laboratorio, examinó el proceso con mayor detalle. Partiendo de fetos de gato marcó selectivamente, en etapas sucesivas del desarrollo, los axones de las células ganglionares a lo largo de toda su extensión, desde el cuerpo celular situado en la retina hasta sus terminaciones en el núcleo geniculado lateral.
Observó que, en las etapas más primitivas del desarrollo, cuando los axones de las células ganglionares acaban de entrar en el núcleo geniculado lateral (a la quinta semana de gestación), esos axones adoptan una forma muy simple de bastón, con un cono de crecimiento en su extremo. Unos días más tarde, los axones que emergen de ambos ojos adquieren un aspecto "piloso": poseen brazos laterales cortos cuan largos son.
La presencia de ramificaciones laterales a esta edad implica que la información aportada por un ojo se mezcla con la aportada por el otro. Con otras palabras, las regiones neurales aún han de adoptar la estructura del adulto, en la que cada ojo tiene sus propias regiones específicas. A medida que progresa el desarrollo, de los axones brotan complejas ramificaciones terminales y se pierden las ramas laterales. Muy pronto, los axones de cada ojo poseen terminaciones profusamente ramificadas, aunque limitadas a la capa que les corresponde. Los axones de un ojo que atraviesan el territorio perteneciente a los del otro ojo son lisos y carecen de ramificaciones.
La secuencia de los cambios operados en el patrón de ramifica ción que se observa durante el desarrollo indica que las conexiones del adulto se van trabando a medida que procede la remodelación de los axones, y ésta viene instalada por crecimiento o regresión selectiva de distintas ramificaciones. Se observa que los axones crecen hacia muchas direcciones dentro de las estructuras diana y después eliminan las direcciones equivocadas.
Una explicación posible de la remodelación de los axones apuntaría hacia la existencia de señales moleculares específicas, dispuestas en la superficie de las células diana. Mas, a pesar del atractivo que encierra, semejante hipótesis carece de suficiente soporte experimental. Hay otra explicación más sólida, la que defiende la intervención de todas las neuronas diana en el juego. Se produce una suerte de pugna entre estímulos informativos que se resuelve con la formación de áreas funcionales específicas.
Los experimentos de David H. Hubel, de la facultad de medicina de Harvard, y de Torsten N. Wiesel, de la Universidad Rockefeller, aportaron una importante clave relativa a la naturaleza de las interacciones competitivas entre los axones por las células diana. En los años setenta, estando ambos en Harvard, estudiaron la formación de cataratas en niños. Por observaciones clínicas se sabía que, si esta enfermedad no se trata a tiempo, provoca la ceguera permanente del ojo ocluido. Para emular este efecto, Hubel y Wiesel cerraron los párpados a gatos recién nacidos; y hallaron que bastaba una semana de ceguera para perturbar la formación de las columnas de dominancia ocular. Los axones del núcleo geniculacio lateral que representaban al ojo cerrado ocupaban una area más pequeña de lo normal en la capa 4 de la corteza. Los axones del ojo abierto, en cambio, ocupaban áreas mayores de lo habitual.
Hubel y Wiesel mostraron, además, que tales efectos se limitaban a un período crítico. Cuando las cataratas se desarrollan en el adulto y son tratadas mediante cirugía, no provocan ceguera permanente. Al parecer, el período crítico ha finalizado mucho tiempo atrás, motivo de que no se resientan las redes de circuitos dei cerebro.
Estas observaciones sugieren que las columnas de dominancia ocular se forman en virtud del uso del circuito visual. Los axones del núcleo geniculado lateral de cada ojo compiten por un territorio común en la capa 4. Cuando se utilizan por igual, las columnas de los dos ojos son idénticas. El uso desigual conduce a un reparto dispar del territorio correspondiente de la capa 4.
?De qué modo la utilización del circuito visual provoca consecuencias anatómicas permanentes? El uso del sistema visual supone la formación de potenciales de acción cada vez que un estímulo luminoso se transforma en señal neural y es conducida por los axones de las celulas ganglionares hacia el cerebro. Quizá los efectos del cierre del ojo en el desarrollo de las columnas de dominancia ocular se produzcan como consecuencia de la Ilegada de menos potentiales de acción procedentes del ojo ocluido. Si tal acontece, el bloqueo de todos los potenciales de acción durante el período crítico de la vida posnatal evitaría que los axones de ambos ojos adoptaran los patrones correctos, lo que provocaría un desarrollo anormal de la corteza visual. Stryker y William Harris, cuando el segundo realizaba el posdoctorado en Harvard, llegaron a ese resultado sirviendose de tetrodotoxina para bloquear los potenciales de acción de las células ganglionares. Observaron que las columnas de dominancia ocular de la capa 4 no se formaban (las capas en el núcleo geniculado lateral, en cambio, permanecían intactas, pues ya se habían formado in utero).
Pero los potenciales de acción no bastan, por sí solos, para crear los patrones separados en la corteza. La actividad neural no puede ser aleatoria, sino bien definida en el tiempo y en el espacio, y ocurrir a través de tipos especiales de sinapsis. Stryker y su asociado Sheri Strickland, de la Universidad de California en San Francisco, demostraron que la estimulación simultánea y artificial de todos los axones de los nervios ópticos evita la separación de los axones del núcleo geniculado lateral en columnas de dominancia ocular dentro de la capa 4. A pesar de la similaridad del resultado con el conseguido mediante tetrodotoxina, existe una diferencia importante. Aquí los potenciales de acci6n de las células ganglionares están presentes, pero todos al mismo tiempo. La división para formar las columnas en la corteza visual, por otro lado, se produce cuando se estimulan asincrónicamente los dos nervios.
En cierto sentido, pues, las células que descargan al mismo tiempo establecen las mismas conexiones. El ritmo de generación de los potenciales de acción resulta decisivo a la hora de determinar qué conexiones sinápticas se refuerzan y mantienen y cuáles se debilitan y eliminan. En circunstancias normales la visión actúa correlacionando la actividad de las células ganglionares vecinas, puesto que las células reciben información de las mismas regiones del campo visual.
¿Cual es el mecanismo sináptico que refuerza o debilita las conexiones? Ya en 1949 Donald O. Hebb, de la Universidad McGill, propuso la existencia de sinapsis especiales que Ilevarían a cabo esta tarea. La señal de refuerzo en estas sinapsis se incrementaría cuando coincide la actividad de la célula presináptica (la célula que suministra el impulso de entrada) con la actividad de la célula postsináptica (la célula que recibe el impulso). La confirmación de la existencia de las "sinapsis de Hebb" parte de la investigación del fenómeno de la potenciación a largo plazo en el hipocampo. Se ha demostrado que la actividad presináptica y postsináptica simultánea en el hipocampo provoca aumentos graduales en la fuerza de transmisión sináptica entre las células implicadas, estado de refuerzo que dura de horas a días.
Se admite que estas sinapsis desempeñan un papel esencial en la memoria y el aprendizaje. El trabajo del equipo de Wolf Singer, del Instituto Max Planck de Investigación Cerebral en Frankfurt, y del grupo de Yves Fregnac, de la Universidad de París, denuncian también la presencia de las sinapsis de Hebb, en la corteza visual, dutante el período crítico, aunque se desconocen sus rasgos peculiares.
Tampoco sabemos de qué modo la actividad simultánea provoca cambios a largo plazo en la transmisión. Se admite que la célula postsináptica detecta la coincidencia de la actividad presináptica y, por ello, devuelve una señal a todas las entradas presinápticas activas. Pero eso no es todo: durante la formación de las columnas de dominancia ocular, las entradas que no se hallan en actividad al mismo tiempo se debilitan y son eliminadas.
Se impone, pues, postular la existencia de un mecanismo para el debilitamiento de las sinapsis en función de la actividad. Este debilitamiento, en forma de depresión a largo plazo, tendría lugar cuando los potenciales de acción presinápticos no se acompañan de actividad postsináptica. Las sinapsis que cuentan con esta propiedad (contraria a las sinapsis de Hebb) se han observado en el hipocampo y en el cerebelo. De acuerdo con los resultados de Stryker y Strickland, tales sinapsis podrían hallarse también en la corteza visual.
Se desarrolla un proceso muy similar a la remodelación axónica conforme las motoneuronas de la médula espinal van estableciendo conexiones con los músculos efectores. En el adulto, cada fibra muscular es activada por una sola motoneurona. Pero una vez las motoneuronas entablan los primeros contactos con las fibras musculares, cada fibra recibe información de muchas motoneuronas. Entonces, tal como ocurre en el sistema visual, se eliminan algunas señales y se crea el patrón de conexiones típico del adulto. Sabemos ya que el proceso de eliminación requiere patrones temporales específicos de potenciales de acción generados por las motoneuronas.
La necesidad de estos patrones temporoespaciales específicos de actividad neuronal puede compararse al proceso que se lleva a cabo para comprobar que las llamadas telefónicas que se efectúan desde una ciudad (el núcleo geniculado lateral del sistema visual) conectan con los domicilios adecuados en la localidad de destino (la corteza visual). Cuando dos vecinos del núcleo geniculado lateral llaman a sendos domicilios vecinos de la corteza, ambos teléfonos sonarán a la vez; así se corrobora que las relaciones entre vecinos han persistido durante el proceso de tendido de la circuitería.
Ahora bien, si uno de los dos vecinos en el núcleo geniculado lateral conecta por error con una zona muy distante de la capa 4 o con zonas que reciben información del otro ojo, el teléfono de su destinatario raramente sonará de forma simultánea, si es que suena, con el de su vecino. Esta disonancia conducirá al debilitamiento y a la eliminación de tal conexión.
Los trabajos descritos hasta ahora se refieren a la remodelación de las conexiones, una vez el animal es capaz de ver o moverse. Pero, ¿qué ocurre en fases más tempranas del desarrollo? ?Pueden estos mecanismos de remodelación axónica operar antes incluso de que el cerebro responda a la estimulación del mundo externo? Mi equipo imaginó que podíamos hallar la respuesta estudiando el proceso de formación de las capas en el núcleo geniculado del gato. Al fin y al cabo, ni conos ni bastones están ya formados durante la mayor parte del período de desarrollo. ?Pueden las capas delimitar sus territorios específicos para cada ojo, aún cuando no se generen potenciales de acción por ausencia de visión?
Razonábamos que, si las fases precoces requerían la existencia de actividad, ésta debería generarse espontáneamente en la retina, quizá por las mismas células ganglionares. En cuyo caso, los impulsos creados por las células ganglionares contribuirían a la construcción de las capas, puesto que ya se cuenta -con toda la maquinaria sináptica necesaria para competir. Por ese mismo motivo, se podría impedir la formación de las capas específicas mediante el bloqueo de la transmisión de potenciales de acción desde los ojos hasta los núcleos geniculados laterales.
Para impedir la actividad durante el desarrollo fetal, con Sretavan, y en colaboración con Stryker, implantamos in utero unas minibombas especiales de tetrodotoxina, justamente antes del período en el cual se forman las capas en los núcleos geniculados del gato (hacia la sexta semana de gestación). Tras quince días de infusión comprobamos que las capas específicas para los ojos no se formaban en presencia de tetrodotoxina. Más aún, al examinar las formas de ramificación de los axones de las células ganglionares tras el tratamiento, verificamos que la tetrodotoxina no se limitaba a impedir el crecimiento normal.
El patrón de ramificación de estos axones llamaba mucho la atención: a diferencia de los axones normales en la misma fase de evolución, no escaseaban las ramificaciones de los axones tratados con tetrodotoxina ni se circunscribían a la región terminal, sino que se extendían a lo largo de toda la longitud del axón. Era como si, en ausencia de potenciales de acción, faltara la información que cesaría para eliminar las ramificaciones laterales y crear las terminales.
En 1988, al mismo tiempo que se completaban estos experimentos, Lucia Galli-Resta y Lamberto Maffei, de la Universidad de Pisa, vencieron el importante desafío técnico que supone registrar in utero las señales de las células ganglionares fetales. De mostraron directamente que las células ganglionares de la retina generaban espontáneamente salvas de potenciales de acción en la oscuridad del ojo en desarrollo. Esa observación, sumada a nuestro experimento, respalda la hipótesis, no sólo de la presencia de los potenciales de acción, sino también de la necesidad de los mismos para que los axones de las células ganglionares de ambos ojos puedan separarse y formar las capas específicas.
Debe haber limitaciones a la pauta modelizadora temporoespacial de la actividad de las células ganglionares. Si las células enviaran impulsos de forma aleatoria, no funcionaría el mecanismo basado en la correlación y la ordenación según la actividad. Es más, las células ganglionares vecinas de cada ojo deberían descargar casi en sincronía, en tanto que las descargas de las células de ambos ojos, consideradas globalmente, deberían ser asincrónicas. Además, las sinapsis entre los axones de las células ganglionares y las neuronas del núcleo geniculado lateral deberían funcionar como las sinapsis de Hebb: tendrían que detectar correlaciones en las descargas de los axones y reforzarse en consecuencia.
Nos percatamos de que, para investigar esos (...) descarga, era forzoso registrar la actividad eléctrica simultánea de muchas células ganglionares de la retina en desarrollo; además, debíamos hacerlo durante el período de formación de las capas específicas visuales. Para nuestra fortuna, se produjo un importante avance técnico que nos facilitó la tarea. En el Instituto de Tecnología de California, Jerome Pine y sus colegas, entre ellos el doctorando Markus Meister, inventaron en 1988 un aparato especial de registro dotado de 61 electrodos dispuestos hexagonalmente en un solo plano. Cada electrodo podía detectar los potenciales de acción generados en una o en varias células. Cuando Meister llegó a la Universidad de Stanford para trabajar con Denis Baylor, nos pusimos en contacto al objeto de conseguir utilizar el ingenio de electrodos para detectar descargas espontáneas en células ganglionares de feto.
Teníamos que extraer la retina entera del ojo del feto y colocarla, con la capa de células ganglionares en la cara inferior, sobre el dispositivo de electrodos. (No hay posibilidad técnica de implantar directamente in utero el conjunto de electrodos en el ojo.) Rachel Wong, becaria de formación posdoctoral en mi laboratorio, disecó las retinas y preparó los medios necesarios para mantener los tejidos vivos durante horas en buenas condiciones.
Colocamos retinas de hurón neonatal en el ingenio multielectródico y registramos simultáneamente los potenciales de acción generados de manera espontánea por unas 100 células. Estos trabajos confirmaron los resultados obtenidos en vivo por Galli-Resta y Maffei. Todas las células colocadas encima del dispositivo descargaron, con diferencias de 5 segundos entre unas y otras, según un patrón rítmico y predecible. La salva de potenciales de acción duraba varios segundos y era seguida por largas pausas de reposo de 30 segundos a 2 minutos de duración. Esta observación demostró la existencia de correlación en la actividad de las células ganglionares. Análisis posteriores demostraron que la actividad de las células vecinas guarda una mayor correlación que la de células alejadas entre sí.
Hubo algo más notable: el patrón espacial de descarga obtenido simulaba una onda que avanzaba por la retina a razón de unas 100 micras por segundo (aproximadamente de una décima a una centésima parte de la velocidad de un potencial de acción). Tras el período de reposo se generaba otra ola, pero esta vez en una dirección diferente y aleatoria. Esas olas, generadas de forma espontánea en la retina, aparecían durante el período en que se constituyen las capas específicas de cada ojo y se desvanecían justo antes de la puesta en marcha de la función visual.
Desde la óptica de la ingeniería, estas olas parecen hermosamente diseñadas para aportar las correlaciones necesarias en la descarga de las células ganglionares vecinas. Además, aseguran un período de desfase suficiente, de suerte que el disparo sincronizado de las células ganglionares se mantiene en el ámbito local, sin involucrar la retina entera. Este patrón de descarga permitiría precisar el mapa topográfico transportado por los axones de las células ganglionares a la capa específica de cada ojo. Es más, el hecho de que la dirección de la ola se manifieste aleatoria revela la improbabilidad de que las células ganglionares de ambos ojos descarguen simultáneamente, condición necesaria para la formación de las capas.
En experimentos futuros se bloquearán las olas para determinar si se hallan en verdad implicadas en el desarrollo de las conexiones. Habrá que saber también si las células del núcleo geniculado lateral pueden detectar la correlación en la descarga de células ganglionares vecinas y utilizarla para reforzar las sinapsis apropiadas y debilitar las inadecuadas. Ello parece probable. En efecto, Richard D. Mooney, becario posdoctoral de mi laboratorio, en colaboración con Daniel Madison, de Stanford, han puesto de manifiesto que la potenciación a largo plazo de la transmisión sináptica entre axones de las células ganglionares de la retina y las neuronas del núcleo geniculado lateral está presente durante las fases iniciales del desarrollo. Podemos, pues, concluir que, incluso antes del comienzo de la visión, las células ganglionares emiten descargas espontáneas en un patrón adecuado para que se establezcan las conexiones necesarias.
¿Constituye la retina un caso especial? ¿Hay también otras regiones del sistema nervioso que generan su propio patrón de actividad endógena en fases tempranas del desarrollo? El trabajo preliminar de Michael O'Donovan, del Instituto Nacional de la Salud, abona la idea de una altísima correlación en la actividad de las motoneuronas medulares en los inicios del desarrollo. Diríase que la organización dependiente de la actividad en este sistema también emplearía señales generadas de forma espontánea. Aquí, las señales, lo mismo que las del sistema visual, pulirían las conexiones, inicialmente difusas, con las dianas.
El hecho de que sea necesaria la actividad neuronal para completar el desarrollo del cerebro ofrece varias ventajas. La primera consiste en que, dentro de ciertos límites, la maduración del sistema nervioso puede modificarse y ajustarse con precisión a través de la experiencia, lo que proporciona cierto grado de adaptabilidad. En los vertebrados superiores, este proceso de ajuste puede representar un largo período. Se iniciaría en el útero materno y, tal como se ha demostrado en el sistema visual de los primates, se adentraría bastante en la etapa neonatal, desempeñando un papel decisivo en la coordinación de la información recibida desde los dos ojos. La coordinación es indispensable para la visión binocular y la percepción de la profundidad en la visión estereoscópica.
La actividad neural confiere otra importante ventaja en el desarrollo: resulta más económica desde el punto de vista genético. La vía alternativa, la determinación pormenorizada de cada conexión neural mediante marcadores moleculares, requeriría un número ingente de genes, a tenor de las miles de conexiones que deben formarse en el cerebro. Emplear las reglas de la remodelación dependiente de la actividad aquí descritas resulta mucho más económico. El reto para el futuro será dilucidar las bases celulares y moleculares de dichas reglas.