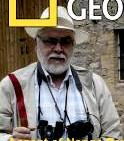========
Date: Sun, 2 Mar 2003 13:18:54 -0300
--------
Republicanas
Pese a que la Argentina no fue en aquel entonces un país políticamente
hospitalario para los refugiados republicanos, los hubo. Las que siguen son
tres historias de mujeres que fueron testigos y víctimas de una guerra, que
por diversas razones recalaron aquí.
Por Moira Soto
La Argentina no fue precisamente un país de acogida para las/os refugiados
españolas/os que venían de pasar la aciaga guerra que les arrebató el
gobierno republicano (legítimamente ganado en elecciones), la huida
desesperada e incierta, la larga estadía en penosos campos de concentración
franceses. Como lo señala Dora Schwarzstein (Entre Franco y Perón, Crítica
Contrastes, Barcelona), en nuestro país se sancionaron severos decretos en
materia inmigratoria desde 1938, dejando afuera a los refugiados políticos
(a saber: judíos, antifascistas y republicanos españoles), aunque en el
plano internacional se defendía hipócritamente el derecho de asilo. Las
cosas no mejoraron con la presidencia de Roberto Ortiz, pese a la defensa de
socialistas y radicales a favor de republicanos y judíos, aunque debido al
origen del primer mandatario hubo cierta indulgencia hacia los vascos. Por
otra parte, el gobierno local había reconocido tempranamente el triunfo
franquista. Paralelamente, intelectuales argentinos como Francisco Romero,
María Rosa Oliver, Silvina Ocampo y otras/os se movilizaron a favor de sus
pares españoles. Mediante distintos rebusques, una cierta cantidad de
republicanas y republicanos pudo ingresar a Buenos Aires, desde luego en una
proporción mucho menor que en México. Entre las mujeres, se puede citar a
María de la O Lejárraga -mujer del exitoso "escritor" y director Gregorio
Martínez Sierra, autora real de las obras que firmó su aprovechado marido-,
María Teresa León -escritora, poeta, guionista de cine, aparte de ser la
esposa de Rafael Alberti-, la pintora surrealista Maruja Mallo -amiga de
Bretón y Buñuel, de fulgurante inicio durante la República, cuya carrera
prácticamente se truncó en Buenos Aires-, Margarita Xirgu -que estaba en
nuestro país cuando Franco trepó al poder, y no retornó a su patria-, María
Victoria Valenzuela -escritora que dejó un documento desgarrador de la
posguerra en España-, entre otras que supieron de la solidaridad popular, ya
que no oficial. Aquí se encontraron, además de las entidades de diversas
regiones que simpatizaban con la República, con argentinas como Maruja Boga,
que a través de su programa radial "Recordando a Galicia" -en distintas
radios a lo largo de 45 años- se dedicó a la defensa apasionada de las
exiliadas y los exiliados.
De entre las mujeres republicanas que fueron llegando a estas playas, he
aquí los testimonios de tres damas polentosas que no encarnan precisamente
aquellos hermosos pero tristísimos versos del Luis Cernuda expatriado
("amargos son los días/ de la vida, viviendo/ solo una larga espera/ a
fuerza de recuerdos") . Ellas -la madrileña Maricarmen, la vasca Miren, la
asturiana Selina-, con el espíritu bien alto, lúcidas y con saludable
sentido del humor, cuentan a continuación, resumidamente, sus peligrosas,
novelescas historias de vida.
Selina Asenjo, 92 años
"En casa, se desayunaba y se cenaba política"
Yo nací socialista, mi padre fue fundador del Partido Socialista de Sama,
que era dónde vivíamos. En mi casa se desayunaba, se merendaba y se cenaba
política. Mi madre, en cambio, una mujer muy buena que se ocupaba de la
casa, de política no entendía nada.
En una ocasión, siendo yo muy niña, se anunció un mitin socialista, mi padre
era de la comisión organizadora. Cuando llegó el momento, me asomé al balcón
y vi a la gente pasar. Me fui sola. Pero hubo un lío de tiros. Mi madre oyó
el ruido, se preocupó y no me encontró. Mi hermana le dijo dónde estaba y
fue a buscarme. Yo había estado cerca de la tribuna, sin que mi padre me
viera. Cuando empezó el alboroto me metí debajo de la mesa de los oradores.
Nadie me había visto. Al salir, siento que me agarran de las trenzas. Pedí
quedarme con mi padre porque sabía que con mi madre cobraba antes de llegar
a casa. El me dijo: "Prométeme que no volverás a hacer algo parecido.
Pregúntame siempre a mí, y si te puedo llevar te llevo". Desde aquel día
cada vez que mi padre se preparaba para la reunión, yo me acercaba: "¿Puedo
ir con usted?", y él me llevaba.
Tendría unos 17 cuando ingresé a las Juventudes Socialistas y fui la primera
mujer que en Asturias subió a una tribuna para hablar de cuestiones
sindicales. Porque allí existía el ramo de la aguja -las sastras, las
modistas- y nadie se ocupaba de él. Fui yo la que planteé la formación del
sindicato, y en un mitin, un domingo, me pidieron que hablara. Aquella noche
llegué a casa contenta y le conté a mi padre. El me dijo, "La idea no es
mala; pero, ¿qué vas a decir?", "Lo que salga", le contesté. Cuando empecé a
hablar tenía tantos nervios que no veía a la gente, que era mucha. Pero me
fui serenando y terminé la mar de bien. Aunque yo no pertenecía al gremio,
había levantado por la voz de mis hermanas. Así que después seguí hablando
por la Juventud Socialista, de pueblo en pueblo. Después, con la República,
las mujeres se animaron más. Yo trabajé en la campaña de las elecciones del
31, luego vino la revolución de octubre en Asturias, ahí la actividad fue
muy grande. Hubo grandes perdidas, muchos prisioneros. Ibamos por los montes
a reunirnos. A mí en octubre me habían llevado presa, pero sólo quince días.
Todavía era yo la única mujer que tomaba palabra en público, después ya
salió Purificación Tomás, hija del que sería gobernador de Asturias. También
estaba Matilde de la Torre, santanderina, y Veneranda Manzano, diputada por
Asturias. Asturias era muy socialista, y cuando los chicos de los pueblos,
que nos conocían, nos veían pasar hacia el monte, si detrás venía la Guardia
Civil, corrían a avisarnos. No quiero pensar las plantas de papas que
levanté con mis tacos cuando teníamos que correr. Porque yo, activista y
militante, sí, pero coqueta. Siempre lo fui, y lo soy ahora a los 92.
Cuando ellos ganaron las elecciones legislativas del 33, entraron las
derechas y se retrocedió mucho en las conquistas de la República. Por eso
salimos a defenderla y así llegamos al triunfo de febrero del 36. Ya
teníamos el voto las mujeres. Desgraciadamente duró poco, porque ganamos a
mediados de febrero y el 18 de julio empezó el alzamiento. Así que después
hubo que intervenir en la guerra, ir por los frentes a dar ánimo a los
soldados, ir por las casas a hablar con las familias de los que morían. Era
muy, muy triste. Así pasé la guerra, participando en todo lo que podía. La
iglesia tuvo mucha parte de la culpa de que se perdiera la República. Hasta
que llegaron los republicanos, las mujeres no teníamos ningún derecho. Por
eso nosotras, las mujeres, cuando la vimos tambalear por culpa de los
sublevados, salimos a la defensa. La República trajo muchas cosas buenas
para todos, sólo lo que han vivido aquellos años saben la situación de
injusticia que había. La gente que luchaba no pensaba en las consecuencias,
teníamos ideales. Todas las republicanas, de una manera o de otra, lucharon
para ganar la guerra. Y no perdimos por falta de coraje sino por la traición
de los demás países, que no nos ayudaron.
Salí de mi tierra, de Gijón, el 27 de octubre del 39. Sufrimos muchas
peripecias. No teníamos ni agua ni comida, apenas unas galletitas dulces. Yo
estaba con mi hermana Maruja y otra chica, junto con heridos de guerra.
Cuando llegamos al puerto, el barco se hundió. En Francia nos mandaron de
vuelta a Barcelona, todavía terreno leal. Me reuní con mi familia y a los
dos días tuve que volver a Barcelona, me llamaba la comisión ejecutiva
asturiana: querían formar un taller de confección para ayudar a las mujeres
de los que habían quedado en el monte, de los que habían muerto. Lo organicé
y allí estuve catorce meses, hasta que tuvimos que correr: salí de Barcelona
el 26 de enero de 1939. Busqué a mi familia, lo principal era irse porque
los otros ya estaban cruzando el Ebro. Salimos por dos sitios distintos y
nos encontramos en Francia. Cerca de la frontera me puse a hablar con un
hombre que estaba haciendo guardia. Me confió que a las ocho de la noche
iban a abrir por dos horas, me aconsejó que buscara a mi hermana y a las
doce de la noche tratara de estar donde se divide la frontera. Así lo hice y
me traje también a otra chica, una secretaria. A la medianoche estábamos en
medio del túnel y, al salir de allí, escucho que me llaman: eran las
sobrinas del gobernador, de manera que corrimos hacia ese tren y no nos
controlaron. Después estuvimos en un hotel y yo vendí todo lo que tenía para
poder pagar el cuarto. Era en el Alto Loire, desde allí busqué a mi madre y
pudimos reunirnos. Nos quedamos doce años en Francia. Me casé en Francia, mi
marido era de León, lo conocí en el exilio. Venía a comer a nuestra pensión
de familia y nos hicimos novios. Aunque nunca me había querido casar, no me
arrepentí. Por cierto, era socialista y me aceptó como yo era. Tuve una hija
que murió de pequeña, pero después un muchacho -hijo de Maruja, la que me
acompañaba siempre y que murió cuando el chico tenía seis meses- se vino con
nosotros y ha sido como un hijo. Siempre teníamos la idea de venir a Buenos
Aires, y en el 51 salimos para acá. Cuando llegamos estaba uno de los
guerrilleros de Asturias esperándonos y nos llevó a su casa. Otro
republicano nos dio una habitación. Y empezamos a trabajar cosiendo. Lo
primero que hice al llegar fue ir al Partido Socialista, al Frente
Republicano que estaba en la calle Bartolomé Mitre, y al Centro Asturiano.
Miren Laburu, 87 años
"Le hacen cavar la fosa y lo matan de un tiro"
En junio de 1936, estaba por irme a veranear a la casa de una amiga, en
Burgos. Tanto insistí que me dieron permiso para que me llevara un amigo,
Manolo, de 21 años. Mi padre, que nunca hacía estas cosas, me dijo "Te voy a
comprar una maleta". Y me eligió una de cocodrilo. Venía yo muy contenta
cuando nos encontramos con un señor que le anunció a mi padre "Va a haber un
levantamiento. Cuando el hombre supo que me disponía a ir a Burgos, le
aconsejó: "No la dejes ir ni en sueños". Lloré, pataleé, pero no sirvió de
nada. Tenía 8 para cumplir 9. Se fue el pobre Manolo solo y no pasan unos
días que los rebeldes entran en Burgos. Lo agarran a este chico, lo acusan
de ser del Partido Nacionalista Vasco, le hacen cavar la fosa y lo matan de
un tiro. He llorado sin parar al saberlo, he tenido pesadillas...
Empezaron los bombardeos, estaba terminando el verano. Me sentía
aterrorizada, habían puesto sacos de arena alrededor de la casa, los vecinos
venían al sótano. El miedo que sentía me hacía doler la barriga. Me mandaron
a la casa de mis tíos, un lugar de pescadores. Me iba acostumbrando cuando
aparecen los sobrinos de mi tío, que eran de la República, en retirada
porque ya venían los nacionales. Los chicos empezaron a contar todos los
sufrimientos de la guerra. Al poco tiempo, los sublevados llegaron a
Pamplona, Navarra, y a estos chicos y al padre les hacen lo mismo que a
Manolo... No me lo querían contar, pero me enteré oyendo conversaciones.
Volvemos a mi casa, más bombardeos. Estábamos cerca del abastecimiento de
nafta y del puente Vizcaya, que ellos querían destruir. Mi madre queda otra
vez en estado y no se podía mover. Vamos a la casa de una niñera que tenía
comodidades, y ahí estábamos cuando apareció una caravana de gente con sus
carros, sus vacas, los terneritos atados atrás, sin comer... Habían caminado
kilómetros, se les ofreció agua, leche... Nos fuimos a casa de mi abuela,
seguía el bombardeo. Y un día salimos y al volver, nos encontramos con una
casa enfrente partida al medio por una bomba, y en el baño se veía a un
señor, en calzoncillos, con la brocha suspendida en la mano. Todavía lo veo.
Y en ese momento la madre y las hijas estaban con nosotras. Se empezó a
organizar la partida a través de la Cruz Roja Internacional. Fuimos en el
Habana, el 10 de junio del 37, yo estaba a punto de cumplir los diez.
Resulta que a mi padre le chocan el auto y se le abre la yugular, como no
había hospitales lo traen a casa, no sabíamos si iba a vivir. Igual nos
mandaron en barco con mi hermano de seis. Era un asco, vomitaba todo el
mundo. Llegamos a La Rochelle muertos de hambre, de sed, niños solamente
éramos ciento y pico. Pero no nos dieron ni un vaso de agua. Todos a
vacunarnos contra la viruela. Ahí cerca de Burdeos fuimos a una colonia. Mi
madre nos había preparado ropa de verano porque creíamos que a Franco le
iban a dar su merecido y volvíamos pronto todos a Bilbao. Estuvimos
veintitantos días.
Llegó el momento de salir hacia Bélgica. A mí me tocó ir a una casa
parroquial; mi hermano fue con una familia que no era religiosa. Yo quería
ir con él, pedí por mi mamá, lloré, pero nada. Total que el cura se portó
muy bien, y yo tratando de arreglármelas con un diccionario. Se produjeron
confusiones muy graciosas, yo pedía retrete y entendían retraite, que era el
retiro espiritual... Un año estuve en Bélgica. Hasta que llegó un telegrama
diciendo que el padre y la madre están vivos en el refugio vasco y que ya
había nacido mi hermano. Resulta que como mi padre no aparecía, mi madre
llegó a la frontera de Suiza en un barco horroroso, y la llevaron a una
cárcel deshabitada, llena de pulgas y chinches en Nantúa, con un pequeñito y
el otro al nacer, sola. Al día siguiente empieza con los síntomas y nace el
14 de julio. Mi padre entretanto se había ido a París donde estuvo con los
niños de Guernica. Y yo con el ama de llaves del cura, que era mala conmigo.
Llegó el momento de encontrarme con mis padres. Nos vamos a San Juan de Luz,
siempre pensando que Franco estaba por morir. Cuando a mi padre le avisan
que los alemanes estaban llegando a la parte vasco francesa, decidió escapar
solo, porque ya éramos muchos: mi madre estaba de nuevo embarazada. Mi padre
se encontraba en Marsella, con los alemanes llegando, cuando el presidente
de la Argentina, Roberto Ortiz, mandó el barco "Alsina". Cuando llegaron a
Dakar, los retuvieron nueve meses en un campo de concentración.
Nos mantuvimos un tiempo con la venta de las alhajas de mi madre. Estuve
nueve años en Bilbao. Mi padre después de Dakar se fue a México a buscar una
finca, se encontró con que no la tenía y se vino a la Argentina en el 41. El
no podía volver a Bilbao porque estaba condenado a muerte.
Siguieron años muy duros. Por ejemplo, no me gustaba ir al cine porque en
medio de la película, cuando menos lo pensabas, encendían todas las luces y
había que cantar los tres himnos con el brazo en alto: de los carlistas, la
falange, los monárquicos. Tenía 18, empezaba a salir con un muchacho. Yo
creía que todos nuestros conocidos eran de las mismas creencias políticas,
pero no. Estaba prohibido llamarse Miren, y yo usaba ese nombre: nunca me
dijeron María. Bueno, en la puerta de casa, iba yo a meter la llave y le
pregunté a este joven "Oye, ¿qué ideas políticas tienes? Porque yo, ya
puedes saberlo". Me dice "Yo soy falangista". De ahí en adelante me tuve que
callar. Había en la ciudad una asociación de mujeres monárquicas, las
margaritas, y había una que nos quería agarrar a todos los Laburu y todos
los Alcorta, que eran los de mi madre.
Por fin mi padre nos pudo llamar. Yo viajé primero con mi hermana. Llegué el
18 de diciembre de 1948. Hacía muchísimo calor, fuimos a la casa de unos
amigos socialistas, y entre las dos nos comimos un kilo de helado. Fue raro
el encuentro con mi padre después de tanto tiempo: yo había idealizado una
imagen de hombre joven, guapo, elegante. Y me encontré con otra persona,
avejentado, había perdido pelo, casi un extraño. Peor aún cuando llegó un
año después mi madre, ella sufrió más, sabía que estaba muy desmejorada, tan
linda que era... Y él quería verla como cuando la dejó... Mi padre había
perdido su trabajo aquí y lo llama un amigo del Uruguay. Se fue allí a
trabajar de contador en un cafetal. Siguió desarrollando actividades
políticas, para él Perón era un dictador.
Tuve algunas amigas vascas exiliadas, pero que no habían sufrido tanto como
nosotros. Aunque la adaptación no fue fácil, empezamos a tenersensación de
estabilidad. Mi madre no podía creer la abundancia de la comida, que los
proveedores nos dejaran la leche y el queso Chubut y nadie se lo robara.
Trabajé un tiempo en la joyería Escasany, y a los 28 me casé con un
descendiente de vascos y tuve tres hijos. Esa guerra fue algo cruel,
espantoso. Todavía no puedo creer todo lo que pasamos y que me quede ánimo
para reírme.
María del Carmen García Antón, 87 años
"Tuve ideas muy marcadas desde los doce años"
Mi padre era muy de derechas, murió tres años antes de la guerra, en el '33.
Mi madre en algunas cosas era bastante avanzada, pero también muy religiosa.
Así que cuando yo decidí no ir más a la iglesia, no le gustó pero lo aceptó.
Era algo raro para la época, pero yo tenía ideas muy marcadas desde los doce
años, cuando estaba en un colegio de monjas, que no eran tan terribles. Pero
me parecía fatal ese encierro, me daba lástima de ellas. Entonces le dije a
mi padre que no gastaran más en ese colegio, que mejor me iba al instituto
oficial, que salía más barato y era mixto. Ya estudiar en la secundaria era
un pasito adelante para las chicas de aquel entonces, se suponía que podías
seguir luego una carrera.
La cosa política estaba más en la Federación Universitaria, empezaron las
manifestaciones, aparecieron carritos con cierta literatura, empezando por
El capital, claro. La gente se politizó muchísimo. Yo en la universidad
estudiaba lo menos posible, lo que me gustaba era estar en reuniones
políticas. Elegí medicina porque mi padre no me dejó seguir arquitectura,
pensaba que no era para mujeres. Entonces dije que iba a ser médica de
niños, y él tiró la esponja. Cuando hice el primer curso, sobre quinientos
alumnos varones seríamos unas diez, once chicas. A pesar de que me gustaban
tantas cosas -el teatro, el deporte, la política, ir a bailar-, seguí
adelante con la medicina.
La Barraca empezó en el '31 y terminó en el '36, ya sin Federico García
Lorca. Es lo mejor que he tenido en mi vida. Eramos unos estudiantes de la
mano del poeta, íbamos juntos chicas y chicos, algo inaudito. Habíamos sido
elegidos, reclutados por él. Teníamos que saber actuar, cantar, bailar un
poco. También conocer literatura y poesía, dar el tipo para hacer papeles
diferentes. La Barraca tenía un subsidio del Ministerio de Instrucción
Pública, pero nadie ganaba un centavo ahí, ni siquiera Federico. Sólo
hacíamos clásicos. Cada uno tenía que saber la obra entera, nada de aprender
tu parte y el pie que te tenían que dar, como se estilaba en aquella época.
Entre los que actuábamos no había ningún protagónico, se repartían los
papeles de acuerdo al personaje: yo fui trágica, aunque me gustaban los
entremeses y las cosas cómicas. Eramos todos para la obra. No había nombres:
sólo los actores de La Barraca. Nos llevábamos estupendamente bien,
cantábamos todo el día. En los pueblos la gente respondía de maravilla. Hay
una historia conocida de lo que sucedió en un pueblo cuando empezó a llover:
las mujeres dieron vuelta las faldas sobre su cabeza, se quedaron todos
inmóviles, pendientes, creo que fue en Sigüenza. Seguimos con la obra hasta
el final, completamente mojados, nosotros y los decorados.
La guerra me pilla a mí en el pueblo de la familia de mi madre. De allí voy
a Madrid a trabajar en el Hospital de Sangre, luego pasé a una colonia de
niños en Valencia. Más tarde, hice Mariana Pineda en homenaje a Federico,
con Luis Cernuda, Manolo Altolaguirre en el Congreso de Intelectuales en
Madrid. Enseguida me mandaron a París, al Pabellón de España, en el '37: ahí
conocí a Gori (Muñoz) que había ido como decorador. Al volver, trabajé en la
Secretaría de Propaganda. De ahí ya salimos al exilio, él con los militares
por un lado, y yo por mis propios medios. Por suerte teníamos amigos en
París, que siempre son lo único que te salva la vida. No sé por qué la gente
persigue tanto el amor el amor en la vida, silo único que es seguro para
siempre son los verdaderos amigos. Más todavía que la familia.
La partida fue al caer Cataluña, salimos arrempujados al Pirineo. Terrible.
Tardamos mucho en reunirnos con Gori en París. Al llegar a Francia no me
quedé en ningún campo porque conseguí escaparme. Gori sí estuvo en Argeles.
Yo, que soy bastante tímida, cuando estoy sola ante el peligro, arremeto
como puedo. Cuando pasamos la frontera, ni me miraron el pasaporte: 'Allez,
allez', nos mandaba al campo. Yo sin dinero, sin nada, en la plaza del
pueblo, rodeados por la policía, en el suelo nevado. Había dos chicas que
querían salir para entrar de nuevo a España, con algún dinerillo francés.
Hicimos un trato: si ellas me pagaban el pasaje a Perpignan, yo hablaba
francés por ellas. Fui a la estación con un pretexto, encontré a un monsieur
Arnaud, muy bien dispuesto. Me dijo que volviera al día siguiente. Regresé
con mis compañeras y les di indicaciones de estar calladas. Nos lavamos las
unas a las otras la cara con nieve. En mi cartera tenía un betún y un
cepillo de zapato que no sé por qué llevé, y que nos sirvió para dar buen
aspecto a los zapatos. Vamos a la estación, no está el mismo guardia. Muy
decidida le digo al encargado: 'Pues avísele a monsieur Arnaud que pasé, que
la carta se la llevo mañana'. No sospecharon nada. Yo por suerte, tenía ropa
que me había comprado en París, porque las pobres españolas después de tres
años de guerra se vestían que era un tristeza. Llegué a París a casa de
estos amigos que me salvaron la vida, y me reuní con Gori.
No teníamos nada, ni permiso ni papeles. Lo único, gracias a Pablo Neruda,
la firma consular chilena para irnos a Chile. Pudimos así salir de Francia,
hacía falta que nos amparase un país. Viajamos en el barco francés 'Massilia
', éramos un grupo de artistas e intelectuales. El barco llegó a Buenos
Aires y quedó esperando. Resulta que Natalio Botana, el director de Crítica,
había ganado en las carreras con su caballo "Romántico", y además tenía
dinero de una colecta para los republicanos. Juntó todo y decidió dárselo a
estos refugiados que iban hacia Chile. Se fue al puerto, el comisario no le
permitió entrar, dijo que volvía al día siguiente y nos hacía bajar a todos.
Pidió al presidente Ortiz que firmara un decreto urgente para que se nos
diera asilo en Buenos Aires. Y así fue que nos quedamos.
Las exiliadas nos reuníamos para hacer cosas que vendíamos para mandar ropa
y remedios a los refugiados en Francia. Pero nos llegó la orden de clausura.
Y nos fuimos con María Teresa Luzuriaga a la central de policía a ver al
jefe. Pero no hubo caso. Nos dijo: 'Ustedes son rojas y trabajan para los
rojos. Está prohibido que manden nada'. Bueno, nos clausuraron lo mismo que
a otras organizaciones. Porque si no nos perseguían, tampoco nos dejaban
actuar libremente. Creo que nos salvamos de que Perón nos devolviera a
España porque había un marqués monárquico de embajador. Y sobre Gori pesaba
la pena de muerte...
Mis niñas, Gorita y Tonica, ya tenían 8 y 4 años y pensé en matricularme en
Letras, pero a unos amigos se les ocurrió, viendo que Gori era muy poco
previsor, montar una casa de muebles para niños. Y Rosalía Casona dijo:
'Maricarmen, que hace cosas tan monas para chicos, puede diseñar vestidos,
tener un taller'. Y así empezó L'Enfant Gaté: de este modo llamaban a
Gorita los marineros en el barco 'Massilia'. Finalmente, me sirvió lo que
había aprendido con las monjas. En realidad, siempre tuve idea de diseño,
dibujé. Y Gori se fue a hacer sus escenografías y yo quedé a cargo."