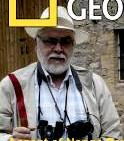Descriptiva imágen de como un macrófago y anticuerpos atacan a células extrañas y potencialmente agresoras. La revista Algo desapareció a principios de los 90.
ARCHIVUM BRIGANTINI




Uno de los problemas más interesantes de la inmunología: la naturaleza de la célula de memoria. “Puede ser que algunos clones de células T de memoria, no tan específicas de un determinado antígeno como se creía, sean capaces de reaccionar contra otros antígenos de estructura parecida, lo que hace posible que se mantenga una reserva casi constante de células de memoria”. Otro artículo de Mundo Científico, del mismo número que el anterior de este blog.




Un artículo sencillo que describe la célula y como funciona. Qué tienen en común todas las células, cuales son sus tipos. La primera célula (LUCA). El trabajo que hacen y de dónde sale la energía necesaria para su actividad, como se comunican, como se reproducen y otras cuestiones asociadas a este tema. La revista que lo publicó, lamentablemente ha desaparecido hace varios años del mercado español. Sólo queda su modelo: La Recherche.
Helena Curtis, N. Sue Barnes, Adriana Schnek y Graciela Flores
Invitación a
6ª edición en Español
Editorial médica panamericana
[pág. 36]
En el interior de la célula, el núcleo
El núcleo es la estructura típica de la célula eucarionte que habría surgido en el curso de la historia evolutiva por invaginación de la membrana celular de organismos procariontes. En el núcleo de las células eucariontes se encuentran las moléculas que contienen la información genética ‑el DNA‑, se sintetiza RNA (véase recuadro 2‑2) y se producen procesos clave relacionados con la regulación de la expresión genética, entre otros (véanse Secciones 2 y 3). Es una estructura voluminosa, a menudo esférica que ocupa alrededor del 10% del volumen celular. Está rodeado por una envoltura nuclear, constituida por dos membranas concéntricas, cada una de las cuales es una bicapa lipídica. Estas dos membranas están separadas por un espacio perinuclear pero, a intervalos frecuentes, las membranas están perforadas formando pequeños poros nucleares por donde circulan materiales entre el núcleo y el citoplasma (fig. 2‑7). Cada poro está constituido por una estructura discoidal con más de 100 moléculas de proteínas que se conoce como complejo de poro nuclear. Estos poros permiten 1a
difusión pasiva (es decir, sin gasto de energía) de moléculas solubles pequeñas; las moléculas grandes, como las proteínas, se movilizan según señales específicas hacia adentro o afuera del núcleo por medio de transporte activo (con gasto de energía) y con cambios en la conformación del complejo del poro. En las células eucariontes el material genético ‑DNA‑ es lineal y está fuertemente unido a proteínas, llamadas histonas, y a proteínas no histónicas. Cada molécula de DNA con sus proteínas histónicas y no histónicas constituye un cromosoma. Los cromosomas se encuentran en el núcleo y cuando una célula no se está dividiendo, forman una maraña de hilos delgados, la cromatina. Cuando la célula se divide, la cromatina se condensa y los cromosomas se hacen visibles como entidades independientes. El cuerpo más conspicuo dentro del núcleo es el nucleolo; en ellos se construyen las subunidades de los ribosomas. Visto con el microscopio electrónico, el nucléolo aparece como un conjunto de delicados gránulos y fibras diminutas. Estos gránulos y fibras están constituidos por filamentos de cromatina, RNA ribosómico (véase cap. 9) que está siendo sintetizado y partículas de ribosomas inmaduros. Los nucléolos pueden variar en tamaño de acuerdo con la actividad sintética de la célula.
Entre el núcleo y la membrana celular, el citoplasma
El microscopio electrónico permitió identificar un gran número de estructuras dentro del citoplasma: en la actualidad se sabe que está altamente organizado y que contiene diversos tipos de organelas. El citosol es la fracción M citoplasma rica en proteínas libre de organelas. Para estudiar las funciones específicas de una organela, ésta debe obtenerse en cantidad y separarse de todas las demás estructuras celulares. Uno de los métodos que se utilizan es la centrifugación diferencial (fig. 2‑8).
En las figuras 2‑9 y 2‑10 se muestra el interior de una célula animal y una célula vegetal típicas. En ambas figuras pueden observarse estructuras celulares que analizaremos en este capítulo.
Las estructuras donde se sintetizan las proteínas: los ribosomas
Los ribosomas son los sitios en los cuales ocurre el acoplamiento de aminoácidos en la síntesis de proteínas, proceso que será explorado con mayor profundidad en el capítulo 9. Cuanta más proteína esté fabricando una célula, más ribosomas tendrá.
Los ribosomas son las organelas celulares más numerosas. No están rodeadas por una membrana y están constituidos por dos subunidades, cada una formada por RNA ribosómico y proteínas. Las dos subunidades, mayor y menor, normalmente están separadas y su ensamble se produce en el momento de la síntesis de proteínas.
Como vimos, las células eucariontes poseen estructuras internas que las dividen en compartimientos especializados limitados por membranas cerradas y permeables en forma selectiva. Cada compartimiento es funcionalmente diferente y contiene un grupo característico de enzimas que realizan las funciones propias de cada organela. Sin embargo, si bien los distintos compartimientos están físicamente separados, en el aspecto funcional están interconectados.
El sistema de endomembranas está constituido por vacuolas y vesículas, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi y los lisosomas.
El almacenamiento y el transporte de materiales: vacuolas y vesículas
El citoplasma de las células eucariontes contiene un gran número de vesículas, organelas con forma de sacos limitados por membranas. Sus principales funciones son el almacenamiento y el transporte de materiales, tanto dentro de la célula como hacia el interior y el exterior.
La mayoría de las células de plantas y hongos contienen un tipo particular de vesículas, las vacuolas, de gran tamaño y llenas de fluido, que pueden ocupar el
Las células vegetales jóvenes se caracterizan por tener muchas vacuolas pero, a medida que maduran, las numerosas vacuolas pequeñas se fusionan en una vacuola grande, central, que luego se transforma en un elemento de soporte fundamental de la célula (fig. 2‑1 l). Las vacuolas mantienen la turgencia celular y también pueden almacenar temporariamente nutrientes o productos de desecho y funcionar como un compartimiento de degradación de sustancias. En una misma célula pueden coexistir distintas vacuolas con diferentes funciones.
La síntesis y transformación de moléculas: el retículo endoplasmático
El retículo endoplasmático (RE) constituye la mayor parte M sistema de endomembranas. Es una red de sacos aplanados, tubos y canales interconectados y es característico de las células eucariontes. La cantidad de retículo endoplasmático de una célula aumenta o disminuye de acuerdo con la función y la actividad celular.
Hay dos categorías generales de retículo endoplasmático: el rugoso (RER), con ribosomas adheridos y el liso (REL), sin ribosomas, uno continuo con el otro. El RER está presente en todas las células eucariontes y predomina en aquellas que fabrican grandes ‑cantidades de proteínas de exportación. Es continuo con la membrana externa de la envoltura nuclear, que también tiene ribosomas adheridos del lado citoplasmático (fig. 2‑12).
En el citosol existen dos tipos de ribosomas, los ribosomas libres y los adheridos al RE, que son estructural y funcionalmente iguales. Si la proteína se utilizará en el citosol, la síntesis se cometa en éste, en los ribosomas libres. Por el contrario, si la proteína se liberará fuera de la célula, se incorporará a la membrana celular o al sistema de endomembranas; su producción comienza en el citosol y continúa en el RE (véase cap. 9, fig. 9‑16).
Las células especializadas en la síntesis de lípidos tienen gran cantidades de REL. Esta estructura también se encuentra muy desarrollada en las células hepáticas, donde participa en varios procesos de desintoxicación, Por ejemplo, transforma ciertas sustancias hidrófobas haciéndolas hidrosolubles de manera que pueden eliminarse con más facilidad del organismo. En el REL también se produce la degradación (hidrólisis) del glucógeno.
Todos los compartimientos están comunicados entre sí en forma permanente a través de numerosas vesículas de transporte que continuamente emergen por gemación de una membrana y se fusionan con otra. Este tráfico está altamente organizado; cada vesícula que emerge de un compartimiento toma solo las proteínas apropiadas y se fusiona con la membrana blanco determinada; así, las proteínas que se sintetizan en el RER se dirigen al complejo de Golgi dentro de pequeñas vesículas membranosas.
Modificacíón y empaquetamíento: el complejo de Golgi
En 1898, el microscopista italiano Camilo Golgi (1844‑1926) observó en células nerviosas unos sacos membranosos aplanados. Estos sacos o cisternas se encuentran apilados laxamente unos sobre otros y rodeados por túbulos y vesículas (fig. 2‑13). El hoy conocido como complejo de Golgi, presente en casi todas las células eucariontes, constituye un centro de compactación, modificación y distribución de proteínas. Las cisternas del complejo de Golgi poseen dos caras: una cara cis de entrada y una cara trans de salida, las cuales presentan compartimientos formados por una red de túbulos y vesículas llamadas, respectivamente, red del cis Golgi y red del trans Golgi. Entre las caras cis y trans existe también una cisterna central. Las proteínas y los lípidos entran por la red del cis Golgi en vesículas de transporte que provienen del RE y salen por la red del trans Golgi también en vesículas desde donde se dirigen a la superficie celular u otros compartimientos. En la actualidad se acepta que ambas redes son sitios en los que se asignan los destinos finales a las proteínas. Dentro de cada región hay enzimas que catalizan transformaciones como por ejemplo el agregado de azúcares (glucosilación) a las proteínas (véase la función de las enzimas en el capítulo 4).
Algunas proteínas y lípidos permanecen en el complejo de Golgi mientras que las proteínas glucosiladas se desprenden y viajan en vesículas de transporte que se dirigen:
· a otros compartimientos del sistema de endomembranas (lisosomas y otras organelas)
· a la superficie de la célula donde formarán parte de la membrana plasmática
· al exterior de la célula (exportación)
La distribución de las vesículas se realiza por un sofisticado mecanismo basado en la diferente composición química de los distintos compartimientos membranosos, Proteínas específicas actúan como marcadores que guían la distribución de las vesículas asegurando que éstas solo se fusionen con el compartimiento adecuado. La maquinaria molecular implicada en el transporte vesicular se está estudiando intensamente en la actualidad.
En las células vegetales, el complejo de Golgi también sintetiza y reúne algunos de los componentes de las paredes celulares, a los cuales exporta a la superficie de la célula donde son ensamblados. En estas células, así como en las de hongos, protistas y algunos invertebrados, las cisternas son unidades separadas en el citoplasma.
En la figura 2‑14 se resume el modo en que los ribosomas, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi y sus vesículas interactúan recíprocamente en la producción de nuevo material para la membrana celular y de macromoléculas de exportación.
La digestión intracelular: los lisosomas
Los lisosomas son un tipo de vesículas relativamente grandes formadas en el complejo de Golgi, presentes en las células animales. Estas bolsas membranosas contienen enzimas hidrolíticas que son activas en un medio ácido. Estas enzimas, así aisladas del resto de la célula, degradan los tipos principales de macromoléculas que se encuentran en una célula viva: proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos y lípidos. Existen bombas en la membrana del lisosoma que bombean H+ al interior de la vesícula con gasto de energía; así, se mantiene el pH ácido favorable para la acción de enzimas hidrolíticas (véase cap. l).
Un ejemplo de la función de los lisosomas se ve en los glóbulos blancos, que capturan bacterias en el cuerpo humano. Cuando las bacterias son incorporadas, o fagocitadas, por estas células del sistema inmunológico, quedan envueltas en un saco membranoso, formando una vacuola Los lisosomas primarios que se encuentran dentro de las células se fusionan con las vacuolas que atraparon las bacterias, formando un lisosoma secundario. Las enzimas hidrolíticas digieren rápidamente las bacterias y las moléculas pequeñas que se forman como producto de esta digestión atraviesan la membrana del lisosoma hacia el citosol donde luego se reutilizan.
Otro tipo de organelas
La degradación de ácidos grasos y sustancias tóxicas: los peroxisomas
Otro tipo de vesícula relativamente grande, presente en la mayoría de las células eucariontes y que contiene enzimas oxidativas son los peroxisomas que, junto con las mitocondrias, constituyen los principales sitios de utilización del oxígeno dentro de la célula. En los peroxisomas, la degradación de ácidos grasos libera calor como forma de energía y compuestos que participan en la síntesis de otras sustancias. En este proceso, la enzima oxidasa une el hidrógeno a átomos de oxígeno y forma peróxido de hidrógeno (H202), un compuesto en extremo tóxico para las células vivas. Otra de las enzimas, la catalasa, escinde inmediatamente el peróxido de hidrógeno acumulado en agua e hidrógeno, lo cual evita cualquier daño a las células. Los peroxisomas son particularmente abundantes en las células hepáticas donde participan en la eliminación por oxidación de algunas sustancias tóxicas como el etanol. En las plantas se conocen dos tipos diferentes de peroxisomas. Uno presente en las hojas, donde se realiza el proceso de fotorrespiración (véase cap. 5, pág. 88) y otro denominado glioxisoma, presente en semillas en germinación. En los glioxisomas, los ácidos grasos almacenados en las semillas oleaginosas se transforman en azúcares necesarios para el crecimiento de la planta.