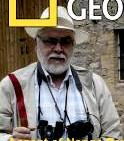Los diccionarios reflejan la gestión cerebral del léxico
Aprovechan pocas palabras para definir los siguientes niveles de vocablos, tal como hace el cerebro
Los diccionarios están organizados como una intrincada red de palabras cuyas definiciones aluden a otras palabras del mismo diccionario. Un científico del Rensselaer Polytechnic Institute de Estados Unidos afirma que el cerebro funciona de la misma forma: aprovechando al máximo unas pocas palabras importantes para, a partir de ellas, definir los siguientes niveles de palabras. De esta manera, tanto en los diccionarios como en el cerebro, se ahorra “espacio” y podemos tener un vocabulario más rico. Por Yaiza Martínez.
Los diccionarios reflejan la gestión cerebral del léxico
La última edición del Oxford English Dictionary cuenta con 22.000 páginas de definiciones. Aunque son muchas, este diccionario está organizado de la manera más concisa posible, y en un formato que refleja la forma en que nuestros cerebros clasifican y gestionan las palabras de nuestro vocabulario.
Según explica el Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) en un comunicado, una investigación llevada a cabo por Mark Changizi, profesor de ciencias cognitivas de dicho instituto, ha revelado que todas las palabras de una lengua enraízan en un pequeño grupo de “palabras atómicas” y se organizan en función de ellas.
Según Changizi, los diccionarios a menudo están organizados como una intrincada red de palabras en la que la definición de la palabra A alude a la palabra B, que a su vez se utiliza para definir la palabra C, que finalmente alude de nuevo a A. Esta organización a gran escala de los diccionarios tendría su origen en la forma en que los humanos sistematizan mentalmente las palabras y sus significados, afirma.
Ahorro de papel y de materia gris
Según Changizi, los diccionarios están elaborados como una pirámide invertida. Las palabras más complejas (como albacora o antílope) se encontrarían en la parte de arriba de la pirámide y son definidas por palabras más básicas, situadas más abajo en la pirámide.
A la larga, todas las palabras acaban vinculadas a un pequeño número de palabras, las atómicas (como acto o grupo), que son tan fundamentales que no pueden ser definidas con términos más simples que ellas mismas. El número de niveles de definición que suponga llegar desde una palabra determinada hasta una palabra atómica se denomina “el nivel jerárquico” de dicha palabra.
Los resultados de la investigación de Changizi, publicada este mes en el Journal of Cognitive Systems Research, señalan que los diccionarios que usamos actualmente aplican un número óptimo de niveles jerárquicos.
Changizi publica en dicho artículo un patrón visual que refleja cómo el léxico ha evolucionado culturalmente a lo largo de decenas de miles de años para ayudar a reducir el espacio global del cerebro que se necesita para codificar las palabras.
Siete niveles
Según declaró recientemente Changizi en una entrevista concedida a Scientific American, los resultados del estudio apuntan a que, con el tiempo, la cultura ha desarrollado los significados de las palabras de nuestro léxico de tal forma que se minimice el tamaño total de las definiciones.
Y el por qué de este esfuerzo radicaría en que, de esta forma, nuestro cerebro puede albergar más palabras y, así, tenemos un vocabulario más rico. Muchas otras invenciones humanas, como la escritura o las señales visuales, han sido diseñadas de igual forma, explícitamente o por presión cultural, con la finalidad de minimizar la demanda que suponían para el cerebro, asegura el científico.
Llevando a cabo una serie de cálculos basados en la estimación de que en el diccionario habría 100.000 términos o palabras complejas diferentes, y un total de entre 10 y 60 palabras atómicas, Changazi diseñó tres rasgos característicos presentes en los diccionarios más eficientes (y también en el cerebro).
Por otro lado, descubrió que el número total de palabras a lo largo de todas las definiciones del diccionario (y, por tanto, el tamaño del diccionario) cambia en función del número total de niveles jerárquicos presentes en dicho diccionario.
Aplicaciones en la enseñanza
Así, los mejores diccionarios tienen, aproximadamente, siete niveles jerárquicos. De hecho, estos siete niveles suponen un 30% menos del volumen del libro, en comparación con un diccionario que sólo tuviera dos niveles jerárquicos.
Finalmente, Chaginzi afirma que hay una progresión en el aumento del número de palabras en cada nivel jerárquico sucesivo, y que cada nivel contribuye a las definiciones de las palabras que se encuentran justo un nivel por encima de ellas.
Aplicando estas premisas al estudio de diccionarios actuales, en concreto el Oxford English Dictionary antes mencionado y el WordNet (un diccionario on-line de la universidad de Princeton) , el científico descubrió que estos rasgos permitían reducir la extensión del diccionario, de la misma manera que nuestro léxico se ha organizado para minimizar la necesidad, tanto de espacio mental, como de gasto energético del cerebro.
Changizi cree que esta investigación podría tener aplicaciones para el estudio del aprendizaje infantil del vocabulario, con el fin de optimizar dicho aprendizaje.
Objetivo: el por qué
Según Scientific American, mientras muchos neurocientíficos intentan adivinar cómo funciona el cerebro, Mark Changizi está decidido a determinar por qué el cerebro funciona de esta manera.
Así, Changizi ha demostrado en estudios anteriores que la forma de las letras en 100 sistemas de escritura es como es porque refleja formas comunes de la naturaleza: la letra “A” sería como una montaña, y la “Y” recordaría a un árbol con sus ramas, por ejemplo.
Asimismo, el científico ha demostrado que la mayoría de los caracteres de las diversas lenguas presentan tres trazos porque, según él, el tres es la cantidad mayor que el cerebro de una persona puede percibir sin necesidad de contar.
Changizi estudia el cerebro desde una perspectiva teleológica, es decir, desde la perspectiva de los fines o propósitos de sus funciones. Otro de sus interesantes objetivos de estudio son las ilusiones ópticas.
Sábado 07 Junio 2008
Yaiza Martínez
http://www.tendencias21.net/Los-diccionarios-reflejan-la-gestion-cerebral-del-lexico_a2328.html?preaction=nl&id=3036699&idnl=35828&