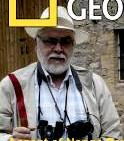WITTGENSTEIN en la lista csn-wittgenstein.
1. Introducción
2. Wittgenstein en directo
3. El Círculo de Viena
4. La ética, según Wittgenstein
5. Wittgenstein haciendo filosofía
6. Un repaso a su obra, luego del "Tractatus"
7. Fragmento de las "Investigaciones Filosóficas"
1. Introducción:
En "Casi Nada" hemos publicado fragmentos de discusiones originadas en los foros de discusiones de Internet. Esta 'costumbre' empezó cuando estabamos en FIDO (una de las redes que se abrió al mundo antes que Internet tomara su forma actual... y que aún subsiste, aunque esto apenas se conocido por los frecuentadores de la "red de redes").
Se nos ha ocurrido que bien podríamos practicar lo mismo con "nuestras" listas. Es decir con las listas que "Casi Nada" ha creado para que sus lectores y amigos tengan la posibilidad de discutir más a fondo aquellos temas que se tratan habitualmente en nuestras páginas.
Una de ellas es "csn-wittgenstein"; foro de discusión dedicado al análisis y discusión de los pensamientos de este gran filósofo contemporáneo. Como en la lista se incluyen fragmentos de texto, para apoyar o complementar algunas opiniones, también juzgo oportuno incluirlos (no todos, serían demasiados). Aviso que estos fragmentos digitalizados no dan una idea cabal del tema por lo que aconsejo remitirse al libro original para ampliar, debidamente, la información (al final del artículo encontrareis los datos bibliográficos).
Es imposible transcribir todos los diálogos, con su viveza y espontaneidad propios del correo electrónico; así qué, luego de algunas dudas, prefiero tomar el papel de guía e ilustrar con reflexiones de la propia cosecha los asuntos tratados en nuestra lista durante los meses de noviembre y diciembre de 1998. También me permití incluir algunos comentarios de otro participante en las discusiones ( cuyo nombre omito porque no me parece justo publicar sólo parte de su opinión, desgajándola del contexto, y simultáneamente mencionarlo, convirtiéndolo de esta forma en responsable de un juicio mutilado). La idea que sobrevuela a estas líneas consiste, más que intentar un estudio serio de la obra de Wittgenstein (cosa que ya existe, en todas las modalidades imaginables), hacer partícipes a nuestros lectores de las actividades paralelas de estudio, investigación y discusión que promociona "Casi Nada". Por supuesto que cualquiera que nos lea, si mi entusiasmo es contagioso, podría participar en nuestros debates; más aún, nos gustaría ampliar la mesa virtual de 'discusión' con nuevas perspectivas. En espera del "milagro" doy, también al final, las indicaciones pertinentes para suscribirse a "csn-wittgenstein".
2. Wittgenstein en directo:
Wittgenstein (1889-1951) ha sido un filósofo con un extraño sino, su fama es independiente de su comprensión. Y no es que su obra presente dificultades excepcionales la explicación de este fenómeno (aunque, para ser precisos, tampoco resulta ligera). Pienso que tiene que ver con la misma naturaleza de su trabajo. W. rehuyó la creación de un sistema omnicomprensivo (y que por ello facilite al captar una parte... deducir lo que resta) tanto como su inclusión en cualquiera de las escuelas filosóficas de su época ("El filósofo no es un ciudadano de ninguna comunidad de ideas. Es eso lo que hace de él un filósofo" (KENNY, pag 15). Su preocupación se centró en el lenguaje, pero también, con igual validez, podría decirse que tuvo que ver con la lógica, la ética, las matemáticas o la psicología. En realidad su obra es singular. De allí que algunos autores lo califican como un filósofo que se sitúa al margen de las grandes corrientes que discurren por nuestro siglo que ya termina.
En el caso del lenguaje, su interés tiene que ver con las proposiciones y con el significado de lo que se intenta comunicar; en otras palabras, con la posibilidad de decir algo 'con sentido'; entendiendo a esto último como cualquier cosa que se pueda decir y que se sepa de que se habla.
El dice:
"(...) Somos incapaces de delimitar claramente los conceptos que utilizamos; y no porque no conozcamos su verdadera definición, sino porque no hay 'definición' verdadera para ellos. Suponer que tiene que haberla, sería como suponer que siempre que los niños juegan con una pelota juegan un juego según reglas estrictas. [pag. 4 obra citada más abajo]
Las preguntas "¿qué es la longitud?", "¿qué es significado?", " ¿qué es el número uno?", etc. producen en nosotros un espasmo mental. Sentimos que no podemos señalar a nada para contestarlas y, sin embargo, tenemos que señalar a algo. (Nos hallamos frente a una de las grandes fuentes de confusión filosófica: un sustantivo nos hace buscar una cosa que le corresponda.) [p 27]
Las indagaciones de la psicología le llamaron la atención porque percibió que no se podía construir una ciencia de lo humano sin tener en cuenta lo que significan las palabras en que se fundan las teorías psicológicas. Hasta aquí no parece nada nuevo, ya que todo científico (sobre todo cuando pone por escrito sus estudios) suele definir aquellos términos principales que usa; más en el caso de la psicología... los términos técnicos pueden ofrecer dificultades inesperadas.
Tomemos, por ejemplo, el caso del término "inconsciente". Desde Freud (que, por cierto, fue contemporáneo de Wittgenstein) el término ha tomado carta de ciudadanía en la literatura psicológica; pero ¿qué se entiende cuando, por ejemplo, se afirma que determinado proceso "es inconsciente"?
"(...) podría resultar práctico llamar a un cierto estado de degeneración de una muela, que no vaya acompañado por lo que solemos llamar dolor de muelas, "dolor de muelas inconsciente", y utilizar en tal caso la expresión de que tenemos dolor de muelas, pero no lo sabemos. Es precisamente en este sentido en el que el psicoanálisis habla de pensamientos, actos de volición, etc, inconscientes. Ahora bien, ¿está mal decir, en este sentido, que tengo dolor de muelas pero no lo sé? [p 51]
Este deseo de aclarar el significado de las palabras que se usan le valió a Wittgenstein el interés de aquellos filósofos que deseaban eliminar de la Filosofía toda postura metafísica. La metafísica es difícil de describir; pero para cualquier empirista suena a una especie de religión laica: fantasmagóricas disquisiciónes sobre cuestiones que son indecidibles en el ámbito filosófico. Los filósofos que experimentan esa especie de fobia antimetafísica vieron en los razonamientos y posiciones de Wittgenstein (del W. del 'Tractatus', su primer libro que lo hizo famoso) una sólida refutación de cualquier postura "transcendentalista". La consecuencia inevitable fue que Wittgenstein quedara adscripto a una corriente en la cual él nunca deseó figurar.
Un ejemplo de lo anterior, mejor dicho, de la 'supervivencia' de esta identificación de Wittgenstein con el positivismo, puede encontrarse en el siguiente comentario que forma parte de las discusiones sobre el tema en la lista cuyo trabajo resumo:
"...Bien, vivimos en una cultura antimetafísica, y eso en gran parte gracias al propio W. y nuestra actitud hacia estas cuestiones (las del asunto de mi mail) es prevenida, suspicaz, al menos entre los intelectuales. ...
3. El Círculo de Viena:
Debemos señalar que Wittgenstein nunca fue un representante del positivismo filosófico... aunque diversos positivistas de la década de los 20, de los 30, y más tarde aún, consideraron que el Tractatus formaba parte del combate antimetafísico. Wittgenstein mismo dio pié a esa interpretación debido a sus relaciones con el Círculo de Viena. Su relación de amistad con su fundador Moritz Schlick, podía permitir la suposición que también se compartían los mismos supuestos filosóficos.
Monk cuenta estos años de trabajo (los principios de los años 30), cuando Wittgenstein volvió a la filosofía luego de haberla abandonado (tras la publicación del Tractatus), según él creía, definitivamente:
"Mientras Wittgenstein estaba en Cambridge, el Círculo se había aglutinado en torno a un grupo conscientemente unido, que había hecho de la postura antimetafísica que les unía la base para una especie de manifiesto, publicado con el título de Die Wissenschaftliche Weltauffassung: Der Wiener Kreis («La visión científica del mundo: El Círculo de Viena»). El libro fue preparado y publicado como un gesto de gratitud hacia Schlick, que fue reconocido como líder del grupo, y que ese año, a fin de poder quedarse con sus amigos y colegas de Viena, había rechazado una oferta para ir a Berlín. Al enterarse del proyecto, Wittgenstein le escribió a Waismann para expresarle su desaprobación:
"Precisamente porque Schlick no es un hombre vulgar, se debería procurar no permitir que sus «buenas intenciones» le lleven, a él y al Círculo de Viena, al ridículo por medio de la jactancia. Cuando digo «jactancia» me refiero a cualquier tipo de postura autocomplaciente. «¡Renuncia a la metafísica!» ¡Como si eso fuera algo nuevo! Lo que la escuela de Viena ha logrado debería mostrarse, no decirse... El maestro debería ser conocido por su obra."
[tomado de MONK, a partir de la pag. 267]
De todos modos Wittgenstein, en tanto afirme o niegue algo, puede ser discutido como si sus opinones fuesen permanentes. Esta es una característica inherente al lenguaje. En cada momento que se afirma o se niega lo que se dice 'está ahí' como un objeto. No puede 'estar' y 'no estar simultáneamente. Aunque me desdiga a continuación, cada afirmación es en si misma sólida, y puede ser observada (y criticada) como un hecho independiente del tiempo y sus circunstancias.
Con otras palabras, dado que hay diferentes W. Uno puede seleccionar aquél que será objeto de una crítica particular.
Pongamos un ejemplo, extraído de la lista, de crítica a una postura wittgenstiniana:
"Me parece entender que W. reconocía diversos usos significativos del lenguaje, pero que la cuestión de la "verdad" sólo la consideró pertinente cuando se trata del lenguaje proposicional. (algunos autores de lo que se llamó el empirismo lógico ni siquiera concebían que se pudiera hablar con sentido si no era a través de proposiciones verificables)...
Tengo la sensación de que cuando se lee un autor como W. la actitud del lector debería ser diferente a aquella que, por dar un ejemplo nítido, podría ser la de recibir el mensaje de un profeta.
No se trata de interpretar su discurso como la descripción acabada de una situación. No es un sistema cerrado... y hasta es posible que no encaje demasiado en la idea de sistema (si por ello se entiende un rompecabezas bien trabado). De lo que se trata es de reflexionar, al mismo tiempo que el autor se expresa, investiga, describe, afirma; en una especie de diálogo entre lo que el autor muestra y lo que uno ve.
En esta perspectiva cada etapa de W. es una nueva manera de enfocar una realidad compleja. No se trata de que la anterior sea 'menos verdadera" que la actual, ni que ésta sea, a su vez, lo sea "menos" que la próxima. Esta visión ingenua llevaría, saltando de lustro en lustro, de etapa en etapa ... hasta la muerte del filósofo. Y llegado allí ¿qué hacer? ¿detenernos para siempre... o seguir adelante, huérfanos del apoyo del maestro?
Cuando se lee a W. se puede tener la experiencia de encontrarse con sucesivas afirmaciones que no encajan entre sí (en una perspectiva lineal) ¿es, acaso, el autor incoherente? ¿es necesario establecer un orden unívoco que descubra al verdadero W.? ... aunque lo que haya dicho, pongamos por caso no haya durado en su mente ni un mes, ni una semana, ni un dia ¿es menos Wittgenstein que lo que duró un año? ¿No estamos confundiendo verdad (sea lo que fuere) con duración? ¿Se puede decir que un río es más río en un recodo que en otro; que su identidad está más completa al final, al medio, o al principio? ¿o es, justamente el conjunto heterogéneo lo que identificamos al darle un nombre?
3. La ética, según Wittgenstein:
Una etapa de transición (según algunos autores, yo preferiría decir "más breve"), es la que se muestra en las siguientes reflexiones a propósito de la ética. Forman parte de una conferencia que, el 17 de noviembre de 1929, pronunció ante un selecto grupo de estudiante y profesores de Cambridge, la sociedad "The Heretics".
En esta charla Wittgenstein desea demostrar que la ética pertenece a una clase de experiencias que no se pueden expresar con el lenguaje:
«Creo que resulta definitivamente importante poner punto final a toda la faramalla referente a la ética: si existe el conocimiento intuitivo, si existen valores, si lo bueno se puede definir.» (citado por Monk, 267, en las conversaciones de Wittgenstein con Waismann y Schlick).
Sin embargo contra lo que podría suponer una lectura rápida y superficial Wittgenstein no se niega, en absoluto, a que el lenguaje indique cierta clase de experiencias. "Podía imaginarse, dijo, lo que Heidegger, por ejemplo, quería decir mediante la angustia y el ser (en frases como: «Que frente a lo que no siente angustia es ante Estar-en-el-mundo como tal»), y simpatizaba también con la frase de Kierkegaard de «este algo desconocido con que la Razón colisiona cuando está inspirada por su pasión paradójica» (Monk, ibid) Por lo tanto el establecer un límite al lenguaje tiene, según nuestra opinión, la misma función que los mensajes de alerta sobre "terreno minado"; no implican que sea imposible pasar por allí, sino que puede ser muy peligroso intentarlo sin la ayuda adecuada.
De todas maneras las interpretaciones son inacabables, así que dejaremos que juzgue el propio lector, (si hasta ahora no ha tenido oportunidad de leer directamente a nuestro filósofo), y reflexione sobre lo que intenta transmitir W.
Antes de la cita un comentario más. Se podría pensar que una persona "no especializada" está desnuda de las condiciones necesarias para entender lo que sigue... sin embargo, si seguimos la opinión del propio W. (expresada en múltiples lugares y textos), las "especializadas" tienen, también, sus graves problemas para entender sus razonamientos... así que sólo queda el texto frente a nuestra inteligencia, sin excusas por no haber recorrido un trayecto filosófico que allane todas, o la mayoría, de las dificultades inherentes a un 'análisis Wittgenstein':
"...he decidido hablarles sobre un asunto que me parece de importancia general, esperando que les ayude a aclarar sus ideas sobre el tema (aun cuando estén en total desacuerdo con lo que voy a decir al respecto) [...] El tema, como saben, es la ética y voy a adoptar la explicación de este término dada por el profesor Moore en su libro Principia Ethica. Dice: "La ética es la investigación general acerca de lo que es bueno." ... [ETICA]
No se trata, según Wittgenstein, de descartar el lenguaje (cosa imposible, por otra parte) ni de sustituirlo por uno artificial, que evite la polisemia y las referencias absurdas, sino de conocerlo y reconocerlo en sus dificultades y trampas. Cuando se habla (o se escribe) se dice más de lo que se cree y menos de lo que se intenta. La tarea del filósofo es la de un detector sensible que nos facilite el tránsito por un terreno inseguro, no la de crear sistemas que expliquen la realidad, ni de indicar cuál teoría es la correcta ("La filosofía no es una elección entre "teorías" diferentes". MONK, 301). Claro que cuando Wittgenstein piensa en un filósofo no está pensando en un profesional, alguien que vive de la 'Filosofía' sino, segun todos los indicios que ofrece, en una actitud de análisis constante del material que se ofrece a nuestro pensammiento.
Wittgenstein desdeñaba la 'filosofía' libresca, no porque estuviera en contra de la enseñanza (él mismo se dedico a ella gran parte de su vida, incluyendo la primaria... cosa que muy pocos filósofos han experimentado), sino porque advertía que, paradojicamente, la enseñanza de la filosofía podía matar el espíritu filosófico
("De este modo, a uno de sus estudiantes, Karl Britton, Wittgenstein le insistió en que no podía tomarse en serio la filosofía mientras estudiara para obtener un título en esa materia. Le instó a que dejara la carrera e hiciera otra cosa. Cuando Britton se negó, Wittgenstein sólo mantuvo la esperanza de que eso no matara su interés por la filosofía." MONK,302).
¡Pobre W.! Nunca sospechó la ingente cantidad de cursos académicos que originaría con sus reflexiones...
"A veces Reeves intentaba hablar con Wittgenstein de filosofía, pero era característico de éste que no alentara su interés en este tema. Le hacía ver a Reeve que, contrariamente a la medicina, la filosofía era absolutamente inútil, y que a menos que uno se viera obligado a hacerlo, no tenía sentido dedicarse a ella. "Hace usted un trabajo decente con la medicina", le dijo a Reeve; "dése por satisfecho con eso." "En todo caso", añadía maliciosamente, "es usted demasiado estúpido". Es interesante observar, sin embargo, que cuarenta años más tarde Reeve dijo que su pensamiento había estado influido por Wittgenstein en dos maneras distintas: primero, no olvidando nunca que las cosas son como son; y segundo, buscando comparaciones reveladoras a la hora de comprender cómo son.
Estas dos ideas son centrales en la filosofía posterior de Wittgenstein. Éste, de hecho, pensaba en la frase del obispo Butler: "Todas las cosas son lo que son, y no otra cosa", como lema para sus Investigaciones filosóficas. Y la importancia de las comparaciones reveladoras no sólo reside en el núcleo de la idea central de Wittgenstein de: "la comprensión que consiste en ver relaciones", sino que también era vista por Wittgenstein como la característica principal de su contribución a la filosofía. Las conversaciones de Wittgenstein con Reeve, al igual que su ayuda a Gant y a Reeve para clarificar sus ideas acerca de la "conmoción", muestran que, aparte de hablar de filosofía, hay más maneras de ejercer una influencia filosófica. Wittgenstein impartía una manera de pensar y de comprender las cosas, no diciendo lo que la distinguía de las demás, sino mostrando cómo podía utilizarse para clarificar las propias ideas." (MONK, 412)
3. Wittgenstein haciendo filosofía:
Sin embargo, (en el sentido del último párrafo citado) W. resulta frustrante. Su intento de clarificación ("Wittgenstein dio en pensar que, en lugar de enseñar doctrinas y desarrollar teorías, un filósofo debería proponer una técnica, un método de alcanzar la claridad". MONK, 279) como ya dijimos, no cuajó en ningún sistema "viable". Y con esta última palabra aludo a un conjunto de técnicas que pudieran estandarizarse y utilizarse en la práctica científica o filosófica. Más allá de algunos aportes técnicos importantes (como las tablas de verdad) las contribuciones de Wittgenstein quedan aisladas del proceso de desarrollo cultural del siglo XX. Como dijo Bertrand Russell despectivamente, fuera del Tractatus ya no hay interés en conocer a Wittgenstein
"El Wittgenstein posterior, -son palabras de Russell- por el contrario, parece haberse cansado del pensamiento serio y haber inventado una doctrina que hace innecesaria esa actividad". MONK, 431.
El filósofo se asemeja a la figura solitaria y triste que lucha contra molinos de viento; lucha que, como sus comentarios sobre las matemáticas, resultan totalmente ignoradas por los profesionales en la materia .
(«Nada me parece menos probable», escribió, «que el hecho de que un científico o un matemático que me lea pueda verse seriamente influido por mi obra.» Si, como repetía con énfasis, no estaba escribiendo para filósofos profesionales, todavía menos escribía para matemáticos profesionales. MONK, 305).
¿Es entonces, W., un caso interesante sólo por su aislamiento y la ausencia de herederos conocidos? Me inclino a creer que no es el caso. Cualquiera que lea con atención sus escritos verá que no contienen ni trivialidades ni desatinos. Que muchas de sus reflexiones siguen perfectamente utilizables... y que algunas de sus críticas mantienen la pólvora seca.
Sin embargo es un descubrimiento personal, ya que no forma parte de ninguna moda, ni pareciera que su lectura ofrezca la promesa de una avance académico brillante; aunque siempre está a mano la posibilidad de escribir un texto sobre 'la filosofía de Wittgenstein' con comentarios de segunda o tercera mano -consultando a los principales biógrafos-. Dichos libros resultan, con todo respeto, bastante sosos... excepto en las partes en que el autor, o la autora, transcriben algunos párrafos del maestro. En esos breves momentos (cuando se compara el texto con la cita de W.) uno se pregunta como se puede momificar hasta tal punto un filósofo que no quería ni ponerse corbata ni dar una clase sentado en un estrado-púlpito mientras los alumnos escuchan en silencio y dejan volar la imaginación en ensoñaciones más estimulantes.
Un hecho creo que resulta evidente, y no debe ser ocultado: el conocimiento de la filosofía de Wittgenstein no agota a Wittgenstein. Quedarse allí es traicionar no ya a una persona concreta sino a la propia tarea de reflexión en la que él se distinguió. Sí un filósofo tiene algun valor no es por lo que dice solamente, sino, más que nada, por 'como' lo dice, por lo que 'muestra', por ser un ejemplo viviente y, luego, memorable.
Nada es definitivo cuando se dice... sólo el ejemplo.
Produce verdadera inquietud observar como oleadas de comentaristas pueden "diluir" una personalidad poderosa hasta alcanzar proporciones homeopáticas; filtrando hechos y circunstancias, hasta que sólo quedan ideas sueltas que brillan como rescoldos. Esto, que en cualquier materia es perjudicial (menos en las "formales"), en el caso de la filosofía puede tomar el carácter de tragedia. No creo que exista otra rama del conocimiento humano (a excepción de la religión) donde la persona sea tan importante como lo que cuenta.
Comentar a un filósofo no es sólo traducir sus ideas, sino tambien hacer llegar un atisbo de su personalidad... y esto es lo que se pierde, irremisiblemente, en muchas de las biografías consultadas. Leyendolas uno comprende que el terror de Wittgenstein sobre los filósofos profesionales parece perfectamente justificable. Estudios sobre W. que traicionan su espíritu, aunque son inobjetables en las citas textuales (¿es científico sólo aquel artículo que lleva un adecuado aparato de citas?).
A veces, para transmitir determinadas ideas, se requiere apelar al arte, a la literatura o a la poesía, incluso a la novela de género (como la policíaca). Por ello no resisto la tentación de transcribir el breve poema de I.A.Richards (el coautor, junto a C.K.Ogden de "El significado del significado"), quien tuvo la oportunidad de asistir de cuerpo presente a las clases que impartía Wittgenstein. En mi opinión, Richards hace aquí más justicia al filósofo que el juicio ponderado de sus propios colegas:
"Tu voz y la suya oí en esas no-clases -oblicuas sillas plegables extendiéndose; Moore en la butaca inclinado y anotándolo todo-Todas las almas ansiosas de cualquier palabra tuya.
Pocos podían resistir mucho tiempo tu ojerosa belleza Labios desdeñosos, grandes ojos iluminados de desprecio, Ceño fruncido, sonrisa franca, una devoción a tu deber Nacida de la aflicción, más allá del mundo.
Tal era el suplicio, los oyentes hechizados Contemplaban y aguardaban las palabras inminentes, Retenían y modrían su aliento mientras estabas mudo Angustiados, impotentes a la espera de los prisioneros ocultos
¡Atiza otra vez el fuego! ¡Abre la ventana! ¡Calla! -paciente da pasos infructuosos, estériles las revelaciones del techo-, apresúrate a remover de nuevo las cenizas.
"¡Oh, está tan claro! ¡Está absolutamente claro!" Los nervios tensos se tensan aún más por toda la universidad; Los lápices están en posición: "Oh!, soy un maldito idiota! ¡Un perfecto idiota!" Así: sin embargo surge.
No es que el Maestro no sea pedagógico: Ceños que se creían despreocupados se perlan mientras observan Los corazones sangrar con él. Pero ¿querrías un destello? ¡Intenta sugerirlo! ¿Quién será el siguiente en colocar un ladrillo?
La ventana otra vez abierta, el fuego atacado de nuevo (¡déjalo, pero deja lo que está fuera, ya hace mucho, solo!) una gran calma; una frase iniciada; luego el gruñido detiene los lápices. De nuevo al estribillo.
( MONK, 273)
3. Un repaso a su obra, luego del "Tractatus":
Existen, por lo dicho, pocas biografías realmente recomendables en nuestro idioma. Aunque son relativamente numerosas aquellas que parecen generadas para "consumo interno" de alguna universidad local. Una de las que nos parecen particularmente interesantes es la de Arthony Kenny. Pero no es estrictamente un biografía sino una revisión, con sentido histórico, de algunos aspectos principales de su obra. Veamos una muestra de su estilo que nos permitirá conocer, en síntesis apretada, algunos aspectos de la evolución de Wittgenstein:
... "Gran parte del "Tractatus" está dedicada a mostrar cómo, con la ayuda de diversas técnicas lógicas, se pueden analizar proposiciones de muy distintos tipos en [KENNY: Ver a partir de la pág. 20]
7. Fragmento de las "Investigaciones Filosóficas":
En la lista se suscitó interés por leer el último de sus libros, las "Investigaciones Filosóficas". Pero... este texto resulta inhallable en nuestras librerías (por lo menos en las de Barcelona). Las ediciones que existen en español, están agotadas. ¿Será que Wittgenstein ya no se enseña en las Facultades españolas? ¿o que basta con algunos apuntes del profesor de la materia, para suplir la ausencia de los textos fundamentales? En todo caso, en la lista abordamos el problema con espíritu positivo e intentamos digitalizar algunos materiales para ponerlos a disposición de todos y de esta manera... corregir una situación más que anómala.
A continuación vienen unos fragmentos que pueden compararse con el texto en inglés, pero dado que es una traducció 'casera' pedimos ayuda, desde estas páginas para traducir éstas y otras partes de las 'Investigaciones' debido rigor. Ello podría ser una tarea colectiva en la que pueden implicarse todos aquellos que por una u otra razón deseen que un autor como Wittgenstein esté al alcance de todo estudiante y todo estudioso de filosofía en español.
(La numeracion de los párrafos pertenece al texto original):
*129. The aspects of things that are most important for us are hidden because of their simplicity and familiarity. (One is unable to notice something - because it is always before one's eyes.) The real foundations of his enquiry do not strike a man at all. Unless that fact has at some time struck him. - And this means: we fail to be struck by what, once seen, is most striking and most powerful.
129. Los aspectos de las cosas que para nosotros son muy importantes se encuentran ocultos debido a su familiaridad y simplicidad (no se ven porque siempre están delante de nuestros ojos). Los fundamentos de esta investigación pasan desapercibidos a menos que alguna vez hayan llamado la atención; ello significa que no despertará la atención aquello que, de otra manera, podría ser observado como algo sorprendentemente fuerte.
*371. Essence is expressed by grammar.
371. La esencia se expresa en la gramática.
*372. Consider: "The only correlate in language to an intrinsic necessity is an arbitrary rule. It is the only thing which one can milk out of this intrinsic necessity into a proposition."
372. Piensa: "La única correlación forzosa que hay en el lenguaje con un hecho, es una regla arbitraria. Ésta es la única relación que se puede llevar a una proposición"
*373. Grammar tells what kind of object anything is. (Theology as grammar.)
373. La gramática indica la clase de objetos que las cosas son. (Teología como gramática).
*504. But if you say: "How am I to know what he means, when I see nothing but the signs he gives?" then I say: "How is he to know what he means, when he has nothing but the signs either?"
504. Pero si Ud dice: "¿Cómo me entero de lo que él quiere decir sí sólo veo los signos que él me proporciona? yo, entonces, le pregunto "¿Cómo sabe él lo que dice sí sólo tiene, tambien, signos?"
*512. It looks as if we could say: "Word-language allows of senseless combinations of words, but the language of imagining does not allow us to imagine anything senseless." - Hence, too, the language of drawing doesn't allow of senseless drawings? Suppose they were drawings from which bodies were supposed to be modelled. In this case some drawings make sense, some not. - What if I imagine senseless combinations of words?
512. Parece como si se pudiera decir: "El lenguaje verbal permite combinaciones absurdas de palabras, pero el lenguaje de la mente no permite tales combinaciones". Por consiguiente ¿el lenguaje del dibujo tampoco permite imágenes absurdas? Imagina dibujos sobre los cuales se pueden modelar cuerpos. En este caso algunas imágenes tienen sentido y otras carecen de él ¿Que pasa si invento combinaciones sinsentido de palabras?
Carlos Salinas Dic 1998
Notas:
1-Bibliografia citada en este artículo:
CAM: Ludwig Wittgenstein Los Cuadernos Azul y Marron. Edit. Tecnos. Colec. Estructura y Función. Madrid. 2da.Edición. 1993 Traducción de la 2da. Edición Inglesa.
MONK: Monk, Ray (edición original en inglés de 1990) Ludwig Wittgenstein Anagrama Barcelona, 1997 Para mi es la más completa, y por lo tanto recomendable, biografía de Wittgenstein publicada en español.
ETICA: Ludwig Wittgenstein. Conferencia de Ética. version española en "Ocasiones Filosóficas 1912-1951" Cátedra. Colección Teorema. Madrid, 1997 Capítulo 5. "Conferencia de Ética". (pag.57 y ss) Este texto fue editado con la colaboración de Rush Rhees, y publicado originalmente en The Philosophical Review, vol. 74, enero de 1965, pp 3-12.
Existe tambien otra versión en español, con texto muy similar, de la conferencia de Wittgenstein. Estos son los datos bibliográficos: Ludwig Wittgenstein. CONFERENCIA SOBRE ÉTICA. Con dos comentarios sobre la teoría del valor. Traducción de Fina Birulés Introducción de Manuel Cruz Paidós-ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona. Colección Pensamiento Contemporáneo 1. 2ª edición, 1990 Barcelona.
KENNY: Kenny,A. Wittgenstein. (edición original de 1972) Alianza Universidad. Madrid, 1995.
2. Bibliografía completa sobre Wittgenstein en "Casi Nada"
Consúltese la hoja: http://usuarios.iponet.es/casinada/21wittbb.htm