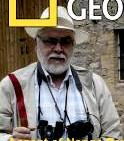lunes, 20 de octubre de 2008
Hinayana y Mahayana
miércoles, 3 de septiembre de 2008
Reencarnación discutida
domingo, 17 de agosto de 2008
Textos tempranos del budismo
LA SABIDURÍA DE LOS PRIMEROS BUDISTAS
Ediciones Lidiun
Buenos Aires, 1980
Tit.Orig.: The Wisdom of the Early Buddhists
Sheldon Press, London
[pag.29]
El Buddha habitaba por ese entonces una choza en el bosque. Varios hermanos que habían regresado de recoger limosnas se sentaron en una enramada cercana a discutir los nacimientos en otras vidas. El Maestro oyó la conversación con su oído sobrenatural y acudió a preguntarles si querían recibir instrucción. A solicitud de los hermanos, les dijo: Pasaron muchas edades desde que el primer Buddha, Vipassi, surgió en el mundo, siendo seguido por otros cinco. En esta graciosa era he surgido en el mundo corno el Bendito y Supremo Buddha; pertenezco a un noble clan y he nacido en el seno de una familia llamada Gótama. Mi padre es el rey Suddhodana, mi madre su esposa Maya y el lugar donde residen, la ciudad de Kapilavastu. Mi servidor principal es Ananda y mis discípulos más importantes Sariputta y Moggallana. Mi apartamiento del mundo, mi trasformación en asceta solitario, mis trabajos, la iluminación que recibí bajo el árbol Bo y la puesta en movimiento de la Rueda de la Verdad os serán relatados enseguida.
Digha Nikaya en Dialogues of the Buda. Trad. T.W. y C.A.F. Thys Davids.
2
El Maestro pidió a Ananda que volviera a contar su historia y cualidades y Ananda dijo He oído decir esto personalmente al Señor. Se puso de pie memorioso y consciente en el cielo y descendió al vientre de su madre, tras de lo cual hubo de aparecer en el mundo aventajando la majestad de los dioses: el universo se estremeció. Los dioses protegieron a la madre cuando el futuro Buddha entró en ella y ésta se abstuvo de decir falsedades e ingerir vida, no hubo en su mente pensamientos de hombre, gozó de la plena posesión de todos sus sentidos, fue feliz, las enfermedades no la atacaron y comprendió la perfección del niño que dentro de ella se hallaba. Diez meses después de la concepción dio a luz de pie y murió siete días más tarde. El futuro Buddha, al nacer, estaba limpio y sin mácula. Se mantuvo erguido, dio siete pasos, reconoció cuanto lo rodeaba y dijo en alta voz: Soy el principal, el más antiguo y el primero del mundo. Este es mi último nacimiento. Ya nada falta por ocurrir.
Majihma Nikaya en The Middle Lenght Sayings, trad. I.B.Horner.
3
El Buddha habló a los hermanos de las Cuatro Señales que se le aparecieron a Vipassi y a todos los Buddhas: Paseaba por el parque cuando vio un viejo apoyado en un bastón; le preguntó a su cochero qué había hecho aquél para estar así. El cochero le contestó: Es viejo. Vipassi volvió a preguntar: ¿Yo también envejeceré? Al serie respondido que tal habría de suceder, volvió a palacio reflexivo y deprimido. Otro día vio un enfermo y preguntó si la enfermedad podía atacarlo. Al serle respondido que era posible, volvió a palacio reflexivo y deprimido. Luego vio un cadáver en una pira funeraria y preguntó: -Yo también estoy sujeto a morir? Al serle di ¿ cho que todos los hombres son mortales, regresó reflexivo y deprimido. Por último vio a un monje, con la cabeza afeitada y el manto amarillo y se le dijo que era un asceta errante que había emprendido el camino de la vida religiosa, las buenas acciones, la conducta inofensiva y la bondad con todas las criaturas. Aquél afirmó: Eso es excelente. Lleva el carruaje de vuelta, que yo al momento me he de cortar los cabellos y vestiré el manto amarillo para dedicarme a la vida errante.
Digha Nikaya en Dialogues of the Buda. Trad. T.W. y C.A.F. Thys Davids.
4
Un día el Buddha se vistió temprano a la mañana y salió a mendigar alimento. A la tarde fue con Ananda a bañarse; allí, vestido únicamente con el manto, se enjugó las extremidades. Unos cuantos hermanos estaban charlando en la ermita; el Maestro, que había quedado afuera, tosió y llamó a la puerta. Preguntó cuál era el tema de conversación y le respondieron: La conversacion que manteníamos y que fue interrumpida, versaba sobre el Señor mismo. Entonces les habló de su Noble Búsqueda con estas palabras. Antes de mi Iluminación, cuando todavía era el Buddha futuro, estando sujeto a renacer quise averiguar cuál era la esencia del nacimiento, y estando sujeto a envejecer, quise averiguar cuál era la esencia de la vejez, la enfermedad, la muerte, el dolor y la impureza. Luego pensé:¿Qué pasaría si yo, habiendo visto la desdicha del nacimiento, buscara lo no nacido, la suprema paz del nirvana?
Majihma Nikaya en The Middle Lenght Sayings, trad. I.B.Horner.
5
Había un apologista jaina a quien el Maestro le habló de su desapego del placer y el dolor y de su renunciamiento: Antes de mi Iluminación, cuando todavía era el Buddha futuro y no estaba completamente despierto, pensé que la vida era opresiva en una casa llena de polvo. Viviendo en una casa no es fácil llevar una vida religiosa completa, pura y acabada, por lo cual el aire libre es mejor. ¿Y si yo me cortara el pelo y la barba, me vistiera con el manto amarillo y me marchara de la casa para llevar una vida errante, a la intemperie? Por ello, después de un tiempo, siendo todavía un mozo de negros cabellos, no me importaron los llantos de mis padres, que lo desaprobaban, y me afeité la cabeza y la barba, vestí manto amarillo y abandoné mi hogar por una vida errante, a la intemperie.
Majihma Nikaya en The Middle Lenght Sayings, trad. I.B.Horner.
6
El Maestro relató a los hermanos sus visitas a diversos maestros: Al salir a buscar un sendero bueno y perfecto que condujera a la paz acudí a un solitario llamado Alara. Le dije: Reverendo Señor, deseo practicar la vida y las disciplinas religiosas. Alara respondió que su enseñanza podía comprenderla rápidamente cualquier hombre inteligente y yo la dominé muy pronto, en el tiempo que duraron las alabanzas. Acudí a él nuevamente y le pregunté: ¿Cuál es el alcance de tu doctrina? Entonces Alara manifestó que era el logro del estado de nada, pero también esto percibí y alcancé. Alara me puso a mí, su discípulo, en el mismo nivel que él, pero yo consideré que su enseñanza no conducía a la ausencia de pasión, a la tranquilidad, al conocimiento superior y al nirvana, sino solo a la nada. Por ello, sin haber conseguido demasiado de su doctrina, la deseché, apartándome.
Majihma Nikaya en The Middle Lenght Sayings, trad. I.B.Horner.
7
El Maestro, en su búsqueda de un sendero bueno y perfecto que condujera a la paz, acudió a un maestro llamado Uddaka y le pidió lo dejara practicar su misma vida y su disciplina religiosa. Muy pronto las dominó y alcanzó un estado que no era de consciencia-ni-de-inconsciencia, Uddaka dijo: Tal como soy yo, así eres tú. Ven, vayamos los dos a cuidar de mis discípulos. Empero, el Maestro pensó: Esta enseñanza no conduce a la ausencia de pasión, a la tranquilidad, al conocimiento superior y al nirvana. Por ello, sin haber conseguido demasiado de su doctrina la deseché, apartándome.
Majihma Nikaya en The Middle Lenght Sayings, trad. I.B.Horner.
8
El Maestro dijo: En mis búsquedas del perfecto camino a la paz, atravesé a pie el país y negué a un campo cerca de Uruvela. Allí había un sitio encantador, arbolado, con un claro río ondulante, un buen vado y una aldea cercana para proveerse. Me impresionó como un buen lugar para un joven empeñado en estas búsquedas y decidí sentarme. En otra ocasión el Maestro les habló de sus meditaciones: Apreté los dientes, presioné la lengua contra el paladar, refrené y controlé mi mente, tal que el sudor fluyó a raudales. Tenía el cuerpo inquieto, pero estas sensaciones dolorosas no lograron dominar mi mente. Luego, moderé la entrada y salida del aliento por boca y nariz hasta que sentí en los oídos un fuerte ruido, semejante al bramido del fuelle del herrero. Contuve la respiración hasta que la gente dijo que me estaba muriendo o ya estaba muerto. No obstante, mi cuerpo estaba inquieto, y estas sensaciones dolorosas no lograron dominar mi mente.
Majihma Nikaya en The Middle Lenght Sayings, trad. I.B.Horner.
9
El Maestro dijo: Cinco monjes se sentaron junto a mi, pensando que cuando alcanzara la verdad se la comunicaría. Decidí tomar pequeñas cantidades de comida: tantas habichuelas como cupieran en el hueco de mi mano. El cuerpo se me volvió flaco, las costillas me resaltaban como las vigas de un viejo tinglado, los ojos se me hundían como un pozo profundo, el esqueleto se me volvió como una calabaza resquebrajada: cuando trataba de tocarme la piel del estómago podía asirme la espina dorsal. Luego pensé: Los ascetas del pasado sufrieron agudos dolores sin lograr la iluminación; tal vez haya otro camino que no puedo seguir en tanto mi cuerpo esté débil. Me levanté y bebí leche con arroz que me ofreció la hija del intendente del pueblo y comí algunas habas. Entonces los cinco monjes me dejaron disgustados diciendo que había abandonado mis empeños, para volver a una vida de abundancia.
Mahavastu. Trad. J.J.Jones
10
El Maestro describió su Iluminación: Una vez que hube ingerido alimento, lo cual me dio fuerzas, ausentes los deseos sensuales y los malos pensamientos, entré en el primer estado de meditación, emanado del apartamiento y el razonar, que es alegre y dichoso. Luego entré en el segundo estado, nacido de la concentración, más allá del razonamiento. Luego entré en el tercer estado, atento y consciente, en que se contempla con neutralidad de ánimo la alegría y la aversión. Por último entré en el cuarto estado, más allá del dolor y el placer, enteramente atento y meditativo. En la primera vigilia de la noche recordé todas mis existencias anteriores. En la vigilia media de la noche vi todos los seres surgiendo para perecer, según sus obras. Estando sujeto al nacimiento debido al yo, como también a la edad, el dolor y la muerte, busqué lo no nacido que no mengua ni muere. Logré esto en la última vigilia de la noche, y logré lo inmaculado, la libertad de la esclavitud, el nirvana. El conocimiento y la visión descendieron sobre mí. Esto es la libertad inconmovible. Este es mi último nacimiento. Ya nada falta por ocurrir.
Mahavastu. Trad. J.J.Jones
11
El Buddha, ya completamente iluminado, habló sobre un problema: Se me ocurrió que esta Verdad que había alcanzado es profunda, difícil de percibir Y comprender, en tanto el mundo se deleita en los placeres sensuales. En caso que enseñara la verdad y los otros no la comprendieran resultaría cansancio y molestia Entonces se le ocurrió al principal entre los dioses, a Brahmâ, que el mundo se perdería, destruyéndose, si el perfecto, el Buddha, no estaba dispuesto a enseñar la Verdad. Por ello, Brahmâ se eclipsó del cielo y apareció ante mí, con el manto sobre un hombro y las manos unidas y dijo: Ruego al Señor enseñe la Verdad, porque hay seres cuyos ojos no están tan turbios de polvo, y madurarían si la oyeran. Entonces examiné el mundo con el ojo compasivo de un Buddha y, como en un estanque de poca agua, los lotos rojos o blancos surgen del agua sin mancha así vi seres no tan turbios de polvo, de buena disposición, y me dirigí a Brahmâ con estos versos:
Las Puertas del No Más Muerte
están abiertas para quienes escuchen:
que ellos manifiesten su fe.
Majihma Nikaya en The Middle Lenght Sayings, trad. I.B.Horner.
12
El Buddha dijo: Consideré quiénes podrían comprender la verdad rápidamente y pensé en Alara, pero me informaron que había muerto hacía siete días. Luego pensé que Uddaka la comprendería con rapidez, pero me informaron que había muerto la noche anterior. Entonces pensé en los cinco monjes; oí que estaban en Benares, de modo que hacia allí me dirigí. En el camino me encontré con un asceta desnudo, Upaka, que dijo: Señor, tu rostro está muy brillante y claro, ¿quién es tu maestro o qué Doctrina profesas? Le respondí con estos versos: Soy el Vencedor de todo, omnisciente y puro en todo, liberado del deseo, despojado de todo, por mí conozco y a nada apunto. Para hacer girar la Rueda de la Verdad iré en busca de Benares, para batir el Tambor de No Más Muerte ante un mundo que está ciego.
Majihma Nikaya en The Middle Lenght Sayings, trad. I.B.Horner.
13
Los cinco monjes se hallaban en el parque de ciervos de Sarnath, cuando el Buddha llegó a Benares. Al verlo venir, decidieron no saludarlo ni servirlo, puesto que se había vuelto a acoger a una vida de abundancia. Empero, a medida que se acercaba no pudieron mantener su decisión: unos le prepararon rápidamente un asiento, otros le trajeron agua fresca para que se lavara los pies, otros se hicieron cargo de su cuenco y de su manto y todos le llamaron Su Reverencia. El Buddha replicó: No me llaméis Su Reverencia. El Buddha es perfecto, y, está totalmente despierto. He encontrado la no-muerte y enseño la Verdad. Si seguís esto pronto comprenderéis aquí y ahora el objetivo de la religión por la que los jóvenes de buena familia dejan sus hogares por la vida errante, a la intemperie; y en ese credo moraréis.
Majihma Nikaya en The Middle Lenght Sayings, trad. I.B.Horner.
14
El Buddha predicó ante los cinco monjes su primer sermón, la Puesta en Movimiento de la Rueda de la Verdad: Evitando los extremos de la sensualidad y la tortura ascética, obtuvo el conocimiento de la Vida Media, que produce el discernimiento, la calma y el nirvana. ¿Qué es la Vía Media? El Noble Octuple Sendero. Examinemos las Cuatro Nobles Verdades. Esta es la Noble Verdad del Dolor: nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, pena Y desesperación son dolorosos. Esta es la Noble Verdad de la Causa del Dolor: el deseo, que conduce a los renacimientos, el placer y la pasión, la existencia y la no-existencia. Esta es la Noble Verdad de la Cesación del Dolor: el deseo debe cesar sin que queden restos, hay que desprenderse, desapegarse, liberarse de él. Esta es la Noble Verdad del Camino que conduce a la Cesación del Dolor: El Noble Octuple Sendero.
Samyutta Nikaya, en Kindred Sayings, trad. C.A.F.Rhys Davids y F.L.Woodward
15
¿Qué es el Noble Octuple Sendero? Es: recta opinión, recta intención, recto lenguaje, recta acción, rectos medios de existencia, recto esfuerzo, recta concentración, recta contemplación. La recta opinión da el conocimiento del dolor, de su causa, de su cesación y de cuál es el sendero. La recta intención da las aspiraciones a renunciar y ser benevolente. El recto lenguaje se abstiene de mentiras y calumnias. La recta acción, del robo, el asesinato y la lenidad. Los rectos medios de existencia siguen prácticas rectas. El recto esfuerzo deja de lado el estado de mal y se encamina al bien. La recta concentración contempla el cuerpo y la mente autoposeyéndolos. La recta contemplación se eleva del mal, asentándose en la dicha y la ecuanimidad.
Samyutta Nikaya, en Kindred Sayings, trad. C.A.F.Rhys Davids y F.L.Woodward
16
El Buddha predicó ante los monjes su segundo sermón, el de las Marcas de la No-alma. El cuerpo no es el alma porque, si lo fuere, no estaría sujeto a enfermedad, pero no es posible decir que el cuerpo sea así o no sea así. Las emociones no son el alma, la percepción no es el alma, las facultades no son el alma, la consciencia no es el alma, por las mismas razones. ¿Qué pensáis, monjes? ¿El cuerpo es permanente o no permanente? Aquéllos replicaron: No es permanente. El Buddha les preguntó: ¿Lo no permanente es doloroso o agradable? Aquellos le contestaron: Doloroso. El Buddha volvióa demandar: ¿Es conveniente concebir lo nopermanente y lo doloroso como el yo y el alma? Le respondieron: No. El Buddha formulo las mismas preguntas en relación con las emociones, la percepción, las facultades y la consciencia. En ninguna hallaron el alma. Entonces los cinco monjes se regocijaron con la enseñanza, quedando sus corazones libres de imperfecciones.
Samyutta Nikaya, en Kindred Sayings, trad. C.A.F.Rhys Davids y F.L.Woodward
17
Durante cerca de cuarenta años el Buddha y sus seguidores viajaron por el norte de la India, deteniéndose en diversos lugares para enseñar. Un día transitaba el ancho camino que corre entre Rajagaha y Nalanda junto con unos quinientos hermanos, cuando detrás de ellos apareció un mendigo religioso, Súppiya, y su joven discípulo Brahmadatta, "el entregado a los dioses". Súppiya iba criticando al Buddha, la Doctrina y la Orden de hermanos de todas las maneras posibles, pero Brahmadatta los elogiaba. A la noche pernoctaron en una casa de descanso real y continuaron su discusión. A la mañana el Buddha encontró a los hermanos charlando sobre esas críticas y les dijo: Si los extraños hablan contra mí, la Doctrina o la Orden, no debéis enojaros, porque eso impide vuestra propia autoconquista. Lo mismo rige si nos elogian. Empero, vosotros debéis saber qué es falso o verdadero, y reconocer la verdad. No obstante, incluso para elogiarme, los no conversos solo pueden decir futesas de mí.
Digha Nikaya en Dialogues of the Buda. Trad. T.W. y C.A.F. Thys Davids.
18
El Buddha describió su vida y conducta exterior y la de sus seguidores diciendo: Un no converso podría decir que el eremita Gótama renunció a matar cosas vivas, dejando de lado el garrote y la espada y que, avergonzado de la rudeza, se volvió bueno y compasivo con todas las criaturas vivientes. Un no converso podría decir que Gótama se ha apartado del hurto, la no castidad, la mentira, la calumnia, las reyertas, la rudeza en el lenguaje, la charla frívola, la glotonería, los placeres, los sobornos, la estafa, el robo, el asesinato, la violencia, etcétera. Tales y muchas cosas más son lo que podría decir un no converso en elogio del Buddha.
Digha Nikaya en Dialogues of the Buda. Trad. T.W. y C.A.F. Thys Davids.
19
El Buddha siguió diciendo: Hay otras . cosas, además de las futesas de la mera moralidad, que resultan duras de comprender. Hay hombres inteligentes que especulan sobre los orígenes de las cosas, sosteniendo que el alma y el mundo son eternos, o en parte eternos y en parte no, pero ¿cómo llegan a esa conclusión? Luego viene una época en que el mundo fenece, si bien los seres purificados permanecen en el Mundo de la Luz. Luego llega otra época en que el mundo comienza nuevamente a evolucionar y vuelve a aparecer el palacio de los dioses, pero vacío. Luego algún ser cuyo tiempo en el Mundo de la Luz ha tocado a su fin cobra vida en el palacio de los dioses y dice: Soy Brahmâ el Gran Dios, el que todo lo ve, el Creador y Gobernante de todo. Al aparecer otras criaturas aceptan ese reclamo y consideran que Brahmâ ha de permanecer por siempre, pero esas criaturas han sido creadas y tienen un tiempo limitado, y lo mismo ocurre con quienes sostienen que el alma y el mundo son en parte eternos y en parte no.
Digha Nikaya en Dialogues of the Buda. Trad. T.W. y C.A.F. Thys Davids.
20
El Buddha siguió diciendo: Los hombres inteligentes hablan de los dieciséis estados del alma después de la muerte: Dicen que tiene forma y es amorfa; que tiene y no tiene forma o que ni tiene ni no tiene; que es finita e infinita; que es ambas cosas o ninguna; que tiene un modo de consciencia o varios; que tiene una consciencia limitada o infinita; que es feliz o desdichada; que es ambas cosas o ninguna. El Buddha sabe que éstas son especulaciones y cuál es el resultado. Sabe otras cosas más profundas y no se envanece porque se ha dado cuenta que hay una forma de escapar de ellas. Comprende el surgimiento y el tránsito de las sensaciones, su dulzura y peligro, y merced a que no se aferra a ellas es libre. Estas cosas son profundas y difíciles, y la mera lógica no puede asirlas. El Buddha se ha percatado de ello y lo ha manifestado; quienes desean elogiarlo con justicia deben hablar de eso.
Digha Nikaya en Dialogues of the Buda. Trad. T.W. y C.A.F. Thys Davids.
21
Ajatasattu, rey de Mágadha, estaba sentado en la terraza de su palacio con sus ministros en la noche de la luna llena. El rey murmuró con alegría: ¡Qué hermosa es esta noche de luna! ¿dónde está el sabio al que podamos llamar para satisfacer nuestros corazones? Seis ministros hablaron de maestros famosos pero el rey se quedó en silencio. Entonces se volvió a Jívaka, el médico de los niños y le preguntó: ¿Por qué no dices nada? Jívaka replicó: Señor, el Bendito, el Iluminado, reside en mi bosquecillo de mangos con mil doscientos hermanos; se dice que está lleno de sabiduría y bondad, que no tiene superior como guía de los mortales, que es el maestro de dioses y hombres, el Buddha bendito. Si lo visitas tu corazón encontrará paz.
Digha Nikaya en Dialogues of the Buda. Trad. T.W. y C.A.F. Thys Davids.
22
El rey Ajatasattu hizo alistar quinientos elefantes con quinientas de sus mujeres en las monturas mientras él cabalgaba el elefante principal. Rodeado de servidores que portaban antorchas, partió hacia el bosquecillo de mangos. Al ir acercándose el rey se sintió sobrecogido de miedo, erizándosele los cabellos. Ansioso y excitado le preguntó a Jívaka: ¿Te estás burlando de mí o me traicionas con mis enemigos? ¿Cómo puede ser que no haya un ruido, ni siquiera un estornudo o una tos en una reunión tan grande? Jívaka respondió: No te estoy engañando. Sigue adelante, las lámparas arden en el pabellón. El rey se adelantó en su elefante hasta donde éste pudo pasar y luego siguió a pie. El Buddha estaba sentado contra el pilar del centro, cara al este, y lo rodearon los hermanos en perfecto silencio, calmos como un lago claro. El rey se mantuvo respetuosamente a un lado y exclamó: ¡Ojalá mi hijo pudiera gozar la calma que domina esta reunión!
Digha Nikaya en Dialogues of the Buda. Trad. T.W. y C.A.F. Thys Davids.
23
El Rey Ajatasattu se inclinó ante el Buddha, saludó a los hermanos con las manos unidas y dijo: Quisiera interrogar al Bienaventurado, si me lo permite. Aquél replicó: Pregunta lo que deseas. El rey dijo: Existen numerosas ocupaciones comunes que traen recompensas visibles y sustento para la familia, pero ¿qué fruto visible hay en la vida del monje? El Buddha respondió: Supón que tienes un servidor que se esfuerza en todo para hacer tu voluntad. Y supón que encuentre extraño que tú seas rey y poderoso, lo cual tiene que ser resultado del mérito, siendo que tú eres un hombre y él también lo es. Y supón que se afeita la cabeza y la barba, que viste el manto amarillo y es admitido en una Orden. Y supón que tu gente te lo cuenta y te dice que tu antiguo sirviente mora en soledad y se contenta con tener tan solo alimento y cobijo. ¿Le dirías a ese hombre que volviera para ser de nuevo esclavo? El rey replicó: No, lo saludaríamos con reverencia, le daríamos un alojamiento y medicinas para las enfermedades y lo cuidaríamos según la costumbre. El Buddha respondió: Si eso es así, entonces hay una recompensa visible para la vida del eremita.
Digha Nikaya en Dialogues of the Buda. Trad. T.W. y C.A.F. Thys Davids.
24
El rey Ajatasattu preguntó: ¿Puedes mostrarme algún otro fruto de la vida del monje? El Buddha replicó: Supón que aparece en el mundo alguien que ha obtenido la verdad, la iluminación total, que es un maestro de dioses y hombres, un Buddha. Por sí mismo conoce cara a cara el universo entero, a dioses y hombres, príncipes y pueblo, y, habiéndolos conocido, lo comunica a los demás. Proclama la verdad, hermosa en su origen, devenir y fin, en la letra y el espíritu. Hace conocer la vida más elevada en plenitud y pureza. Un jefe de familia, uno de sus hijos, o un hombre de bajo nacimiento de cualquier casta que oyera esta verdad y tuviera fe en el Buddha, renunciaría a los obstáculos mundanales y, vistiendo los ropas amarillas, se dedicaría a la vida errante. Viviría con automoderación, rodeándose de buenas obras y palabras y sería por completo feliz. Renunciaría a quitar la vida y dejaría de lado el garrote y la espada, siendo bondadoso con todas las criaturas vivientes. Este es un fruto inmediato de la vida del eremita, más elevado y dulce que otros.
Digha Nikaya en Dialogues of the Buda. Trad. T.W. y C.A.F. Thys Davids.
25
El Buddha dijo: ¡Oh rey! Si un hombre se parara junto a un claro lago de montaña y viera ostras y mariscos, grava, guijarros y peces, se daría cuenta de que el lago es transparente y sereno. Eso sería semejante al fruto de la vida de un eremita. El rey Ajatasattu exclamó: Esto es excelentísimo. Es como si un hombre pusiera en su lugar lo que ha sido derrumbado, revelara lo oculto, señalara el camino que el viajero perdió o llevara una lámpara en la oscuridad. Así la verdad me ha sido dada a conocer por el Bienaventurado, de muchas maneras. Y ahora he de acudir en busca de refugio al Bienaventurado, la Doctrina y la Orden. Ruego me acepte como discípulo que desde hoy en adelante buscaré refugio allí en tanto dure mi vida. Reconozco mis pecados: ruego que el Bienaventurado me acepte de modo que en el futuro pueda abstenerme del mal. Ahora,
martes, 1 de julio de 2008
Criterios budistas para validar una afirmación
"El Monje y el Filósofo".
Ediciones Urano.
Barcelona, 1998.
info@edicionesurano.com
Pp. 326.
{pag. 56 a 61}
(...)
J.F. - Sí, pero ¿esta conciencia clara tiene un objeto?
M. - No, es un estado de pura lucidez sin objeto. Por lo general, esta conciencia pura se halla asociada a la percepción de un objeto, y por eso no la reconocemos. Está próxima a nosotros, pero no la vemos. Sólo aprehendemos la conciencia calificada por su objeto. No obstante, es posible experimentar de manera directa esta pura presencia lúcida dejando que los conceptos, los recuerdos y las expectativas se desvanezcan en la vacuidad luminosa de la mente a medida que se van formando. Al principio, y a fin de calmar la mente, uno se entrena con la concentración llamada «en un solo punto», que toma como apoyo un objeto exterior, una imagen de Buda por ejemplo, o un objeto interior, una idea como la compasión o una imagen visualizada. Pero a continuación se llega a un estado de ecuanimidad a la vez transparente, claro y lúcido, en el que la dicotomía del sujeto y del objeto ya no existe. Cuando de rato en rato surge algún pensamiento en el seno de esta presencia lúcida, se deshace por sí mismo sin dejar huellas, como el pájaro que no deja surco alguno en el cielo. Pero no basta con intentar detener unos instantes la corriente de los pensamientos, como lo había hecho William James. Eso exige un entrenamiento personal que puede durar años.
Entre los numerosos sabios que han consagrado su vida a la contemplación, como mi maestro espiritual Khyentsé Rimpoché, que se pasó diecisiete años retirado en las grutas y ermitas de las montañas, hay algunos que han logrado un dominio excepcional de la mente. ¿Cómo dar fe a sus testimonios? Indirectamente. juzgando todos los aspectos de su persona. No hay humo sin fuego. Me pasé veinte años viviendo cerca de algunos de estos maestros que afirman que existe una conciencia inmaterial y que es concebible percibir la corriente de la conciencia de otro ser. Son personas a las que nunca he oído mentir, que jamás han engañado a nadie y en las que nunca he descubierto la menor palabra, acción o pensamiento perjudicial para el prójimo. Creerles resulta, pues, más razonable que llegar a la conclusión de que están bromeando. Del mismo modo, cuando Buda dice que la muerte no es sino una etapa de la vida y que la conciencia continúa después de la muerte, nosotros mismos no tenemos la facultad de percibir esta conciencia, pero dado que todos los discursos verificables y las enseñanzas de Buda parecen verídicos y razonables, es más probable que esté diciendo la verdad que lo contrario. El objetivo de Buda era iluminar a los seres, no hacer que se extravíen; ayudarlos a salir de sus tormentos, no sumirlos en ellos.
J.F. - Digas lo que digas, es una cuestión de confianza más que una prueba.
M. - Según el budismo, hay tres criterios que permiten considerar válida una afirmación: la verificación por la experiencia directa, la deducción irrefutable y el testimonio digno de confianza. En este caso se trata, pues, de la tercera categoría. Pero volvamos a esos maestros tibetanos que identifican la corriente de la conciencia de un sabio difunto como Khyentsé Rimpoché. Esta identificación, que proviene de experiencias meditativas, les permite decir en qué ser se ha prolongado la conciencia del maestro difunto, tal Y como podría decirse -si en el cristianismo existiera algo parecido- que la influencia espiritual de san Francisco de Asís se ha prolongado en tal o cual niño.
J.F. - Sí, pero yo conozco a sacerdotes, o laicos, que tienen todas las cualidades morales que acabas de describir y creen en los milagros de Lourdes o en las apariciones de Nuestra Señora de Fátima en Portugal, que yo mismo considero simples fantasmagorías. Alguien puede muy bien ser perfectamente sincero o no haber in~entado engañar nunca a nadie, y hacerse él mismo ilusiones.
M. - En el caso del que te estoy hablando no se trata de acontecimientos milagrosos, sino de experiencias interiores vividas por numerosos maestros al hilo de los siglos; es diferente.
J.F. - ¡Ah, no! ¡Alguien que pretende haber sido testigo de un milagro en Lourdes no está planteando una cuestión de interpretación! Está persuadido de hallarse en presencia de un hecho. Y además puede actuar con la mayor sinceridad del mundo, unida a las más grandes cualidades morales, y no querer engañarte en absoluto.
M. - Pero volvamos al caso concreto de Khyentsé Rimpoché. Uno de sus discípulos y compañeros más próximos, un maestro espiritual que vive en las montañas, a doscientos kilómetros de Katmandú, nos envió una carta contándonos que en el curso de unos sueños y visiones que surgieron claramente en su mente había recibido indicaciones precisas sobre los nombres del padre y la madre de la encarnación de Khyentsé Rimpoché, y sobre el lugar donde deberíamos buscarlo.
J.F. - ¿Y se tienen pruebas de que él no podía saber los nombres de los padres del recién nacido pese a haberlos transmitido con total exactitud?
M. - No tenía ninguna razón para conocer los nombres personales del padre y de la madre. De hecho, el padre del niño es un lama conocido sólo por su título. Nadie, en la sociedad tibetana, se dirige a él o a su esposa utilizando sus apellidos. En cuanto a la exactitud de los nombres, yo estaba presente cuando entregaron esa carta al abad de nuestro monasterio y participé en su primera lectura. En fin, es preciso comprender que el maestro en cuestión buscaba la reencarnación de su propio maestro, es decir, a la persona que él respeta más que nada en el mundo. El objetivo no era encontrar a un sustituto cualquiera para ocupar el trono del mo nasterio, sino identificar la continuación espiritual de un sabio esperando que adquiera cualidades que le permitan ayudar a otros seres, como su predecesor.
J.F. - Pues bien, para concluir este diálogo centrado en la cuestión de saber si el budismo es una religión o una filosofía, diré que hay un poco de las dos. Es verdad que hay un elemento de fe. Pues aunque se suscriban las explicaciones que acabas de dar -y debo decir que a mí, personalmente, no me convencen-, lo cierto es que existe un elemento de fe, de confianza, en ciertos individuos y en sus testimonios, lo cual, tendrás que admitirlo, no pertenece al ámbito de la demostración racional.
M. - Sin duda, pero no se trata de una fe ciega, y encuentro mucho más difícil aceptar afirmaciones dogmáticas que testimonios basados en la experiencia y en la realización espirituales.
J.F. - ¡Ah, eso por descontado!
M. - De hecho, en la vida cotidiana estamos continuamente impregnados de ideas y creencias que consideramos verdaderas porque reconocemos la competencia de quienes nos las transmiten. ellos saben de qué hablan, la cosa funciona, de modo que ha de ser cierto. De ahí la confianza. Sin embargo, la mayoría de nosotros seríamos absolutamente incapaces de demostrar las verdades científicas por nosotros mismos. Muy a menudo, además, estas creencias, como la del átomo concebido como una pequeña partícula sólida que gira alrededor de un núcleo, siguen impregnando la mentalidad de la gente mucho después de que los mismos científicos las hayan abandonado. Estamos dispuestos a creer lo que nos dicen siempre que se corresponda con una visión del mundo aceptada, y se considera sospechoso todo cuanto no se corresponda con ella. En el caso de la aproximación contemplativa, la duda que muchos de nuestros contemporáneos tienen con respecto a ciertas verdades espirituales se debe a que no las han puesto en práctica. Muchas cosas son calificadas así de sobrenaturales hasta el día en que se comprende cómo se producen, o hasta el día en que se experirnentan. Como decía Cicerón: «Lo que no puede producirse no se ha producido nunca, y lo que puede producirse no es un milagro».
J.F. - Pero vuelvo al hecho de que en los acontecimientos de los que hablabas hay un elemento de fe irracional.
M. - Sería más justo hablar de un elemento de confianza fundada en todo un haz de elementos observables. Tras haber vivido numerosos años en companía de esos maestros, una de las enseñanzas más valiosas que me han quedado es la de que ellos mismos están en perfecta armonía con lo que enseñan. Me has citado la experiencia mística de algunos sacerdotes. Sin duda ha habido sabios muy grandes en el cristianismo, tales como San Francisco de Asís, pero no creo que cada sacerdote o cada monje, aunque sea un practicante íntegro y sincero, alcance la perfección espiritual. En el Tíbet, el veinte por ciento de la población ha recibido las órdenes, y se dice que entre todos esos practicantes sólo una treintena de sabios han alcanzado esta perfección espiritual en el curso del presente siglo. Es, pues, juzgando globalmente su modo de ser como se llega a la conclusión de que esos sabios saben de qué hablan cuando transmiten indicaciones que permiten reconocer a un sucesor espiritual. ¿Por qué habrían de engañar? La mayoría viven como ermitaños, no intentan convencer a nadie ni ponerse en evidencia. Además, para mostrar hasta qué punto el budismo condena la impostura, añadiré que una de las cuatro grandes faltas contra la regla monástica consiste en pretender haber alcanzado un nivel espiritual elevado, cualquiera que éste sea. Ahora bien, resulta que el sabio que reconoció a Khyentsé Rimpoché en el recién nacido es uno de los exponentes más ejemplares del linaje monástico. Ha ordenado a miles de monjes y no se permitiría otorgar esas órdenes si él mismo hubiera quebrantado sus votos. Puede muy bien pensarse, por lo tanto, que ha comunicado sus visiones con plena sinceridad y conocimiento de causa, a fin de reencontrarse con su propio maestro espiritual.
J. F. - ¡No pongo en duda su sinceridad! Sólo intento sacar a la luz el fenómeno de la autoconvicción. Es un fenómeno muy conocido que se da en otros ámbitos. Mucha gente se ha autoconvenci do de la validez del comunismo o del nazismo, y muchas veces de manera totalmente desinteresada. ¡Si los grandes sistemas totalitarios -con los que no comparo en absoluto al budismo, que es exactamente lo contrario estoy hablando únicamente desde la perspectiva de la autoconvicción- sólo hubieran sido defendidos por imbéciles y crápulas, no habrían durado ni cinco minutos! El drama es que ha habido gente de inteligencia superior, grandes sabios como Frédéric Joliot-Curie o incluso Albert Einstein, que despues de la segunda guerra mundial se hicieron comunistas o compañeros de viaje del comunismo. Otros se entregaron a él, le sacrificaron su vida y renunciaron a su fortuna y a su afectividad personal. Vemos, pues, que el problema de la sinceridad absoluta de la persona que cree en algo no ha constituido jamás una prueba. Esta comprobación mantiene intacto un componente del budismo que para mí -representante de una tradición racionalista occidental- sigue perteneciendo al ámbito de la creencia religiosa no verificable rnás que al de la filosofía, al de la sabiduría racional.
M. - Creo que en nuestro próximo diálogo, cuando hablemos de las relaciones entre el cuerpo y la mente, aparecerán una serie de puntos que llevarán -al menos eso espero- el agua a mi molino.
J. F. - Es todo lo que deseo.
jueves, 26 de junio de 2008
Budismo Nichiren
hu Apr 22 20:54:51 1999
Sobre prácticas: invocación de la Ley Mística
--------
En el budismo de Nichiren Daishonin la práctica principal es la invocación de la Ley (Dharma) Mística del universo .
REFERENCIAS:
Esa invocación se hace mediante el recitado repetitivo de la fórmula mística conocida como "daimoku".
Dicha fórmula es una frase de origen chino-japonés que dice "Nam Mioho Rengue Kyo". Esa frase dice literalmente: "Me consagro (o invoco) a la enseñaza de la flor de loto de la ley mística". Y está extraída del título del Sutra del Loto en la traducción china de Kumarajiva (siglo V d.C).
Dice la enseñanza que en la recitación del título está contenida toda la enseñanza del sutra. (para aquellos quienes esto pueda desconcertar, aclaro que la recitación en voz alta de los sutras era común tanto en el budismo indio como en el de china, japón y tibet ).
A esta práctica se la conoce como "daimoku" (hacer daimuku o cantar daimoku) que como dije quiere decir "titulo"; Por provenir del título del SDL el término "daimoku" ha quedado como denominación genérica de la práctica. El daimoku del SDL es "nam mioho rengue kyo".
"Nam Mioho Rengue Kyo" escribe así por una convención establecida al romanizar la escritura (obvio: originalmente se escribe en kanjis), pero en castellano la "h" y la "y" pueden confundir.
Se debe pronunciar: la "h" como "j" aspirada suave, la "r" de "rengue" como la "r" de loro es decir suave (no como en ruta o roble sino como en oro), la "y" es una "i" común.
LA PRACTICA: El asunto consiste en recitar la frase repetitivamente y de modo ritmico. Se practica en voz alta, pues no es una meditación silenciosa sino una invocación donde tienen importancia la voz, el ritmo y la vibración alcanzada por ambos.
Cada uno debería poder encontrar la velocidad e intensidad que le resulte mejor. En términos generales se podría decir que uno debe tratar de evitar los dos extremos de una letanía lastimosa y un zumbido nervioso.
La frase se canta, es decir se pronuncia en voz alta y con un ritmo y una velocidad personales. El asunto es que nosotros nos sintamos bien al hacerlo.
EL tiempo de práctica puede variar desde unos minutos a varias horas. Al comienzo estará bien con p.ej. cinco o diez minutos corridos luego cada cual verá que es lo que le sienta.
Los japoneses invocan sentados en el piso en posición "zeiza" (sentados sobre sus piernas con las rodillas dobladas de un modo que yo no soporto!! prefiero el medio-loto),pero uno puede si quiere sentarse en una silla o hacerlo parado (aunque esto último suele ser distrayente). Las manos van juntas, unidas por las palmas y los dedos en posición "gasho" (como en el ruego cristiano pero sin las connotaciones de éste, pues de lo que se trata es de un simple gesto de respeto hacia la Ley). La respiración se acomoda naturalmente a la recitación (suele costar un poquito), de lo cual resulta por si mismo un ritmo respiratorio donde la exalación es más larga que la inhalación; Se se dice que eso es bueno (en artes marciales se usa ese principio respiratorio sin que tenga relación con el daimoku). La vista va posada sobre un "mandala" (*) -cuando uno ya se ha comprometido y conoce más- pero al principio puede posarse indistintamente sobre la pared o una planta o se pueden cerrar los ojos. El asunto es que como la Ley no es algo que se vea (y el mandala obra justamente ese imposible pues representa a la ley) uno puede mirar donde quiera mientras no sienta que atenta contra lo que se está haciendo.
EL ÁMBITO: En principio se puede invocar en cualquier parte, el la calle, en la ducha, etc. pero el sentido común indica que uno debería elegir un lugar y momento que propicien el recogimiento y la concentración. Es conveniente crear un lugar para la ocasión, ese lugar podría constar por ejemplo de: Una mesita donde apoyar una barrita de incienso y una planta (un elemento vivo no una flor cortada). Una silla o almohadón donde sentarnos. Si uno tiene un gong o campana, eso sirve para marcar el comienzo y fin de la práctica sino no importa. Conviene sin duda estar solo o estar con alguien que respete lo que vamos a hacer.
EL PROPÓSITO: A diferencia de otras formas de práctica, aquí no se dice que uno debe acercarse sin expectativas o deseos (como en la shiné por ejemplo) sino al contrario que es bueno intentar la práctica con algún propósito concreto. Si tomamos en serio la famosa enseñanza Mahayana que dice "bonno soku bodai" veremos que los deseos lejos de ser inconvenientes pueden constituir una vía de acceso a la sabiduría en la medida en que se los integre a la práctica.
Por ejemplo, uno puede invocar para tener "paz mental" o "vitalidad" pero también para encontrar la solución a un problema de trabajo o de relación cualquiera. El punto -casi obvio- es no creer que por cantar daimoku la cosa se va a arreglar sola... Lo que hace la práctica es despejar las obstrucciones internas que son casi siempre las responsables de nuestros inconvenientes.
Puede suceder que uno invoque por algo concreto y se sienta en mejores condiciones para lograrlo, pero también -y esto ocurre a veces realmente- que la respuesta nos venga del medio ambiente mismo sin que lleguemos a hacer nada; pero no hay magia, lo que sucede es que el sujeto y el ambiente son uno, y el cambio en el sujeto determina cambios externos que a veces se anticipan a la percepción conciente de áquel.
Bueno, nada más si nos atenemos a lo esencial. Perdón si me extendí demasiado, quería compartir con Uds. esta práctica que conocí luego de haber transitado por varias otras, y a mi me vino muy bien.
(*) Con el tiempo en practicante que decide asumir un compromiso obtiene el "Gohonzon" que es un mandala para la práctica. Consiste en un pergamino escrito en letras chinas donde está inscrita la Ley y algunas referencias a funciones universales (como el bien, el mal, la sabiduría, la maldad, la generosidad, la traición,etc) representadas por los nombres de ciertos seres pertenecientes a la mitología budista (Sakyamuni, Devadata, Gyoyo, etc). En el Gohonzon todo lo que está representado lo está en letras (chinas), no hay figuración en el sentido de que no hay "personificaciones" porque no hay -en este budismo- ídolos. La Ley y las funciones, son la Ley (inefable) y los aspectos y funciones comunes de la vida (el hambre, la sed, el dolor, la alegria, el coraje, bien y mal, etc).
Saludos Máximo
domingo, 25 de mayo de 2008
D. T. Suzuki
Octubre, 1994 - Marzo, 1995
Nº8. Directores: C. Dragonetti y F. Tola
Asociación latinoamericana de Estudios Budistas.
México-Buenos Aires
Impreso en México.
{pag 114-115}
THE EASTERN BUDDHIST SOCIETY
La Eastern Buddhist Society (Sociedad Budista Orienta]) fue creada por el gran budólogo japonés Daisetz Teitaro Suzuki y por su esposa Beatrice Lane. Suzuki fue autor de numerosas obras sobre Budismo tanto en japonés como en inglés. Algunas de sus obras en japonés han sido traducidas a idiomas occidentales. Mencionemos entre sus obras asequibles en inglés las siguientes:
Outlines of Mahayana Buddhism, New York, Schocken Books, 1963; The Lankavatara Sutra, A Mahayana Text, tratislated for the first timefrom the original Satisktit, London, Routledge and Ke-gan Paul, 1950 (reimpresa varias veces); Studies in the Lan-kavatara Sutra, London, Routledge and Kegan Paul, 1957 (reimpresa varias veces); Essays ¡ti Zen Buddhism (tres series), New York, Samuel Weiser, 1953, (reimpresa varias veces y traducida al español y publicada por Editorial Kier, Buenos Aires). Además, Suzuki, en colaboración con S. Yamaguchi, editó el Canon Budista Tibetano (The Tibetan Tripitaka), Peking edition, Tokyo, 1955-1951) en 168 volú-menes de gran formato de más o menos 310 paginas ca-da uno, obra monumental, imprescindible para cualquier estudio de] Budismo. Beatrice Lane, esposa de Suzuki, es autora de una obra de introducción al Budismo: Mahayana Buddhism, London, George Allen and Unwin (traducida al español y publicada por Cía. Central Fabril Editora, Buenos Aires, 1961). La finalidad de Tite Easteni Buddhist Society es promover el conocimiento del Budismo y para tal efecto edita una re-vista, The Easteni Buddhist. Esta revista fue dirigida por Suzuki desde la fundación de The Eastem Buddhist Society hasta el año 1956, en que Suzuki falleció. Pocos años des-pues Keiji Nishitani, el gran filósofo japonés (ver su obi-tuario en REB 5) asumió la responsabilidad de dirigir la revista, contando para ello con la colaboración de otro gran budólogo japónes, el Profesor Gadjin M. Nagao (ver REB 2).
The Eastern Buddhist es una revista que trata de seguir un "camino del medio" entre los estudios budistas especializados y la divulgación. Sus artículos, escritos en su mayoria por especialistas muchas veces de renombre in-ternacional, son de fácil lectura y sólida fundamentación. Se interesa en forma especial pero no exclusiva por la escuela budista Zen.
Para mayor información sobre The Eastern Buddhist nuestros lectores pueden dirigirse a Ms. Yukie Dan, Secretary, The Eastern Buddhist Society, Otani University, Koyama, Kitaku, Kyoto 603, Japón.
F T y C.D.
{nota: supongo que la firma de esta información es Fernando Tola y Carmen Dragonetti.}
jueves, 15 de mayo de 2008
Daisaku Ikeda. Educación para un ciudadano del mundo
REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACION
PARA FORMAR CIUDADANOS DEL MUNDO
Conferencia en la Universidad de Columbia
Así como las aguas caudalosas del río Hudson avanzan sin cesar, con potencia y grandeza, el Instituto de Educadores está creando una corriente ininterrumpida de jóvenes líderes. Ellos son quienes gestarán una magnífica nueva era en el siglo que se aproxima.
Poco puede compararse con el honor que hoy me han concedido, al invitarme a exponer mis reflexiones en esta institucion, la más eminente de los Estados Unidos dedicada a los estudios de posgrado en el campo de la Educación. La corona que la distingue como soberana en el universo de la Pedagogía señala, con el haz de sus rayos, el cambio certero hacia el futuro del hombre.
Deseo manifiestar mi agradecimiento al presidente Levine y a todos los que han apoyado la realización de esta actividad. También quisiera anticiparme y extender mi gratitud a todos los distinguidos comentadores que, luego, nos harán conocer su pensamiento esclarecedor.
Hace veintiún años, en 1975, tuve el privilegio de visitar la *Universidad de Columbia*. Cuatro años antes, en 1971, habíamos fundado la *Universidad Soka*, en Tokio. En esta oportunidad, traje conmigo algo que jamás olvidaré: el cálido aliento y los invalorables consejos que esta casa de estudios superiores quiso brindar a una institución hermana, pero que recién se lanzaba a dar sus primeros pasos. Ha pasado el tiempo, pero mi deuda de gratitud es la misma y siento la necesidad de reiterar mi reconocimiento.
Hoy me encuentro aquí, en el mismo Instituto donde el celebérrimo filósofo John Dewey enseñó al frente de su cátedra. ¿Hay forma de expresar la corriente de emociones que esto despierta en mí?. El fundador de la *Soka Gakkai*, Tsunesaburo Makiguchi, fue también quien dejó trazado el espíritu fundacional de la *Universidad Soka*. Este educador se refirió con gran respeto a las obras e ideas de John Dewey en su libro *El sistema pedagógico de la creación de valores*, escrito en 1930.
En lo que a mí concierne, el interés y el compromiso que me unen a la educación se remontan a las expereincias que viví durante la Segunda Guerra Mundial. Si se me permite aquí una mención a mi historia personal, mis cuatro hermanos mayores fueron reclutados y trasladados al frente de batalla. El más grande de todos murió en combate, en Myanmar. Durante los dos años siguientes al término de la guerra, fueron regresando al hogar los tres restantes, uno después del otro. Venían de China continental. Verlos llegar, con el uniforme hecho jirones, fue un espectáculo desgarrador, realmente patético. Mis padres ya eran ancianos... ¿Cómo reducir a palabras el dolor de mi padre, la pesadumbre de mi madre?.
Podrán pasar los años, pero hasta el final de mis días seguiré recordando la repugnancia y la furia con que mi hermano mayor, durante una licencia, describió las atrocidades inhumanas que había visto cometer al ejército japonés en la China.
Fue inevitable que yo desarrollase un profundo odio hacia la guerra, hacia su crueldad, su insensatez y sus pérdidas gratuitas.
En 1947, conocí a un educador extraordinario, Josei Toda. Él y su maestro, el mencionado Tsunesaburo Makiguchi, habían sido encarcelados por el gobierno japonés, como prisioneros de conciencia, por oponerse a la política bélica de invasión que estaba llevando a cabo el Japón. Makiguchi murió tras las rejas. Toda sobrevivió a dos años infames de vida en el presidio.
Cuando escuche su historia, yo tenía diecinueve años. Instintivamente, comprendí que ese hombre y sus acciones, merecía mi confianza y que nunca me defraudaría. Así pues, determiné seguir sus pasos y atesorado como maestro de vida.
El alegato continuo y apasionado de Toda puede resumirse en pocas palabras: la humanidad sólo podrá ser liberada del horror cíclico de la guerra cuando formemos nuevas geenraciones de personas imbuidas por un profundo respeto a la dignidad suprema de la vida. Por lo tanto, él dio prioridad absoluta a la educación en todas sus formas.
Podemos decir que la educación es un privilegio singularmente humano. Es la fuente de inspiración que nos permite ejercer nuestra condición humana en el verdadero sentimiento de la palabra; gracias a la educación, el hombre puede asumir una misión constructiva en la vida, con composutra y convicción.
Como lo demuestra la historia contemporánea, el conocimiento puede seguir un curso de desarrollo aislado de toda consideración por la vida humana. El punto final de este rumbo desviado son las armas de destrucción masiva. Pero, al mismo tiempo, también es el conocimiento lo que ha vuelto a nuestra sociedad tan cómoda y conveniente, en la medida en que hizo posibles la industria y la prosperidad material. En vista de estos planteos, la educación debería asegurar, fundamentalmente, que el conocimiento sirva para promover, la causa de la felicidad humana y de la paz. Esta es la labor esencial de toda actividad educativa.
Digamos, entonces, que la educación debería ser la fuerza impulsora de una permanente indagación humanística, capaz de desplegarse sin pausa, por toda la eternidad.
Por esta razón, creo que el emprendimiento último de mi vida, y también el más crucial e importante, será la educación. Y también por eso concuerdo con el presidente Levine en que la labor educativa podrá ser el medio más lento de cambio social, pero es el único medio posible.
La sociedad de hoy enfrenta un sinfín de crisis, todas simultáneas y todas interrelacionadas. Entre ellas forman fila las guerras, la destrucción ambiental, la brecha de desarrollo entre el Norte y el Sur, las divisiones de naturaleza étnica, religiosa o idiomática... Por cierto, es una lista larga y familiar; reconozco que el camino hacia las soluciones puede parecer demasiado remoto y que, a fuerza de escollos, termina por intimidar.
No obstante, me permito decir que en la raíz de todos estos problemas se halla una imposibilidad colectiva: la de poner al ser humano y a la felicidad del hombre en el centro de todas las empresas y en la meta de todas las actividades. El hombre es el punto al cual debemos regresar y es, al mismo tiempo, la línea de partida infalibe de cada nueva travesía. En síntesis, lo que hace falta es una transformación en el seno del hombre. Una revolución humana.
En el pensamiento de Makiguchi y en el de Dewey hay muchos puntos de contacto. Y éste es uno de ellos. Ambos creyeron, incondicionalmente, en que se debían crear nuevas formas de educación, centradas en la gente y en el hombre. Como bien expresó Dewey, "Todas las cosas característicamente humanas se enseñan y se aprenden". Dewey y Makiguchi vivieron en una misma época. Separados por medio planeta, en medio de sociedades recientemente industrializadas y, por lo tanto, sembradas de problemas y dislocaciones, ambos lucharon por trazar rutas hacia un futuro signado por la esperanza.
Influido en gran medida por las ideas de Dewey, Makiguchi afirmó que el propósito de la educación debía ser la felicidad duradera de los educandos.
Creyó, además, que la auténtica felicidad se hallaba en una vida creadora de valores. Para decirlo del modo más sencilo, la creación de valores es la capacidad de hallar sentido a cualquer circusntancia, de mejorar la propia existencia y de contribuir al bienestar de los demás, en cualquier situación. La filosofía de la creación de valores que postuló Makiguchi surgió de los conceptos sobre las funciones profundas de la vida que le fueron brindando sus estudios sobre el Budismo.
Tanto Dewey como Makiguchi miraron allende los límites de las naciones-estado, para vislumbrar nuevos horizontes de convivencia humana. Podría decirse que ambos concibieron la idea de la ciudadanía mundial; ambos percibieron la necesidad de que surjan personas creadoras de valores en el escenario del mundo entero.
¿Cuáles son las condiciones que debe reunir un ciudadano del mundo? En las décadas pasadas, tuve el privilegio de dialogar con muchas personalidades, de los más diversos campos. En ese ámbito de intercambio, dediqué no pocas energías a ponderar la pregunta. Claro está, la ciudadanía mundial no depende del número de idiomas que uno domine ni de la cantidad de países que uno haya recorrido.
Tengo numerosos amigos que podrían ser vistos como simples ciudadanos anónimos, pero que poseen nobleza interior; que nunca han ido más allá de su ciudad natal, pero sienten auténtica preocupación por la paz y la prosperidad del mundo.
Creo no equivocarme al señalar lo siguientes elementos básicos que constituyen la marca de un ciudadano del mundo:
- Sabiduría, para reconocer la trama de vínculos indisolubles que mantienen unida la vida, en todas sus formas.
- Coraje, para no temer a las diferencias ni negarlas; pero también coraje para respetar y tratar de comprender a las personas de diferentes culturas, y crecer a partir del contacto con ellas.
- Misericordia, para cultivar una empatía despierta, que vaya más allá del ambiente inmediato y abarque a los que sufren en lugares remotos.
La cosmovisión budista plantea el concepto de la interdependencia universal, es decir, una trama de vínculos que entrelaza todas las expresiones de la vida. A partir de esta idea, creo yo, es posible manifestar, en lo concreto, cualidades como la sabiduría, el coraje y la misericordia.
La siguiente parábola del canon budista brinda una hermosísima metáfora visual sobre la interdepenencia y la inclusión recíproca de todos los fenómenos.
Suspendida sobre el palacio de Indra -la deidad budista que simboliza las fuerzas naturales protectoras y nutricias de lavida-, pende una red de dimensiones inmensas. En cada nudo de esa red, hay una gema brillante. Cada piedra preciosa contiene y refleja la imagen de las demás joyas sujetas a la red. Y ésta, como totalidad, esplende en un haz magnífico de luces fulgurantes.
Cuando aprendemos a reconocer lo que Thoreau designó como "la extensión infinita de nuestras relaciones", podemos detectar los hilos de la vida, que sostienen y reciben sostén al mismo tiempo. Entonces, cuando opera este descubrimiento, el hombre puede percibir, allí, las joyas deslumbrantes de todos los vecinos que tienen en el mundo. El Budismo busca cultivar una sabiduría asentada sobre esta clase de resonancia empática con todas las formas de vida. Dentro de su marco conceptual, la sabiduría y la misericordia se encuentran íntimamente ligadas y se fortalecen una a la otra.
Pero, en la filosofía budista, la misericordia no implica una supresión forzada de nuestras emociones naturales, de nuestros gustos y rechazos. Por el contrario, significa comprender que aun aquello que nos genera rechazo tiene cualidades que pueden contribuir a nuestra vida. Aun aquello que nos desagrada representan una oportunidad de desarrollar nuestro humanismo.
Y, además, el deseo solidario de querer contribuir al bienestar de los demás hace surgir una sabiduría ilimitada. El Budismo enseña que tanto el bien como el mal existen en cada ser humano, como potenciales innatos. La misericordia consiste en el esfuerzo valeroso y sostenido de ir en busca del bien en cada semejante, sea quien fuere, sea cual fuere su conducta. Significa empeñarse, a través de un compromiso continuo, para cultivar las cualidades positivas de uno mismo y de los demás.
Sin embargo, para asumir un compromiso hace falta coraje. Son demasiados los casos en que la misericordia, por no estar acompañada de coraje se queda en la mera expresión de sentimientos.
El Budismo llama *bodhisattva* a la persona que encarna tales cualidades -sabiduría, coraje y misericordia- y que se esfuerza sin descanso por la felicidad de los semejantes. En tal sentido, podría decirse que el *bodhisattva* representa un precedente antiguo y un ejemplo moderno del ciudadano del mundo.
El canon budista también nos acerca la historia de una mujer contemporánea de Shakyamuni. Esta dama, llamada Srimala, se consagró a la educación, a enseñarles a los demás que la práctica de un bodhisattva era alentar, con amor maternal, el potencial supremo del bien que existía en cada ser humano.
Con estas palabras ha quedado testimonio de su juramento: "Si veo a alguien solo, alguien que ha sido injustamente encarcelado o que ha perdido la libertad, si veo a alguien que padece a causa de la enfermedad, la desgracia o la pobreza, jamás lo abandonaré. En cambio, le brindaré alivio espiritual y material".
Concretamente, la práctica de esta mujer consistía en los siguientes principios:
- Alentar a los demás con palabras afectuosas y consideradas, mediante la herramienta del diálogo. (En sánscrito, priyavacana).
- Brindar ofrendas a los demás, es decir, dar a la gente lo que ella necesita. (En sánscrito, dana).
- Emprender la acción en beneficio de los semejantes. (En sánscrito, arthacarya).
- Sumarse a la acción de los demás y trabajar junto a ellos. (En sánscrito, samanartha).
A través de esta labor, ella buscaba concretar su objetivo: extraer los aspectos positivos de las personas con las que tomaba contacto.
La práctica del *bodhisattva* implica necesariamente, una profunda fe en la bondad innata del ser humano. Hay que encauzar el conocimiento hacia la tarea de liberar este potencial creador y positivo. Este propósito podría compararse con la destreza que nos permite utilizar los instrumentos de precisión de un avión para llegar a destino a salvo y sin accidentes.
Para lograr ese fin, también es indispenable detectar el mal que provoca destrucción y divisiones, y que, también, es parte de la naturaleza humana. La práctica del *bodhisattva* es una confrontación ineludible con lo que el Budismo llama la "oscuridad fundamental de la vida". El "bien" puede definirse como aquello que nos mueve en dirección a la convivencia armoniosa, a la empatía y a la solidaridad con los demás. Por otro lado, la naturaleza del mal es dividir a las personas, de sus semejantes; a la humanidad, del resto de la naturaleza. La patología del impulso a dividir despierta en el hombre un apego irrazonable a las diferencias y le impide ver los rasgos comunes a la condición humana. Y esto no se limita sólo a los individuos; por el contrario, constituye la profunda psicología del egoísmo colectivo, que adopta su modalidad más destructuiva en expresiones virulentas como el etnocentrismo y el nacionalismo.
Ën la raíz de la práctica de un *bodhisattva* anida la lucha por superar ese egoísmo y por vivir en niveles superiores del yo, donde la vida se expresa en actitudes de contribución.
La educación debería basarse en este mismo espíritu altruista que encarna la figura del *bodhisattva*. La orgullosa labor de los que hemos tenido acceso a la educación debería ser prestar servicio a aquellos que no han tenido esa misma oportunidad, es decir, servir a los semenjantes en formas visibles y también en tareas imperceptibles. Por momentos, la educación parece reducirse a una cuestión de títulos y de diplomas, o a la autoridad y el prestigio que ellos confieren. Sin embargo, estoy convencido de que debería ser un vehículo para cultivar, en la propia personalidad, el noble espíritu de atesorar y enriquecer la vida de los demás.
De tal forma, la educación debería dar el impulso necesario para vencer las propias flaquezas, para persistir en el esfuerzo a pesar de la realidad social, que a veces es muy severa, y generar nuevas victorias que iluminen el futuro del hombre.
La tarea de forjar ciudadanos del mundo, de trazar los cimientos éticos y conceptuales de la ciudadanía mundial, nos compete a todos. Es un proyecto vital en el cual todos somos protagonistas y del cual todos debemos hacernos responsables. Para que sea fructífera, la educación de ciudadanos del mundo debe encararse como parte integral de la vida cotidiana, en las comunidades donde transcurre el diario vivir. Al igual que Dewey, Makiguchi se centró en la "comunidad local" como ámbito donde se deben formar los ciudadanos del mundo. En su obra *Geografía de la vida humana*, de 1903 -hoy considerada una precursora de la ecología social-, Makiguchi recalcó la importancia de la comunidad como ámbito físico del aprendizaje.
En otro lugar, Makiguchi escribió: "En síntesis, la comunidad es un mundo en miniatura. Si alentamos a los niños a observar directamente las complejas relaciones que median entre los hombres y la tierra, entre la naturaleza y la sociedad, ellos captarán sagazmente la realidad de su hogar, de su escuela, de su pueblo, aldea o ciudad. Y así podrán comprender el mundo anchuroso". Esto concuerda con la observación de Dewey: quienes no han tenido experiencias que profundicen su comprensión de la vida en vecindad ni de la realidad de sus vecinos tampoco podrán sentir respeto por las personas de países distantes. Nuestra vida cotidiana está colmada de oportunidades de aprendizaje, para nosotros mismos y para quienes nos rodean.
Cada una de nuestras interacciones con los demás -diálogo, intercambio o participación-- es una inapreciable ocasión para crear valor. Apredemos a partir del contacto con otras personas; por esta razón, el humanismo de un maestro es el factor clave de toda experiencia educacional.
Makiguchi sostuvo que la educación humanística, es decir, la educación que guía el proceso de formación de la personalidad, es una aptitud trascendental, que sólo puede ser definida como un arte.
La primera experiencia docente de Makiguchi transcurrió en una escuela rural de una lejana aldea japonesa. En verdad, la escuela consitía en una única aula donde él enseñaba a alumnos de todos los grados; los niños pertenecían a familias de escasos recursos y, por porvenir de hogares muy modetos, naturalmente tenían modales muy rústicos.
Sin embargo, Makiguchi fue insistente: "Todos son alumnos por igual. Desde el punto de vista de la educación, ¿qué diferencia hay entre ellos y otros estudiantes? Aunque lleguen a clase cubiertos de tierra y de polvo, sus ropas humildes reflejan la brillante luz de la vida. ¿Nadie piensa percatarse de ello? Entre estos pequeños y la cruel discriminación de la sociedad media una sola cosa: la presencia del maestro". El maestro es el factor más importante del ambiente educacional. Esta convicción de Makiguchi es, al mismo tiempo, el espíritu invariable de la "educación soka". En otro texto, advierte: "Los maestros deberían descender del trono en el que se han encaramado, como si fuesen objetos de culto, para actuar como servidores públicos. Desde este lugar, han de brindar orientación a todos aquellos que ansíen subir al trono del aprendizaje. Los maestros no deberían exhibirse como parangones, sino ser compañeros en el descubrimiento de nuevos modelos". Estoy convencido de que la escuela no existe en los edificios inanimados, sino en los maestros que se dedican a servir a los alumnos.
Ellos son, en sí mismos, una escuela viviente. Hace poco, escuché estas palabras en boca de un educador. La vida de los alumnos no se transforma a partir de escuchar disertaciones, sino del contacto con seres humanos. Por esta razón, el vínculo entre docentes y alumnos es de importancia fundamental. En lo que a mí concierte, la mayor parte de mi educación trasncurrió bajo la tutela de mi maestro, Josei Toda. Durante unos diez años, cada día antes de ir al trabajo, me impartió lecciones de Historia, Literatura, Filosofía, Economía, Ciencia y conocimientos sobre las organizaciones. Los domingos, nuestras lecciones de a dos se iniciaban por las mañanas y duraban todo el día. Jamás dejaba de preguntarme -de interrogarme, diría yo- sobre los libros que estaba leyendo.
Pero, más que nada, yo aprendí de su ejemplo. Su ardiente consagración a la paz, imperturbable aún después del encarcelamiento, se mantuvo incólume toda su vida. A esta actitud, y a la profunda misericorida que impregnaba cada uno de sus actos en la interrelación con los demás, les debo las lecciones más valiosas que haya recibido de él. Creo que aprendí de mi maestro el noventa y ocho por ciento de lo que he llegado a ser hoy.
El sistema educacional *Soka*, basado en la creación de valores, se creó con el deseo de que las generaciones futuras tengan la oportunidad de experimentar esta misma educación humanística. Mi más noble esperanza es que los egresados de las escuelas *Soka* lleguen a ser ciudadanos del mundo y protagonistas de una nueva historia para la humanidad.
Pero los actos de los ciudadanos del mundo no serán eficaces si carecen de coordinación. Y, en este sentido, hay que reconocer el gran potencial del sistema representado por las Naciones Unidas. Hemos llegado a una instancia tal, que la ONU puede actuar como centro, no sólo para "armonizar los actos de las naciones", sino también para crear valores a través de la formación de ciudadanos del mundo, capacaces de construir un mundo en paz. Si bien, hasta el momento, el debate de esta organización internacional se ha visto dominado por los estados y por los intereses nacionales, últimamente se viene sintiendo, cada vez con más fuerza, la energía de ese "Nosotros, los pueblos...", particularmente en las actividades de las orgnizaciones no gubernamentales (ONG).
En los años recientes, bajo el auspicio de la ONU, se ha puesto en marcha un discurso global sobre cuestiones críticas, como el ambiente, los derechos humanos, las poblaciones indígenas, la mujer y la expansión demográfica. Se han llevado a cabo congresos mundiales con la participación de representantes oficiales y no gubernamentales, que impulsaron la configuración de una ética global, indispensable para sotener la acción de la ciudadanía mundial.
En forma paralela con la gestión permanente de la ONU en tal dirección, quisiera ver que ciertas cuestiones quedasen incorporadas como elementos integrantes de la educación en todos los niveles. Por ejemplo:
- Una educación para la paz, que enseñe a los jóvenes la crueldad y la insensatez de la guerra, para arraigar la práctica de la no violencia en la sociedad humana.
- Una educación ambiental, que enseñe la actual realidad ecológica y los medios idóneos para proteger el medio.
- Una educación para el desarrollo, que se centre en el análisis de la pobreza y de la justicia global.
- Una educación para los derechos humanos, que despierte conciencia sobre la igualdad y la dignidad de la vida.
Desde hace mucho tiempo vengo sosteniendo que la educación jamás debería subordinarse a los intereses políticos. Para que ello se cumpla, siento que habría que otorgar a la educación un lugar, de reconocimiento equivalente al que, dentro de los asuntos públicos, tienen los tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esta propuesta nace de la experiencia de mis predecesores al frente de la *Soka Gakkai*, los maestros Makiguchi y Toda, quienes libraron una permanente batalla contra el control político de la educación.
En los años próximos, qusiera ver que se realice una reunión cumbre mundial, no de políticos, sino de educadores. Y digo esto porque no encuentro nada tan imporante para el futuro del género humano como la solidaridad internacional entre los educadores.
Con esta finalidad, estamos resueltos a seguir trabajando para promover el intercambio educativo entre los jóvenes, tras el ejemplo del Instituto de Educadores, que, según escuché, posee un claustro estudiantil formado por alumnos de ochenta países.
Como señaló Makiguchi, "Cuando el trabajo educativo se apoya en una clara comprensión y tiene un propósito definido, puede superar las contradicciones y las dudas que asedian a la humanidad, y generar una victoria eterna para el género humano". Por último, y a modo de despedida, me comprometo a trabajar denodadamente, en compañía de los respetados amigos y colegas que hoy me acompañan, para forjar ciudandos del mundo capaces de dar a la humanidad esa "victoria eterna" que tanto anhelamos.
martes, 13 de mayo de 2008
Dhammapada. ¿Qué es?
Trad. del pâli y notas de Carmen Dragonetti.
Editorial Sudamericana.
Buenos Aires, julio de 1967.
Pp. 247.
{Introducción de C.Dragonetti. PAG.16-17}
EL DHAMMAPADA.
El Dhammapada, como ya lo hemos indicado, forma parte del Khuddaka y consta de 423 estrofas, la mayoría de dos versos, repartidas en 26 capítulos. El Dhammapada es muy apreciado en los países budistas, en que ocupa en la vida religiosa del pueblo la misma posicion importante que la Bhagavad-Gita en las regiones hinduístas. Muchas de las estrofas del Dhammapada expresan ideas que pertenecen al patrimonio común de la sabiduría de la India y que se encuentran también expresadas, en forma equivalente o en forma casi idéntica, en textos clásicos del Hinduismo como el Mahabharata. El Dhammapada siempre ha sido muy bien apreciado por los estudiosos del Budismo, no sólo como fuente importante para el conocimiento de las doctrinas de Buda, sino también por sus innegables méritos literarios, que se hacen presentes en muchas de sus estrofas. Bástenos citar las palabras de Oldenberg: . . . "Ha sido para el estudio del Budismo una verdadera buena suerte el tener a su disposición, desde el comienzo, el Dhammapada, la más bella y rica de las recopilaciones de estancias: ... es a esta recopilación que debe volver todo el que quiera llegar a comprender el alma interior del Budismo" ...André Bareau lo llama: "joya de la literatura budista". Keith dice: "En el Dhammapada del Canon Pali tenemos la más hermosa colección de sententiae conocida en la India". Se explica así que haya sido traducido a numerosos idiomas de Europa y Asia. Según los datos bibliográficos de que disponemos no existe del Dhammapada traducción directa del pâli al castellano 1. La que ahora presentamos es la primera en su segunda edición. La primera edición, bilingüe, bajo el título Buda, Dhammapada, el camino del dharma, fue publicada por el Instituto de Lenguas y Culturas Orientales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, en el año 1964.
martes, 6 de mayo de 2008
El monje y el filósofo
"El Monje y el Filósofo".
Ediciones Urano.
Barcelona, 1998.
info@edicionesurano.com
Pp. 326.
{pag. 18 a 21}
(...)
M. - De hecho, los que pudieron ya habían huido mucho antes, en los años cincuenta. A raíz de una disputa, el Tíbet rompió prácticamente las relaciones diplomáticas con China entre 1915 y 1945. Tenía un gobierno y mantenía relaciones con vanos paises extranjeros. Luego China empezó a infiltrarse en el Tíbet. Los funcionarios chinos iban a visitar el país, diciendo que simpatizaban con el pueblo y la cultura tibetanos. Hacían incluso ofrendas en los monasterios. Proponían ayudar a los tibetanos a modernizar su país, etc. Pero en 1949 invadieron militarmente el Tíbet comenzando por el este, la región de Kham. La invasión fue implacable, y con el tiempo quedó claro que iban a conquistar el Tíbet central y a hacerse con el poder y el Dalai Lama. Éste huyó entonces a la India, en 1959. Inmediatamente después se cerraron las fronteras y empezó una represión brutal. Hombres, mujeres y niños fueron encarcelados o encerrados en campos de trabajo, y ya fuera que cayesen víctimas de las ejecuciones o de las torturas y el hambre en los campos y las cárceles, el hecho es que más de un millón de tibetanos -uno de cada cinco habitantes- murieron a raíz de la invasión china. Inmensas fosas comunes se fueron llenando una tras otra. Ya antes de la revolución cultural se destruyeron seis mil monasterios, casi la totalidad. Las bibliotecas fueron quemadas, las estatuas rotas y los frescos destrozados.
J. F - ¿Cómo ... ? ¡Seis mil!
M. - Se han censado seis mil cincuenta monasterios destruidos. ¡Y si pensamos que los monasterios eran los centros de cultura del Tíbet! Esto me recuerda a Goering, que proclamaba: «Cuando oigo la palabra cultura, saco mi revólver». Hecho probablemente sin precedentes en la historia humana, las órdenes monásticas absorbían a casi un veinte por ciento de la población tibetana: monjes, monjas, ermitaños retirados en las grutas, eruditos que enseñaban en los monasterios... La práctica espiritual era el objetivo principal de la existencia, sin ningún género de duda, y los mismos laicos consideraban que sus actividades cotidianas, por necesarias que fueran, tenían una importancia secundaria frente a la vida espiritual. Toda la cultura estaba, pues, centrada en la vida espiritual, por lo que al destruir esos monasterios, esos centros de estudios y esas ermitas se estaba aniquilando el alma, la raíz misma de la cultura tibetana. Sin embargo, no pudieron destruir la fuerza espiritual de los tibetanos. La sonrisa, el dinero, la propaganda, la tortura y el exterminio-, los chinos lo intentaron todo para cambiar el espíritu de los tibetanos, mas no lo consiguieron. La esperanza que tienen estos últimos de salvar su cultura y recuperar su inde~ pendencia permanece incólume.
J. E - Volvamos a ti... Dices que las películas de Arnaud Desjardins te causaron una gran impresión personal. ¿Podrías analizar y calificar esa impresión?
M. - Tuve la impresión de ver a unos seres que eran la imagen misma de aquello que enseñaban ... ; su aspecto era extraordinario. No lograba entender exactamente por qué, pero lo que más me llamaba la atención era que se correspondían con el ideal del santo, del ser perfecto, del sabio, una categoría de seres que, en apariencia, ya no es posible encontrar en Occidente. Es la imagen que yo me hacía de san Francisco de Asís o de los grandes sabios de la Antigüedad. Una imagen que para mí se había convertido en letra muerta: ¡ya no podía ir a encontrarme con Sócrates, ni escuchar un discurso de Platón, ni sentarme a los pies de san Francisco de Asís! Y hete aquí que, de pronto, surgían seres que parecían ser el ejemplo vivo de la sabiduría. Y yo me decía: «Si es posible alcanzar la perfección en el plano humano, seguro que ha de ser esto».
J. E - Iba a decirte precisamente, a propósito de tu definición, que es casi un lugar común subrayar que lo que caracteriza a la filosofía de la Antigüedad... es la adecuación de la teoría a la práctica. Para el filósofo de la Antigüedad, la filosofía no era simplemente una enseñanza intelectual ni una interpretación del mundo o de la vida. Era una manera de ser. Su filosofía la realizaban él y sus discípulos en su propia existencia al menos tanto como la teorizaban en sus discursos. Lo que te llamó la atención en los tibetanos es una aproximación que también se halla vinculada a los origenes mismos de la filosofía occidental. Es la razón por la que, además, los filósofos desempeñaron el papel de confidentes, maestros espirituales, guías que prestaban apoyo moral o compañeros edificantes de un gran número de personajes importantes hasta el final del Imperio romano, sobre todo en la época de Marco Aurelio, definida por Renan como «el reino de los filósofos Es ésta, pues, una actitud que existió en Occidente: no contentarse con enseñar, sino ser uno mismo el reflejo de lo que se enseña mediante la propia manera de ser. Dicho esto, cabe preguntarse si, en la práctica, aquello se real¡zaba con el grado de perfección que hubiera sido deseable, lo cual es otra cuestión... Esta concepción de la filosofía está asimismo ligada, en muchos casos, a aspectos religiosos. La filosofía de la Antigüedad incluía muy a menudo esta dimensión, al ser igualmente una forma de salvación personal. Encontramos esto en los epicureos (aunque en el uso moderno la palabra «epicúreo» evoque una indiferencia ante cualquier dimensión espiritual). Siempre ha existido, pues, esta doble necesidad de elaborar una doctrina y, al mismo tiempo, ser uno mismo la encarnación de esa doctrina. En el estadio en que se hallaba la filosofía de la Antigüedad no hay, por tanto, una diferencia fundamental con relación a Oriente.
M. - Así es, con la salvedad de que los maestros tibetanos no intentan elaborar una doctrina, sino ser los depositarios fieles y perfectos de una tradición milenaria. Sea como fuere, para mí fue un alivio comprobar que aún existía una tradición viva, accesible, que se ofrecía como un escaparate de cosas bellas. Tras un viaje intelectual a través de los libros pude iniciar entonces un viaje de verdad.
J. E - Perdona que te interrumpa... ¿A qué cosas bellas te refieres? ¿Qué habías comprendido de aquella doctrina? No basta con encarnar uno mismo una doctrina, sino que ésta ha de tener algún valor por sí misma.
M. - Por entonces no tenía la menor idea del budismo, pero el mero hecho de ver a esos sabios, aunque sólo fuera a través de lo que una película permite entrever, me hacía presentir una perfección profundamente inspiradora. Era, por contraste, una fuente de esperanza. En el medio en que crecí, conocí gracias a ti a filósofos, pensadores y gente de teatro; gracias a mi madre, Yahne Le Toumelin, pintora, conocí a una serie de artistas y poetas... André Brotan, Maurice Béjart, Pierre Soulages; gracias a mi tío, Jacques-Yves Le Tourrielin, a exploradores célebres; gracias a François Jacob, a grandes sabios que venían a dar conferencias en el Instituto Pasteur. He tenido, pues, oportunidad de estar en contacto con personajes fascinantes en muchos aspectos. Pero, al mismo tiempo, el genio que manifestaban en su disciplina no iba necesariamente acompañado de, digamos... una perfección humana. Su talento, sus capacidades intelectuales y artísticas no hacían de ellos buenos seres humanos. Un gran poeta puede ser un ladrón- un sabio, alguien infeliz consigo mismo; un artista, un ser lleno de orgullo. Todas las combinaciones, buenas o malas, eran posibles.
J. E - Recuerdo además que, por entonces, también te apasionaban la música, la astronomía, la fotografía y la ornitología. A los veintidós años escribiste un libro sobre las migraciones animales, (6) y hubo un periodo entero de tu vida en el que te consagraste intensamente a la música.
M. - Sí.... conocí a Igor Stravinsky y a otros grandes músicos. Tuve, pues, la suerte de estar al lado de muchos de quienes suscitan la admiración de Occidente y poder hacerme una idea, preguntarme: «¿Son éstas mis aspiraciones? ¿Quiero realmente llegar a ser como ellos?». En el fondo tenía cierta sensación de insatisfacción, pues pese a mi admiración, no podía dejar de comprobar que el genio manifestado por esas personas en un ámbito particular no iba acompañado por las perfecciones humanas más simples como el altruismo, la bondad o la sinceridad. En cambio, aquellas películas y fotografías me hicieron descubrir algo más que me acercó a los maestros tibetanos, su manera de existir parecía ser el reflejo de lo que enseñaban. Y así me lancé, pues, a descubrir...
El mismo «clic» se produjo en otro amigo, Christian Bruyat, que estaba preparando oposiciones para la École Normale cuando escuchó en la radio las últimas palabras de un programa en el que Arnaud Desjardins venía a decir, en resumen: «Creo que los últimos grandes sabios, ejemplos vivos de espiritualidad, son por ahora esos maestros tibetanos refugiados en el Himalaya y la India». En ese mismo instante él también decidió emprender el viaje.
Partí, pues, a la India en un vuelo barato. ¡Prácticamente no hablaba inglés! Te había parecido más importante que aprendiera alemán, griego y latín, lenguas más difíciles que el inglés, cuyo aprendizaje, me decías, vendría por sí solo. Y así fue..., aunque en el ínterin se me han olvidado el alemán y el resto. Llegué a Delhi con un pequeño diccionario de bolsillo, y me costó muchísimo orientarme, comprar un billete de tren para Darjeeling y llegar frente a las cumbres más bellas del Himalaya. Tenía la dirección de (..)
fin pag. 21
(6) Les migrations animales, Robert Laffont, 1968.
viernes, 2 de mayo de 2008
El suicidio en el Budismo
* El presente texto es la traducción al español del artículo de Carl B. Becker, "Buddhist Views of suicide and euthanasia", publicado en Philosophy East and West, vol. XI, núm. 4, octubre, 1990. Agradecemos al profesor Roger T Ames, editor de dicha revista, por habernos autorizado a traducir el artículo del profesor Becker y a publicarlo en REB (Revista de Estudios Budistas)
_____________________________________________________
Carl B. Becker
Traducción: Mariela Álvarez
Notas
1 Morioka Masahiro, "Nóshi to wa nan de atta ka" (¿Qué era la muerte cerebral?), en Nihon RM Gakkai Ke~ happyó yoshi ~ación Ética Japonesa, resumen de presentaciones~ Asociación Ética Japonesa, 39 Conferencia Anual, Universidad de %seda, 14-15 de octubre, 1988, p. 7.
2 Anzai Kasubiro, "Nó to sono ishiki" (El cerebro y su conciencia), en Nihon Rinri Gakkai, p. 6.
3 Kawasaki Shinjó, "Tóyó kodai no seimei juyó" (La comprensión aceptada de la vida en el antiguo Oriente), en N#m R&W Gakkai, p. 26.
4 Visuddhimagga, pp. 299 ss.
5 Kawasaki, "Tóyó kodai no seimei juyó", p. 27.
6 Lida 'Bunesuke, "Bioethics wa nani o nasu no ka" (¿Qué realiza la Bioética?), en Nihon ~ Gakkai, pp. 40 ss.
7 Mary Anne Warren, "Do Potential People Have Moral R!ghts?", en Canadian Jotunal ofPhiímophy 7, núm. 2,1978, pp. 275-289.
8 Carl Becker, "Old and New:
9 Ohara Nobuo, "Sel to shi no rinrigaku" (La ética de la vida y la muerte), en Nihon ~i G~, pp. 54-55.
10 Carl Becker, "Rcligion and Politics in
11 Entre los estudiantes del autor hay enfermeras de tales hospitales. 12 Gerarld A. Larue, Eudíanasia and Refigion: A Su-q of the Aubd- of World Refigions to dwWSht-to-&c,
14 Majima Nikaya 11, 91; 111, 258.
15 S~ta N&aya V, 408.
16 Ibmaki Koshiró, Shi no oboegaki" (Memoranda sobre la muerte), en Bukky5 shisó, vol. 10, Bukkyó Shisó Kenky(1kai (ed.), 7bkio, septiembre de ^ pp. 465-47517 Sufta V~ V~a 111, 74; cf. S~ ptta Nikáya III, pp. 119-124.
.#Mm N&,aya 111, 263-266 (Cha-ovad.~ya IV, 55-60 (Chanwvaga)-