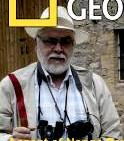NOTICIAS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
Vol. I, No. 153
Miércoles, 2 de Julio de 2003
CASTILLO DE CRISTAL GENOMICO
Un equipo de 40 investigadores ha terminado la secuenciación del cromosoma Y, menospreciado cromosoma sexual masculino al que en referencia al comediante norteamericano ha sido llamado “el Rodney Dangerfield del genoma humano” porque los investigadores creían que no contenía ningún gen de interés.
El Y podría ganarse un poco de respeto ahora que los investigadores han
descubierto que es realmente un “castillo de cristal genómico”, debido a
que contiene genes que afectan a la fertilidad masculina, extensas regiones
especulares de ADN y varios genes funcionales y vestigiales.
Lo más importante es que los nuevos estudios han descubierto el asombroso
mecanismo que utiliza el cromosoma Y para mantener su funcionalidad. Parece
que el Y protege su integridad genética al intercambiar copias múltiples
del mismo gen dentro de su propia estructura.
“Durante años, me habían dicho que el cromosoma Y estaba lleno de
repeticiones inútiles, que era un baldío genético”, dijo el autor senior
David C. Page, investigador del Instituto Médico Howard Hughes en el
Instituto Whitehead para Investigación Biomédica del MIT. “Las personas nos
preguntaban por qué perdíamos el tiempo mapeándolo y secuenciándolo. Pero,
de hecho, lo que ahora hemos descubierto es que es un castillo de cristal”.
Los investigadores publicaron sus resultados en dos artículos del número
del 19 de junio de 2003 de la revista Nature. Page colaboró con colegas del
Instituto Whitehead, de la Facultad de Medicina de la Universidad
Washington y del Centro Médico Académico en Ámsterdam.
Según Page, la detallada secuenciación genómica del cromosoma Y humano que
realizó el equipo llevará a una mejor comprensión de la infertilidad
masculina, así como de ciertos trastornos genéticos ligados al sexo en
mujeres. También especuló que sus resultados podrían ofrecer explicaciones
genómicas para las diferencias que existen en la susceptibilidad a
enfermedades entre hombres y mujeres.
Los cromosomas sexuales de animales y de seres humanos incluyen al
cromosoma X y al cromosoma Y, que es mucho más pequeño. Las hembras tienen
un par de cromosomas X y los machos tienen un cromosoma X y uno Y.
Page dijo que aunque se han declarado “completas” las secuencias de varios
organismos con cromosomas Y -entre los que se encuentran las moscas de la
fruta y los ratones-, esas secuencias genómicas no incluían al cromosoma Y.
En el caso del cromosoma Y humano -y probablemente de otros animales- las
técnicas de secuenciación estándares no han funcionado debido a las largas
porciones de ADN casi idéntico que carecen de las señales necesarias para
dirigir el ensamblaje de secuencias de segmentos más pequeños, dijo Page.
El Y es único entre los cromosomas ya que tiene largas porciones
especulares, o “palindrómicas”, secuencias de ADN que casi impidieron la
secuenciación. “Nadie ha visto palíndromos de esta escala y grado de
precisión en ningún lugar del genoma”, dijo Page. “Antes de comenzar con
este proyecto, cuando nos preguntamos por qué sería tan difícil mapear y
secuenciar el cromosoma Y, yo solía decir que se parecía a una sala llena
de espejos. No tenía ni idea de lo exacta que era esa analogía, ya que el Y
es literalmente una sala de espejos. El tratar de secuenciar el cromosoma Y
es comparable con lo que sería entrar a una sala llena de espejos, dar
vueltas y tratar de dibujar el plano de la sala después de salir. Se está
desorientado”.
Para superar las problemáticas duplicaciones de la secuencia de ADN, Page
y sus colegas emplearon un método iterativo para lograr una imagen total
del mapa de Y. Luego, refinaron la técnica para realizar secuenciaciones
más exactas de segmentos individuales del cromosoma Y. Al secuenciar el
cromosoma Y en segmentos, pudieron detectar diferencias minúsculas entre
los palíndromos casi idénticos. Entonces introdujeron nuevamente dentro de
su mapeado los datos de esas secuencias para mejorarlo.
Para reducir al mínimo las complicaciones debidas a la variabilidad
genética normal entre hombres, se realizó la secuenciación en el cromosoma
Y de un solo hombre, cuya identidad sigue siendo anónima.
Page dijo que gran parte del crédito de la secuenciación de alta precisión
lo merece el Centro de Secuenciación Genómica de la Universidad Washington,
cuyos investigadores alcanzaron una exactitud en la secuencia del cromosoma
Y de un error entre 100.000 y 1.000.000 de pares de bases de ADN. Esta
hazaña es aún más impresionante cuando se considera que para deducir la
secuencia de aproximadamente 24 millones de pares de bases del cromosoma Y,
el equipo tuvo que secuenciar bastante más de 50 millones de pares de bases
de ADN, según los cálculos de Page.
La secuencia final revela que el cromosoma Y es un mosaico de dos tipos de
secuencias genómicas: secuencias eucromáticas, que representan genes
activos, y secuencias heterocromáticas, que no son funcionales.
Las secuencias eucromáticas funcionales incluían tres clases, dijo Page.
“Estas tres clases realmente gritan mensajes sobre la evolución del
cromosoma Y y de los cromosomas sexuales en general, y actualmente sobre la
función del cromosoma Y”, dijo.
Las tres clases de secuencias se llaman “X degenerada”, “X transpuesta” y
“amplicónica”. Las secuencias de X degeneradas son reliquias de una época
antigua cuando los cromosomas X e Y evolucionaron por primera vez a partir
de un cromosoma común o autosomal. Los genes dentro de estas secuencias
-que se asemejan a genes en el cromosoma X- muestran evidencias del
decaimiento constante debido a mutaciones, y muchas de estas secuencias no
son funcionales. “Podemos ver evidencias de que a pesar de que genes en el
X son copias funcionales, en muchos casos los genes correspondientes en el
Y son chatarras que ya no hacen nada”, dijo Page. “Y en cierta medida esto
nos hace ver al cromosoma Y como si fuera un cromosoma X descompuesto”.
Las secuencias X transpuestas son genes que fueron intercambiados
conjuntamente a partir del cromosoma X, hace aproximadamente entre tres y
cuatro millones de años, después de que los antepasados de los seres
humanos y de los chimpancés divergieran en líneas separadas. Hay pocos
genes funcionales en esta región, dijo Page.
Finalmente, las secuencias amplicónicas son las que existen dentro de
segmentos palíndromos múltiples y repetidos. “Los genes amplicónicos son la
gran sorpresa”, dijo Page. “A pesar de que los genes X degenerados tienden
a ser expresados a lo largo del cuerpo en muchos tejidos y tipos de células
distintos, la expresión de los genes de las secuencias amplicónicas está
muy restringida a los testículos. Y hasta el punto en el que los hemos
estudiado en detalle, parece que en realidad sólo se expresan en las
células espermatogénicas mismas”. De este modo, dijo Page, estos genes
probablemente tengan una función extremadamente importante en la generación
del esperma. Esta función ha sido confirmada por trabajos anteriores que
demuestran que las mutaciones en el cromosoma Y son las causas genéticas
conocidas más comunes de infertilidad masculina.
Quizás el descubrimiento más importante que surge de la secuenciación del
cromosoma Y, dijo Page, es la forma en la que los genes amplicónicos evitan
la degradación que resulta de las mutaciones. A diferencia de los dos
cromosomas X de las hembras, el cromosoma Y no tiene un compañero con quien
intercambiar genes durante la división celular para reemplazar a los genes
que han sufrido mutaciones deletéreas, dijo Page.
“Éste fue el apoyo teórico para la noción tradicional de que el Y era un
baldío genético -el Rodney Dangerfield del genoma-”, dijo Page. “Pero
creemos que hemos descubierto que muchos de los genes en el Y, y
virtualmente todos los genes amplicónicos, se encuentran en pares. Y por
eso, los pares de genes en el Y se pueden intercambiar, no con los genes de
otro cromosoma, sino con un compañero en el palíndromo idéntico
correspondiente. Pienso que esta conversión genética Y-Y es el
descubrimiento más importante de nuestro trabajo”. Sin embargo, agregó, la
misma recombinación interna es la base de las aberraciones cromosómicas que
llevan a la infertilidad masculina.
Para confirmar que los genes amplicónicos en los palíndromos del cromosoma
Y se han estado recombinando a través del tiempo, Page y sus colegas
también realizaron un análisis comparativo de las secuencias de esas
regiones de los cromosomas Y de seres humanos y de chimpancés. Según lo
publicado en el segundo artículo de Nature, esa comparación reveló que, en
efecto, tal recombinación existe en ambas especies.
“Los cromosomas sexuales representan un experimento magnífico de la
naturaleza”, agregó Page. “Y en nuestro trabajo, cada algunos años logramos
observar ciertos aspectos inesperados de este experimento. Y de todos estos
aspectos, esta conversión genética Y-Y es una de las más audaces”.
Page acentuó que las implicaciones científicas y clínicas de la
secuenciación del cromosoma Y son profundas. Por ejemplo, la secuenciación
comparativa del cromosoma Y entre varias poblaciones humanas revelará mucho
sobre su variación y sobre sus funciones.
De forma más general, dijo, “a pesar de que la secuenciación del genoma
humano ha tenido un valor extraordinario, pienso que nuestro trabajo
ilustra que esas partes del genoma más complicadas que aún no han sido
secuenciadas podrían contener gemas particulares dignas de ser
encontradas”. Y la excavación adicional en regiones heterocromáticas de ADN
especialmente complicadas, que también contengan bloques de material
genético duplicados masivamente, también podría ofrecer nuevas pistas
genómicas.
Los médicos clínicos ya están utilizando los datos de la secuenciación del
cromosoma Y para comprender los orígenes genéticos de la infertilidad
masculina, dijo Page. Esos datos genómicos ayudarán a comprender el
síndrome de Turner, uno de los trastornos cromosómicos más comunes en las
mujeres. El trastorno se presenta debido a la carencia de un cromosoma
sexual, y el gen ausente podría ser un gen X degenerado o su contrapartida
en el cromosoma X, dijo Page.
Más especulativamente, Page dijo que los genes en el cromosoma Y podrían
influir en las diferencias específicas de los géneros a la susceptibilidad
a enfermedades. Se ha obtenido evidencia de que el cromosoma Y desempeña
una función en la determinación del sexo gonadal, en el crecimiento
esquelético, en la tumorogénesis de las células germinales y en el rechazo
a injertos, dijo.
“Sabemos que existen muchas enfermedades para las cuales los hombres o las
mujeres presentan un riesgo más alto”, dijo Page. “Se ha asumido
convencionalmente que estas diferencias en la susceptibilidad a
enfermedades reflejan la acción de las hormonas sexuales, y no la acción de
los cromosomas sexuales directamente”. Pero esa asunción se determinó
cuando se pensaba que el Y no tenía ningún gen, dijo Page.
En algún momento, los investigadores creían que durante el desarrollo de
las hembras, todos los genes de un cromosoma X se inactivaban, dejando sólo
un suplemento completo de genes en el otro cromosoma X. Y puesto que el Y
supuestamente no tenía ningún otro gen a excepción de los genes
relacionados reproductivamente, los hombres y las mujeres eran
supuestamente equivalentes genéticamente.
“Pero ahora sabemos que hay muchos genes en el X que escapan a la
inactivación, así que están presentes en dos copias en las hembras y en una
copia en los machos. De este modo, quizás debamos repensar las funciones de
los segundos cromosomas sexuales en estas diferencias frecuentemente
dramáticas que existen entre la susceptibilidad a las enfermedades de los
hombres y las mujeres”. (HHMI)
Información adicional en:
http://www.hhmi.org/news/page5-esp.html
http://www.hhmi.org/research/investigators/page.html